La profecía trágica de Malthus
Autor: Jorge Ángel Livraga
Complace a todos y no complacerás a nadie (Esopo).
Hace un par de meses, con motivo de un congreso sobre Hispanoamérica, surgió el tema del hambre entre los pueblos del llamado, por algunos, «Tercer Mundo», y por otros, «Grupos de Países en Desarrollo».
 Más tarde, diferentes medios de la prensa española se interesaron por el tema mencionado y por alguien que, hace 150 años, desde Londres, lanzó un folleto en el cual hacía unas reflexiones muy originales para su tiempo, sobre las probabilidades de que la Humanidad fuese un día no del todo lejano víctima del flagelo del hambre a nivel casi planetario. Era el reverendo Thomas Robert Malthus, nacido en 1776 y muerto en 1834.
Más tarde, diferentes medios de la prensa española se interesaron por el tema mencionado y por alguien que, hace 150 años, desde Londres, lanzó un folleto en el cual hacía unas reflexiones muy originales para su tiempo, sobre las probabilidades de que la Humanidad fuese un día no del todo lejano víctima del flagelo del hambre a nivel casi planetario. Era el reverendo Thomas Robert Malthus, nacido en 1776 y muerto en 1834.
Su obra no pretendió tener mayor importancia, y tanto es así que este científico la publicó de manera anónima, exponiendo su teoría simplista sobre la progresión geométrica en que crecía la Humanidad y la aritmética en que podía producir alimentos, envuelta en los algodones de un eclecticismo envidiable. Dice, por ejemplo: «El autor… es consciente de que al emplear tan oscuras tintas lo ha hecho convencido de que existen realmente en la imagen y no son el resultado de prejuicio ni temperamento rencoroso». En verdad, digno ejemplo a seguir para todos los que vivimos en este siglo XX tan cargado de absolutismos y que solemos escribir sin tener en cuenta seriamente que nuestras razones pueden ser erradas.
Para mejor comprender el entorno y proyección de su «profecía» es conveniente que nos detengamos en una breve biografía y en destacar algunas características del momento histórico que le tocó vivir.
Su primera educación la recibió de su padre, hombre muy a la moda de los filósofos literatos del siglo XVIII, y luego a través de Robert Granes y Gilbert Wakefield hasta que en 1784 entró en el Colegio de Jesús, de Cambridge. Recibió las sagradas órdenes a los veintidós años y pasó a servir en las cercanías de su pueblo natal. Poco estuvo allí, pues su inquietud le llevó a viajar por el norte de Europa, visitando bibliotecas y recogiendo copias de cuanto documento le interesaba, con una capacidad de trabajo asombrosa. En 1805 casó con una hija del famoso Eckersall y fue nombrado profesor de Historia y Economía Política en el Colegio de la India Oriental, en Haileybury, condado de Hertford, ejerciendo dicho cargo hasta su muerte.
El folleto que le hizo famoso era una muy pequeña parte de sus obras. Lo tituló «Ensayos sobre el principio de la población» y, como antes señalamos, ni siquiera hizo figurar su nombre en él. Pero el Destino quiso otra cosa y ese sencillo folleto conmovió la opinión culta de su época, lanzándose seis ediciones continuas, la última en 1826. Según Malthus, apoyado en numerosas estadísticas de su época, la población tiende a duplicarse cada veinticinco años. Su doctrina, desarrollada en el mencionado librito y en otros, se extiende a examinar estadísticas no solo europeas, sino –lo que es raro en su tiempo– datos extraídos de América, África y Asia. Señala que ningún individuo debería contraer matrimonio y engendrar nuevos seres hasta que su potencia económica no garantizase un buen nivel de vida a su futura familia. Habla del «hombre prudente», al cual exige un «análisis de mercado» antes de contraer la responsabilidad de traer a otros seres humanos a este mundo. Propone que se retrase en lo posible la edad matrimonial para que la adultez sexual coincida con la económica y con la cultural, ideas extraídas evidentemente de los clásicos. Insiste incluso en el «principio de la amistad», forma de amor platónico que debería ser el obligado preludio del matrimonio, dado que estas relaciones sentimentales amistosas ayudarían a dar solidez a las posteriores uniones, creando afectos duraderos y ayudando a la pareja a controlar su sexualidad.
También hace referencia a lo peligrosas que son las limosnas y socorros públicos, pues crean el hábito de la irresponsabilidad social y el aumento desenfrenado de una población que consume y no produce. Como en aquellos tiempos estallaba la Revolución Americana, seguida por la Revolución Francesa –expresiones violentas de la problemática candente del siglo XVIII, en donde distintas tendencias intelectuales chocaban en torno a extremismos que iban desde un anarquismo naturalista hasta la racionalización de la fe, y la mentalidad «burguesa» se abría paso a costa de reyes y eclesiásticos, entronizando una metodología positivista y lanzando la funesta idea de la lucha de clases y del origen bestial del Hombre–, las ideas de Malthus le atrajeron amigos y enemigos.
Los primeros llegaron a proponer la exterminación de los recién nacidos, y los segundos, la defensa a ultranza del campesinado, cuya «dictadura» debería «ahorcar al último rey con la tripa del último cura». En alucinante sucesión, los «sans culottes» franceses fueron continuados por un verdadero César que fue Napoleón. En el crisol de la Historia se fundían las viejas formas heredadas del feudalismo, y el «Estado burgués» se devoraba a sí mismo dando a luz una mezcla de monarquías, repúblicas e imperios efímeros, que llegaron hasta a emitir moneda propia en la Patagonia.
Las ideas de Rousseau, de Godwin, del marqués de Condorcet, Montesquieu, Pestalozzi, tienen el común denominador de una tendencia a la teorización optimista, elaborada sobre mesas de trabajo atiborradas de libros y folletos heterogéneos, presididas muchas veces por maravillosos mármoles griegos o romanos; verdaderos laboratorios teóricos y a la vez santuarios a la «Diosa Razón», en donde un optimismo futurista, una «fuga hacia adelante», les hacía dar por sentadas proyecciones exageradas de sus propias elucubraciones.
Para todos ellos, en general, la culpa de los males del mundo estaba en las formas de sociedad y de gobierno, razonando «irracionalmente» sobre las bondades ingénitas de los hombres y llegando a afirmar que todos los males, aun las simples enfermedades del cuerpo y los sufrimientos propios del existir, provenían de las pasadas formaciones, excesos de autoridad y los órdenes establecidos. Desconocedores aún de la existencia de los microbios y los virus, todo se resolvería en un futuro brillante, en que la Humanidad estaría impregnada de libertad y felicidad natural. Predicen un desarrollo de la moral y la inteligencia humanas que constituyen verdaderas mutaciones promovidas por la simple liberación de los hombres, así transformados en una especie de semidioses prósperos, alegres y desconflictuados. Y sobre una idea feliz montan otra que lo es aún más, hasta conformar verdaderas elegías al futuro.
Es tragicómico observar cómo, mientras un atildado lacayo arquea su espalda para anunciarles alguna visita, y un pequeño ejército de cocineros se esmera en prepararles comidas de diez y más platos variados y exquisitos, se explayan en afirmaciones sobre la igualdad de todos los hombres y en la necesidad de dar a todos la misma oportunidad. Pasan por alto no solo las desigualdades entre las personas que les rodean, sino que se atreven a dogmatizar sobre pueblos lejanos a los que conocen solo de nombre o a través de románticas litografías. Intelectualizan tanto el concepto de Dios, que terminan negándolo o reduciéndolo a la segunda premisa de un silogismo.
El mismo Marx, que a pesar de sus errores y de sus sofismas estaba mucho más informado de la realidad de los pueblos que ellos, era un burgués pacífico cuyo contacto con los campesinos se reducía a haber compartido su pícnic con algún ocasional pastor de las preciosas campiñas. Este hombre, cuyas ideas más o menos seguidas y deformadas iban a costar a la Humanidad, en menos de dos siglos, 150 millones de muertos, habría sido incapaz de disparar una pistola sobre un semejante y, probablemente, no sabría ni cómo cargarla.
Volviendo a los «iluministas» y a los «enciclopédicos» del siglo XVIII, fueron ellos los primeros en horrorizarse ante la caída de las cabezas que rodaban bajo las guillotinas, ante las obras de arte destruidas y las ciudades en llamas. Como en el mito de Pandora, habían destapado a destiempo un cofre del cual salieron todos los males y del cual por poco es arrastrada hasta la misma esperanza. Cuando Lafayette regresa de Norteamérica convertido en un héroe de la libertad, su cuna noble le traerá problemas en la misma Francia y terminará tramitando el envío de 40.000 mercenarios desde su patria a la naciente U.S.A., la que, en agradecimiento, daría a este «revolucionario» enormes cantidades de tierras y la suma de 200. 000 dólares de plata. Sus biógrafos se contradicen, pero abrazó cálidamente al restaurado rey Luis Felipe, y hay quienes dicen que exclamó: «He aquí la mejor de las repúblicas». Murió casi olvidado en Francia, aunque en EE.UU. haya quedado como héroe nacional al que se rindieron honores post mortem que, según los cronistas, no recibió ni el mismo Washington.
Este resumen de algunos puntos interesantes del gozne entre el siglo XVIII y el XIX dará al lector una idea aproximadamente cierta del ambiente en el que Malthus pasó su vida. Su inteligencia y modestia le hicieron prever la posibilidad de que la Humanidad desarrollase nuevos medios para explotar las riquezas naturales y conservar los alimentos. Pero no pudo imaginar los peligros de la contaminación ni la enorme ola de odio y antifraternidad que se daría, en la práctica, poco después de su muerte.
A todo esto… ¿es válida la «profecía» de Malthus?
En el momento histórico en que nos encontramos, sin caer en pesimismos ni optimismos injustificados, ateniéndonos a los hechos y a la progresión de los mismos, podemos afirmar que, en líneas generales, sus previsiones eran ciertas. La Humanidad actual alberga más millones de hambrientos y miserables que ninguna otra que se recuerde; el crecimiento demográfico desborda paulatinamente todas las previsiones y los pueblos ricos son cada vez más ricos en relación con los pobres. De allí que nos suene a broma macabra aquello de «países en desarrollo», pues el autor, que viaja constantemente por ellos, comprueba de qué manera fracasan los esfuerzos por elevar el nivel de vida y cómo, si los comparamos con lo que eran y representaban hace cincuenta años, es innegable que están en decadencia, cargados de deudas y sin ofrecer a la creciente juventud los puestos de trabajo prometidos. El hambre, la miseria y la corrupción cunden por doquier y los actuales utópicos que creen que con la democracia esos pueblos levantarían cabeza, tendrían que razonar por su propio estómago que la democracia no se come.
Un desocupado, un hambriento, un carente de habitación decente y de ejemplos morales que le alienten, que ya no cree en Dios ni en sí mismo, no se levantará de la ruina por introducir un papelito en una urna para elegir el nombre que le suene más bonito dentro del nepotismo que le rodea. Existen posibles soluciones, pero a largo plazo, mediante una concienciación diferente, y los choques sangrientos se advierten como inevitables.
La Filosofía Clásica en que nos basamos en Nueva Acrópolis nos enseña que todo es cíclico en la Naturaleza y que más allá de las formas que se renuevan, la vida sigue. Pero concebir soluciones rápidas y simplistas al problema del hambre en el mundo es equivalente a sentarse junto al cadáver de Godwin o de Condorcet a empolvarse la peluca mientras se tejen utopías de salón.
La solución de la crisis que ya existe y que crecerá, debe pasar inevitablemente por las puertas de la realidad práctica.
El que unos pocos hombres hayan pisado la Luna no ha evitado que 2000 millones pasen hambre. Obviamente estamos en el camino equivocado. Y ese camino no se puede modificar ni desandar sin una cuota enorme de sufrimiento y de violencia. Una nueva «Edad Media» se avecina y, con los elementos actuales, nada hace pensar que podamos evitarla.
Lo realmente positivo es ir conformando un nuevo orden de cosas y unas nuevas relaciones entre los hombres, y sin esperar milagros, pues la Historia nos enseña que todo cambio profundo en el derrotero de la Humanidad ha sido pagado con grandes dolores y privaciones. Tan solo el valor personal y colectivo de aceptar las cosas como son, nos pondrá en la nueva singladura natural. Estamos asistiendo a los primeros estertores agónicos de una forma de civilización, y para que aquella que le siga nazca y crezca, harán falta siglos de esfuerzos y el control, artificial o natural, del crecimiento demográfico. Este control no debe confundirse con las hipótesis abortistas ni con las del derecho a la vida de los nonatos. Ya es tarde para paños tibios. Debemos esperar remedios mucho más radicales.
Algunos piensan que si los ricos se despojasen en beneficio de los pobres, todo se solucionaría. Esto es utópico, pues no hay tanta riqueza que repartir y además sería bueno preguntarse cuál es la dinámica que ha llevado a pueblos potencialmente ricos a morirse de hambre. Esa dinámica continuaría y en poco tiempo todos estaríamos inmersos en la barbarie, la brutalidad y el hambre. La solución no pasa por el despojo de los que tienen, sino por enseñar a los que carecen a automantenerse. Como dice el proverbio, la verdadera caridad no es regalar pescado sino enseñar a pescar.
Mientras las más brillantes inteligencias de nuestro desafortunado siglo XX sigan con sus discusiones de salón sobre si es mejor una forma de gobierno u otra, hablando continuamente sobre sus teorías, de espaldas a la realidad, no podemos esperar un mundo mejor. Mientras se sigan gastando miles de millones de dólares en armamentos demenciales y se cargue con más impuestos a los que más producen y se fuerce a los que trabajan a politizarse, no hay salida.
Godwin, combatiendo a Malthus, llegó a decir que «pasarán miles de siglos y la Tierra seguirá siendo suficiente para alimentar a sus habitantes». Estamos de acuerdo, pero… ¿a cuántos habitantes?
Cabe la posibilidad de que lo que nos narran los antiguos libros, respecto a civilizaciones y continentes destruidos, cuyos sobrevivientes escasos fueron los que hoy llamamos «hombres de la Edad de Piedra», no sea solamente un cuento. Tal vez fue así. Quizás muchas veces.
Sin llegar a tan terroríficas perspectivas, la alternancia de momentos cumbres y momentos abismales se ha dado y está constatada por la ciencia histórica. Son los rítmicos pasos de la Naturaleza, más allá de la voluntad y el deseo de los hombres, que siguen naciendo y muriendo como hace millones de años. Lo que llamamos «cultura» y «civilización» son apenas, barnices pasajeros de una realidad en marcha.
A pesar de lo odioso que nos sea reconocerlo y de los evidentes errores de detalle, la teoría de Malthus sigue en pie.
Créditos de las imágenes: Liberal Freemason
Si alguna de las imágenes usadas en este artículo están en violación de un derecho de autor, por favor póngase en contacto con nosotros.Se han obtenido los permisos necesarios para la publicación de este artículo


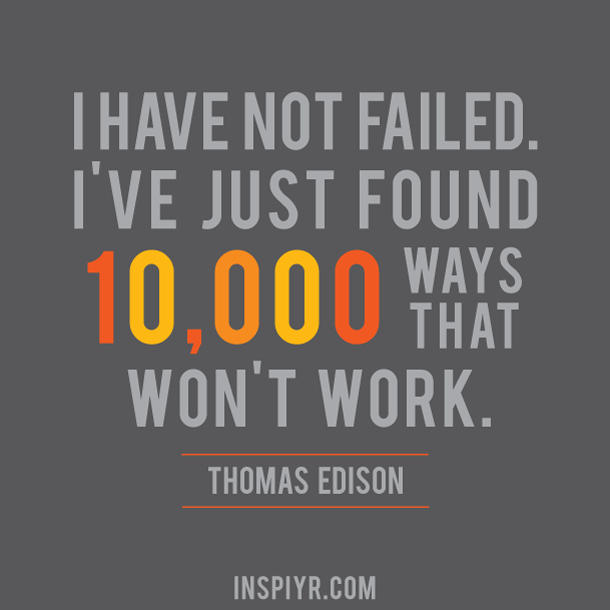
Magnífico articulo, para leer muy atentamente y meditar el alcance de lo que dice su autor. El factor ausente en la mayor parte de debates sobre el cambio climático y aún la llamada “Sexta Extinción” es precisamente la demografía, la devastadora presión de siete mil millones de seres humanos que aspiran, y cómo no, a entrar en la sociedad de consumo, con una Tierra exausta, envenenada, sucia, violentada con nuestros pasos impíos y nuestra soberbia sin límites. Es evidente que por las buenas (planificación familiar, regulación, educación responsable, firmes medidas políticas, etc…) o por las malas (guerras, catástrofes climáticas o geológicas, pandemias, etc…)la humanidad va a tener que dejar de crecer exponencialmente y aún reducir considerablemente su número. Si los seres humanos somos un Reino, más allá del Reino Mineral, Vegetal, Animal, deberíamos ejercer un “gobierno armónico” sobre y en la Naturaleza, si somos simplemente una “especie dominante”, hallar el equilibrio ecologico con las otras, como hace todo lo que vive en ella. En realidad nuestra conducta actual es la de un virus letal, o de un cáncer. Queremos motar nuestra Madre y morada para hacer lo mismo ahora en sucesivos planetas que tengan la infelicidad y miseria de acogernos.