Yo, tú, él, ¿cómo podemos ser nosotros?
Autor: Jorge Ángel Livraga
Vamos a comenzar a hablar hoy sobre este tema que es problemático; porque nos crea un verdadero problema el hablar de “yo, tú, él, y cómo podemos llegar a ser nosotros”. Es evidente que la Humanidad es muy vieja, infinitamente vieja. Las investigaciones van haciendo retroceder cada vez más lo que se llamaban las «cunas de la Humanidad». Lejos están los momentos en que se podía pensar que el hombre había aparecido en el planeta hace pocos miles de años; y lejos están también los momentos en los cuales la ciencia oficial aceptaba que el hombre tenía un grado de civilización muy joven y muy nuevo. En verdad, todos los descubrimientos arqueológicos y todas las deducciones nos hacen saber que el hombre es infinitamente viejo, infinitamente antiguo.
 A medida que se bucea más en el pasado –como quien metiese la mano dentro de una caja de sorpresas– van apareciendo nuevas ciudades, máquinas, instrumentos y obras de arte que nos maravillan, distintas expresiones del hombre en su conjunto. Existieron en América, en Europa, en Asia y en África diferentes formas de ver las cosas, diferentes ángulos, diferentes posiciones. Algunos quisieron desarrollar una belleza, una estética o una ética; otros, un arte de la política; algunos, una ciencia; otros, simplemente un modelo de convivencia que les permitiese ser abastecidos en sus necesidades básicas. Nosotros notamos, a través de todas estas manifestaciones, un impulso ingénito en el hombre, un impulso de unión con los demás hombres.
A medida que se bucea más en el pasado –como quien metiese la mano dentro de una caja de sorpresas– van apareciendo nuevas ciudades, máquinas, instrumentos y obras de arte que nos maravillan, distintas expresiones del hombre en su conjunto. Existieron en América, en Europa, en Asia y en África diferentes formas de ver las cosas, diferentes ángulos, diferentes posiciones. Algunos quisieron desarrollar una belleza, una estética o una ética; otros, un arte de la política; algunos, una ciencia; otros, simplemente un modelo de convivencia que les permitiese ser abastecidos en sus necesidades básicas. Nosotros notamos, a través de todas estas manifestaciones, un impulso ingénito en el hombre, un impulso de unión con los demás hombres.
De alguna manera, aquellos que fueron creyentes solucionaron esto diciendo que todos somos hijos de Dios; y si todos somos hijos de Dios, es obvio que tenemos un padre en común y que conformamos una familia. Y aquellos que no fueron creyentes lo solucionaron de una manera opuesta formulando el sentido de que todos vivimos en esta Tierra y que todos tenemos derecho y necesidad de tener un techo, de tener pan, de tener un poco de dignidad, un poco de libertad. Cada uno, desde su ángulo, desde su punto de vista, quiso aportar soluciones a las necesidades del hombre, y la necesidad ingénita en el hombre es la de unirse, la de llegar a una resolución.
El experimento más antiguo, más viejo que conocemos, formulado de manera racional es aquel que nos ofreció Platón en su triple división de individuo, sociedad y Estado. Varias veces hemos tocado este punto y este tema; hoy lo vamos a tocar desde otro ángulo.
¿Qué quiso decir Platón cuando hablaba de individuo? Platón hablaba de individuo no solamente refiriéndose a una persona humana, sino a algo más profundo todavía y que estaría involucrado en la misma palabra «individuo», o sea, aquello que estando dentro de cada hombre no puede ser dividido, aquello ultérrimo que está detrás de todas las cosas.
Todos los seres humanos tenemos emociones, un cuerpo físico biológico, una mente que piensa, tenemos en nosotros un algo que trata de intuir. Sin embargo, todos nosotros tenemos algo que está más allá y que no se puede dividir, algo que es el «observador». Platón señaló esto con suma habilidad. Aquellos que alguna vez hayan hecho algún ejercicio de meditación o de concentración mental saben perfectamente que durante el retroceso psíquico y el retroceso del yo, siempre hay algo que cuando creemos que alguien no sirve, es simplemente porque no hemos sabido descubrir para qué sirve; pero no es porque no sirva. Y esa creencia de que todo hombre y toda mujer sirven para algo son el fundamento de la sociedad platónica.
Platón cree que en un grupo humano siempre va a haber alguien que sepa hacer bien alguna cosa. Vamos a suponer que uno sabe hacer bien zapatos, otro sabrá tejer, otro hacer bien ropas, otro hacer estatuas, de tal suerte que en esa sociedad se establece un intercambio: el que mejor sabe hacer zapatos, los hará para todos los demás y todos estarán bien calzados; el que sabe hacer bien estatuas tallará estatuas para todos y todos tendrán un bonito adorno en su casa; el que sabe confeccionar ropa hará ropa para todos y todos irán bien vestidos.
Platón concibe la sociedad como una integración inteligente de todos los yoes, donde cada uno da, no solamente para sí, sino que da también para los demás. Entonces, nace la relación entre el yo y el tú, o sea, de qué manera podemos colaborar tú y yo, y de qué manera podemos hacer algo en conjunto para que todos salgamos beneficiados.
Platón no se detiene ahí. Luego de hablar de individuo y luego de hablar de sociedad, va a hablar de un Estado. Yo sé que hoy la palabra Estado tiene otro sentido diferente al que le daba el sentido filosófico griego; cuando hoy hablamos de un Estado pensamos en una nación, en un país con un determinado régimen político, etc. Platón también lo concebía así, pero lo concebía con un sentido más profundo. Pensó Platón que en este conjunto humano que llamamos sociedad habría algunos que podían tener ciertas virtudes más desarrolladas que otros y que podían ofrecer esas virtudes a todos los demás; por ejemplo, habría hombres que fuesen justos, hombres que fuesen mesurados, hombres que fuesen voluntariosos; esos hombres podrían comunicar su voluntad a todos los demás o su sentido de justicia a todos los demás.
Desde este punto de vista, cuando nos habla Platón del Estado, nos habla de nosotros, nos habla de un conjunto humano en donde podemos participar de estos tres factores. Primero, la conciencia de que existe algo en nosotros que es indestructible, que está más allá de todas las cosas, y que para evitar cualquier conflicto no le vamos a dar nombre –podríamos llamarle espíritu, causa primera, podríamos llamarle de muchas maneras–; pero existe algo que es siempre el «observador» de lo que estamos haciendo. Hay algo ahora en mí mismo que os está viendo a vosotros y me está viendo a mí hablando, y yo me escucho a mí mismo como vosotros me estáis también oyendo. Así, existe todo un proceso en nosotros que nos lleva siempre a ese último punto.
Pero además de ese primer punto teníamos el segundo, el sentido de una asociación o sociedad de los seres humanos en donde mutuamente se apoyan, trabajan y se apoyan los unos y los otros, como las dos manos. Estas dos manos son opuestas y estas dos manos son diferentes y, sin embargo, para poder coger algo necesito de las dos manos. De la misma manera, la Humanidad necesita de ese sentido social para poder aprender algo, para poder obtener algo de la Naturaleza, para poder alimentarse, para poder crecer.
Y la Humanidad también necesita del tercer factor, del factor Estado, que le permita una relación metafísica, una relación que esté más allá del mundo circundante y material, que le permita participar de ciertas cosas que son fuertes, de ciertas cosas que la pueden mover más allá de lo simplemente biológico. Porque la diferencia fundamental entre el hombre y el animal –basándonos en reflejos tipo Pavlov– es que el animal obedece a sus instintos de manera espontánea –cuando tiene hambre busca comida, cuando tiene sed busca agua, cuando tiene su instinto amoroso busca satisfacerlo– y el hombre, en cambio, puede diferirlo, transmutarlo, puede conscientemente guardar su tiempo y su energía para hacer una cosa o hacer la otra.
Vamos a suponer que si a mí, en este momento, se me antojase comer un bocadillo de jamón, yo no saldría ahora de la sala diciendo que voy a comer un bocadillo de jamón porque estáis escuchándome vosotros y, por un principio básico de humanidad –y no voy a decir de educación porque tanto se ha retorcido la palabra educación–; y ese principio básico de humanidad es en nosotros el poder participar de algo. Pero esa participación ingénita en la Humanidad se vio muchas veces alterada, rota y dañada por elementos de tipo cultural.
Dije que el proceso de la Humanidad es muy largo y, por tanto, no podríamos partir, por ejemplo, desde la época protosumeria. Digamos que desde la época cartesiana hasta hoy se ha establecido una serie de diferencias, de especializaciones entre los hombres, especializaciones necesarias desde ya, dado que vivimos en un mundo complejo; pero estas especializaciones, de alguna manera, nos han dividido, han hecho el camino inverso al propuesto por Platón, una suerte de cuenta regresiva que nos ha llevado a un individualismo a ultranza, individualismo que es bueno cuando no se torna en egoísmo.
Ese es el peligro: el egoísmo que separa a un ser humano de otro. Vamos a suponer que no tuviésemos tema y quisiésemos hablar de algo y que yo tuviese suficiente cultura como para poder hablar de cualquier cosa. Vamos a suponer: «Usted, ¿de qué querría que yo hable?». «De filosofía». Bueno, el señor dice que le gustaría que yo hable de filosofía. Pero si yo hablo de los imperativos categóricos de Kant, por ejemplo, a lo mejor el señor estaría muy contento; pero puede haber otras personas que no estén en eso, y se aburrirían, o no entenderían nada y dirían: «Pero este señor, después de todo, ¿de qué está hablando?». «¿De qué querría usted, señora, que yo hable?». «¿Yo?, ¿de qué querría? De teosofía». Bueno, vamos a suponer que yo hablase de teosofía y fuera mostrando las doctrinas que H. P. Blavatsky trajo a Occidente, y os hablase de las rondas y cadenas que ella decía que desarrollaban los mundos. Los demás, los que no están en eso, ¿qué podrían entender?, ¿qué comunicación habría entre vosotros y yo? «Usted, señor, ¿de qué quiere que hable yo?». «De arqueología». Y si, por ejemplo, yo hablo de los descubrimientos de Schliemann, el que no tuviese interés en la arqueología diría: «¿Quién será este señor Schliemann?».
Entonces, encontramos que hay una barrera, una división que separa a los hombres de los hombres. Y una de estas divisiones, entre muchas otras, es lo que hoy llamamos cultura. Y voy a recalcar lo que hoy entendemos por cultura: una cultura de especialización, una cultura de sectas, una cultura de partidos –no de partidos políticos, sino de partidos culturales– que están en puja y que reúnen a los hombres alrededor de tótems.
Vamos a suponer que vamos a hablar de arte; entonces ese será nuestro tótem. Pero al señor que quería que hablásemos de filosofía, o a la señora que me dijo que hablásemos de teosofía, o al señor que le gustaba la arqueología, el arte a lo mejor no les interesa; entonces yo, hablando solamente de arte, lo que hago es cultura, pero una cultura en el sentido material que divide a los hombres.
De ahí que lo fundamental para poder reencontrar esa corriente atávica y milenaria que trata de unir a los hombres, es el reencuentro; primeramente con nosotros mismos. O sea, tenemos que reencontrarnos a nosotros mismos; tenemos que dedicar algún tiempo a meditar y pensar sobre qué somos nosotros. ¿Quién soy yo? Es la pregunta básica y elemental. ¿Qué soy yo? ¿Soy un montón de células, un poco de huesos, de carne? ¿Es que soy un espíritu vestido con cuerpo? ¿Soy una casualidad porque mi mamá y mi papá se conocieron y nací yo? ¿O es que yo estoy pensado, como diría Jung, desde hace miles de años y soy un símbolo de algo? O sea, que la primera pregunta debe ser qué soy yo y quién soy yo.
Esta es la primera pregunta para contestarnos de manera individual.
Para poder llegar a un sentido social hay que tratar de salir un poco de nosotros mismos de una manera inegoísta. Tratar de penetrar en la posición de los que tenemos enfrente y ver cómo nos ven los demás y qué sienten los demás. Porque yo estoy seguro de que si cuando un hombre va a agredir a otro se pusiese en el lugar del otro –pudiese, por alguna suerte de magia o sortilegio, colocarse dentro de ese otro hombre– entonces no lo agrediría. Si aquel que explota pudiese colocarse dentro del explotado, dentro del que va a ser explotado y se viese desde afuera, no sería explotador. Si aquel que roba, por un momento, se colocase dentro de la persona que ha reunido sus ahorros con su trabajo y que a lo mejor ya es viejo y está al final de su vida, y un buen día le desvalijan el piso y se queda sin nada, si se pudiese poner dentro de ese otro hombre, no actuaría de esa manera.
Si pudiésemos tener la permeabilidad psicológica y mental de poder salir más allá de nuestra piel, que es nuestra frontera –porque esta es como una frontera para nosotros, una frontera física pero que de tanto unirnos al cuerpo se ha convertido en una frontera psicológica–, ahí, entonces, habría una diferenciación, de igual manera que si yo le doy un pisotón, vamos a suponer, a este señor, le duele a él y no me duele a mí, caso distinto que si yo me piso un pie con el otro, el dolor lo siento yo. Es decir, que si yo me pudiese poner dentro de él, si de alguna manera yo pudiese ver las cosas y sentir las cosas con la misma intensidad en mi prójimo que en mí mismo, más allá de todas las teorías sociales, más allá de todas las teorías económicas, más allá de todas las teorías religiosas, más allá de todas las teorías morales, yo sentiría a mi prójimo como a mí mismo y trataría de no dañarlo, trataría de hacer el bien a los demás como quiero el bien para mí mismo.
Y en la tercera posición, si pudiésemos concebir de alguna manera una cultura que no nos separase en lo intelectual, en lo moral, en lo afectivo, en lo superior, en lo espiritual, una cultura que no formase tribus, una cultura que no separase a un hombre de otro hombre, podríamos volver a reencontrar un módulo cultural que esté más allá de todas las culturas prefabricadas, que esté más allá de todas las estructuras avejentadas que nos están separando; tendremos que hallar un módulo, ese módulo que los griegos llamaban filosofía, «amor o tendencia hacia el conocimiento».
Mas, ¿qué entendían los griegos por conocimiento? Lo que antes os dije, conocimiento de sí mismo, conocimiento que permite imbricarse en los otros para sentir lo que los otros sienten, tener esa verdadera fraternidad humana, y conocimiento para poder concebir las cosas en su abstracción más pura, en su módulo substancial, de sub stare[1], aquello que está sosteniendo a las cosas. Eso nos llevaría a un nuevo concepto del mundo y a un nuevo concepto de la vida.
No hace falta un gran esfuerzo mental para percibir que podríamos construir un mundo diferente. Yo sé que a quienes hablamos de construir un mundo diferente, un hombre diferente, nos llaman idealistas –y, generalmente, con un poco de desprecio–; son esos idealistas los que quieren cambiar el mundo, son esos idealistas los que quieren que no haya más pobres, son esos idealistas los que quieren que no haya más gente agresiva; y, sin embargo, señores, las grandes obras en la Humanidad, las obras de piedra o de papel, de mármol o de cerámica, de vidrio o de madera fueron construidas, fueron soñadas, fueron diseñadas por idealistas. Fueron los idealistas los que, desde el fondo de la Historia, fueron forjando nuevas normas, nuevos mundos. No los que se conformaron a su siglo y a su época, sino aquellos idealistas que vieron más allá de las cosas.
Hoy tenemos un mundo en crisis, hoy tenemos un mundo problematizado, hoy tenemos un mundo en donde la soledad nos acosa y nos da dentelladas todos los días. A pesar de que vivimos en estas megalópolis, a pesar de que generalmente estamos siempre rodeados de personas, sentimos muchas veces que estamos solos, sentimos muchas veces que no tenemos con quién compartir un sueño, o una poesía, o una protesta o una queja, que no tenemos ya con quien compartir una lágrima. ¡Qué valerosos eran aquellos antiguos romanos que cuando lloraban ponían sus lágrimas en un lacrimatorio y decían: «Yo he llorado por tal cosa»! ¿Quién se atreve hoy a hacer lo mismo? Todos, más bien, tratamos de esconder las lágrimas. ¿Quién se atreve a poner sus lágrimas en un lacrimatorio y decir: «Yo he llorado de emoción ante tal música» o «yo he llorado porque murió un amigo»? Hoy no, hoy tratamos de esconder nuestras sensaciones, hoy tratamos de esconder nuestro aplauso o de esconder nuestra réplica o de esconder nuestras lágrimas, y así nos vamos encerrando en nuestras propias cárceles.
Debemos redescubrir esa posición psicológica especial que nos permita no avergonzarnos de lo que nosotros somos, mostrarlo, mostrarlo en el sentido más elevado de la palabra.
Hace falta, entonces, un nuevo sentido filosófico; pero no solamente un sentido filosófico que nos permita hablar de determinados filósofos o pensadores, porque de alguna forma aunque yo hable de Platón y aunque a mí me haya ayudado Platón, Platón vivió en su tiempo, Platón tuvo su circunstancia histórica, y es obvio que yo no puedo calcar a Platón tal cual Platón era. Si ni siquiera Dionisos en Siracusa le pudo entender, si aun Aristóteles le negó en muchas cosas, ¿cómo podríamos hoy pretender seguir estrictamente a Platón? No, más bien tendríamos que captar el espíritu de lo que proponía para poder adaptarlo y adoptarlo en nosotros mismos. O sea, necesitamos una nueva filosofía de la vida, una nueva forma de buscar las causas de las cosas.
Necesitamos, obviamente, una nueva ciencia también; una ciencia que no tenga prejuicios, una ciencia que sea una ciencia diferente, una ciencia que cuando se habla de la posibilidad de la existencia del continente atlante, no diga: «Eso es imposible, es imposible pensar que hubo un continente habitado, con ciudades, con máquinas, con arte y demás hace cincuenta mil años, es imposible». «Pero ¿por qué?» «Bueno, porque es imposible»; de la misma manera como dijeron hace cien años que era imposible la existencia de Súmer o como se negaba la existencia de Troya. Es imposible porque sí, porque hay un dogmatismo en el sentido oficial.
Necesitamos, entonces, una nueva ciencia, una ciencia que nos permita estudiar seriamente aquellas cosas que se escapan a lo mundanal y a lo vulgar. Vosotros sabréis todos, porque todos estaréis informados, que hay experimentos que han permitido ya fotografiar y registrar una suerte de doble etéreo de las plantas, de los animales, de los metales, etc. Sin embargo, eso, salvo en puntos especializados, no se enseña a nuestra juventud porque eso escapa al saber común; eso es parapsicología, eso es “cosa rara” y no hay que investigarlo.
Todos nosotros sabemos que en Oriente todavía hay algunos yoguis y algunos místicos que guardan ciertas propiedades parapsicológicas que les permiten estar más allá del dolor físico. Cualquier viajero en la India puede ver a señores que están en posiciones completamente anormales hasta que se les seca el brazo y quedan como si fuesen de madera, por falta de irrigación. Es obvio que esas personas descubrieron una forma de no sufrir, pero nosotros, que seguimos usando las anestesias y las aspirinas, no nos vamos a preocupar de qué es lo que está haciendo ese señor que es yogui, obviamente. ¿Y por qué? Porque está en Oriente, porque si uno estudia esas cosas es orientalista. O sea, estamos en un mundo de etiquetas; a todo se le pone una, y si no se sabe cuál ponerle, pues se le inventa o se le pone la primera que haya a mano: «Este señor es orientalista o este señor es parapsicólogo».
Necesitamos un nuevo arte; un arte que nos transmita algo, un arte del que todos podamos participar y que podamos entender. Cuando yo hablo de un nuevo arte no estoy hablando de determinadas corrientes artísticas que necesitan ser explicadas; hablo de un arte ingénito, un arte que sea como la Naturaleza, que todos podemos entender, aunque no sepamos el nombre exacto. Si yo a un niño le muestro un roble y le digo: «Niño, ¿eso qué es?». El niño va a decir: «Eso es un árbol». No va a decir: «Eso es una vaca», él sabe que eso es un árbol. Pero si yo llevo a un niño delante de algunos cuadros modernos y le pregunto: «Niño, ¿esto qué es?», no sé lo que me dirá el pobre niño, cualquier cosa, como en las pruebas psicológicas de la mancha de tinta donde cada cual ve lo que se le ocurre.
Es obvio que en esto necesitamos algo que nos haga comprender a todos. Porque si yo en un cuadro abstracto veo un camino, otro señor ve un ciprés, otro señor ve un pez, ¿qué comunicación hay entre nosotros?, ¿cómo podemos comentar este cuadro?, ¿de qué manera podemos calificarlo o decir algo de él, o podemos sentirnos atraídos por él o no? Necesitamos, entonces, un arte que nos llegue dentro, que permita que nuestra intuición lo descubra. Cuando vemos nosotros, por ejemplo, todavía hoy, las ruinas del Partenón, antes de entenderlo, ya sabemos que es bello y lo sentimos bello; y eso lo siente el profesor de artes plásticas, y eso lo siente el turista más ignorante, y eso lo siente el campesino griego que está ahí y dice: «¡Qué hermoso, qué lindo!». O sea, es algo que impacta más allá del aprendizaje mental.
Es obvio también que dentro de esa nueva ciencia necesitamos una nueva medicina, que no solamente abarque lo que corrientemente conocemos como medicina común, sino que abarque otras corrientes. Hay corrientes como la homeopatía o la acupuntura que están dando buenos resultados prácticos en muchos casos; y, sin embargo, hay muchos servicios médicos que rehúsan aceptarlas como ciencias depuradas. Hay también procedimientos psicológicos, parapsicológicos, como la hipnosis, que son una realidad y, sin embargo, mientras unos dicen: «Bueno, eso puede ser algo…», otros dicen: «No puede ser, porque realmente no lo podemos aceptar». Volvemos a chocar con la misma barrera.
Necesitamos una nueva música, no solamente una música que actúe sobre nuestros instintos; también necesitamos una música nueva, vieja tal vez, pero una música que de alguna forma toque nuestra alma. El otro día estaba yo en las dependencias de atrás de este piso, en mi despacho, y pusieron un disco simplemente con grabación de toques de campanas. Nunca me sentí mejor. Eran campanas. Estamos tan alejados de la realidad, tan alejados de todo lo que pueda ser natural, que oír campanas hoy para nosotros es un lujo, porque no estamos ya acostumbrados a oír campanas. Y estoy seguro de que si alguien tuviese la idea de grabar en un disco –y ya la habrá tenido seguramente– el canto de los pájaros, el simple canto de los pájaros, o el caer de la lluvia, eso también haría bien a muchos, porque nos hemos olvidado de cómo cantan los pájaros y nos hemos olvidado del sonido que tiene la lluvia sobre los árboles o sobre la tierra.
Tenemos la necesidad de volver a un mundo natural, un mundo natural que es a su vez un mundo divino, un mundo en donde los hombres puedan participar de las cosas, en donde los hombres puedan entrar en comunicación, en donde los hombres puedan hablar cosas simples pero verdaderas y fuertes que lleguen al corazón de cada uno de los hombres. Yo mismo os estoy hablando, estoy improvisando ante vosotros. Veis que no tengo lo que vulgarmente se dice «una chuletilla», no tengo ningún apunte a mano. ¿Quién es ese orador que sale con un papelote y va a hablar y dice: «Queridos señores, estoy aquí para desarrollar…» y lee su papel, un papel que fue preparado en otro momento o que a lo mejor se lo escribió otro? ¿Cómo pueden orar o dar una conferencia, estar en contacto con la gente si no ven a la gente, si están pendientes de lo escrito en el papel que compusieron a solas en su dormitorio o se lo hizo un amigo? Así, están de espaldas al público, de espaldas a esa gente que en ese momento vino a buscar algo, a oír algo; y aunque tienen los ojos abiertos no ven los ojos de esa gente, que también están abiertos y están esperando algo o han venido a buscar algo.
Cuando se hace oratoria, cuando se da una conferencia, hace falta improvisar y crear, salvo que sea un tema técnico, obviamente. Si yo voy a hablar sobre el spin cuántico tendría que estar leyendo algunas cifras. Pero si es un tema humanista, filosófico, político, artístico o literario, podemos llegar a esa improvisación para que podamos recoger a su vez la experiencia de la atención de nuestro público. De alguna manera, el orador debe hablar no lo que él quiere hablar, sino lo que intuye que la gente necesita que le digan, porque de alguna forma la oratoria, como todos los actos importantes de la vida, es una suerte de magia, es una suerte de sacerdocio en el cual se unen un grupo de personas, y ese grupo de personas llega por un momento a una unidad de espíritu, a una unidad de atención, a una unidad de sentimiento. Nosotros tenemos que forjar esa conciencia.
Yo sé que estos idealistas que mencionaba antes existen en el mundo. Hay idealistas, muchos idealistas en el mundo, algunos están en unas partes, otros en otras, pero la gran mayoría, como solemos decir, parece polvo que estuviese suspendido en el mundo, no pesa. A la hora de las decisiones, esa gran mayoría silenciosa no pesa, no dice nada. A la hora de los concursos literarios, científicos o artísticos, no son esos idealistas, por lo general, los que se presentan, y menos aún esos idealistas los que ganan esos premios.
Si nosotros recordamos los últimos premios de la paz, por ejemplo, los últimos grandes premios Nobel de la paz –y no mencionaremos nombres para no ofender a nadie–, nos damos cuenta cuánto entra la política, cuánto entran los intereses creados, cuánto entran las presiones de grupo para poder llegar a decir que un hombre fue el más pacifista de los hombres durante un año. ¡Cuántos hombres pacíficos hubo, cuántos hombres hubo que renunciaron a herir, y en cambio recibieron azotes! ¡Cuántos se sacrificaron para ayudar a los enfermos, a los débiles, a los pobres, a los viejos, y sin embargo, ellos no tienen premios Nobel, ni tienen premios Pulitzer! Por lo tanto, tenemos que entender que esos premios oficiales y esas denominaciones tienen muy escaso valor, y tenemos que tener el valor de poder decirlo.
Nuestra proposición filosófica ante este problema del “yo, tú, él, cómo podemos ser nosotros”, se basa en algo que podríamos llamar una “anticultura”, es decir, una anticultura en cuanto a cultura materialista y en cuanto a la cultura como hoy la entendemos. Y se basa en una proposición de una nueva cultura, de un nuevo sentido de la juventud, de un nuevo sentido del riesgo; saber interpretar directamente las cosas, poder ver los árboles de nuevo tal como son, poder oír el ruido del agua cuando corre y entenderla, sentirla, y que eso embellezca nuestras vidas; poder estar en contacto con las gentes, poder hablar con ellas sin prejuicios, con la seguridad de que en el fondo de cada hombre, en el fondo de cada mujer existe alguien que está atento cuando se le dice una verdad de manera sincera.
De alguna forma, nuestro yo interno, nuestra alma, es como un pájaro que estuviese dentro de una jaula. Se le puede oír, se le puede ver, pero esa alma o ese yo interior no tiene libertad para ganar altura, está preso en los barrotes de la materia y de la carne. En este enjuiciamiento general de la sociedad que nos rodea tenemos que crear una nueva forma de cultura, que es básicamente una anticultura; que no nos importen tanto los nombres ni las denominaciones, que nos importe más aquello que está en el interior de cada cosa; que podamos reconocer los árboles, los animales, las estrellas, que podamos reconocernos entre nosotros.
De ahí viene nuestra posición acropolitana. Yo sé, estoy seguro de que en muchas partes también a Acrópolis, no sabiendo lo que es, le han puesto una etiqueta. Es muy fácil; se toma una cosa que no se sabe lo que es, pero ¿quién es capaz de decir: «No sé»? Ya en la época de Sócrates este era un problema, el decir: «No sé». Si me hicieseis una pregunta sobre algo que yo no conozco, os diría sencillamente: «No sé», pero es difícil encontrar mucha gente que diga: «No sé». Y cuando alguien habla de Acrópolis, se toma una etiqueta que se tiene a mano, que puede ser cualquiera, puede ser una etiqueta política, puede ser una etiqueta circunstancial cualquiera, y se la adhiere, y entonces ya se dice: «Acrópolis es tal cosa». Sin embargo, Acrópolis no es tal cosa, no se le puede poner etiqueta porque aún no se fabricó la etiqueta que pueda encajar a Acrópolis.
Acrópolis es, simplemente, una actitud nueva frente a la vida. Acrópolis se dirige a la juventud, pero no solamente a la juventud de carne y hueso; Acrópolis se dirige a lo que llamaban los griegos la Afrodita de Oro, a la juventud interior. Porque, como tantas veces hemos dicho, un hombre no envejece cuando se le arrugan las células epiteliales, no, no; un hombre envejece cuando se le arrugan los sueños, un hombre envejece cuando se le arrugan las esperanzas. Así, hay viejos que tienen veinte años y hay jóvenes que tienen ochenta. Hay hombres que tienen setenta, ochenta años y siguen creando, escribiendo libros, pintando, dando su mensaje, y hay jóvenes que tienen veinte años, y están abúlicos, y dicen: «¿Para qué habré nacido? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Y no sé… trabajar no me gusta, estudiar tampoco y casarme tampoco; no, casarme tampoco». Ese hombre, por más viejo que sea, ya no es viejo, es una momia; Ramsés sería jovencito al lado de él. Entonces, lo que buscamos es una juventud interior. Una juventud interior que rinda culto a la verdad y que rinda culto a la fuerza, en el verdadero sentido de la palabra fuerza.
A veces, cuando en Nueva Acrópolis hablamos de fuerza, nos dicen: «¡Ah, sois violentos!». No, no estamos hablando de una fuerza de un golpe de puño, estamos hablando de una fuerza interior, de la fuerza que hace germinar las semillas, de la fuerza que hace correr las olas, de la fuerza que inclina al Sol sobre el horizonte y que hace correr las estrellas, de esa fuerza estamos hablando. De una nueva filosofía que pueda descubrir en nosotros esa fuerza interior que nos vuelve optimistas, capaces de realizar lo que queremos hacer, capaces de vivir nuestros proyectos. Os he dicho muchas veces que los peores cementerios no son los cementerios de hombres muertos que están en las ciudades; los peores cementerios son los cementerios de sueños que tenemos en el corazón; son todas las cosas fracasadas, lo que no hemos podido hacer, lo que no hemos podido lograr, la persona con la cual nunca pudimos comunicarnos, el sueño que nunca pudimos plasmar en la Tierra, el libro que no pudimos escribir, la poesía que se nos escapó, el cuadro que no tuvimos. Esos son los fracasos interiores, ese es el cementerio interior, esas son las cruces que llevamos dentro.
Necesitamos una nueva vitalidad que nos permita ser optimistas ante la vida, y no solamente empezar cosas, sino empezar y terminarlas tal cual como queremos; tener esa filosofía del riesgo y del valor que nos permita enfrentar a este materialismo que nos rodea, este materialismo de todas direcciones que trata de envolvernos, de aplastarnos todos los días, todos los días, todos los días, ese materialismo que hace que corramos de aquí para allá en busca de la comida, en busca del vestido, en busca de la casa, en busca de la luz, que hace que estemos todo el día tratando de que nuestro cuerpo este bien y nos olvidemos completamente de nuestra alma, de nuestro ser interior y nos olvidemos de los demás seres humanos.
Con este valor, con esta nueva filosofía, con este nuevo concepto de la vida, con esta nueva verticalización de nuestro ser interior, nuestro «yo» puede comunicarse con un «tú»; y donde hay un «yo» y hay un «tú», nace un «nosotros»; nace un «nosotros» compartido y grande, nace un «nosotros» que, como los pétalos de un loto, estarán separados y divididos, pero que en el medio están reunidos en un solo núcleo. Concibamos a la Humanidad con sus diferencias, concibamos a la Humanidad con sus policromías; tengamos respeto por los demás como lo tenemos por nosotros mismos. Pero démonos cuenta de que detrás de la policromía hay una sola tela; démonos cuenta de que detrás de los sonidos y los silencios hay una sola vibración del aire; démonos cuenta de que detrás de todas las oraciones dichas en todas las lenguas hay una sola mística y démonos cuenta de que detrás de todos los hombres del mundo hay una sola Humanidad.
Notas
[1] En latín sub stare, significa lo que está debajo.
Créditos de las imágenes: Ryoji Iwata
Si alguna de las imágenes usadas en este artículo están en violación de un derecho de autor, por favor póngase en contacto con nosotros.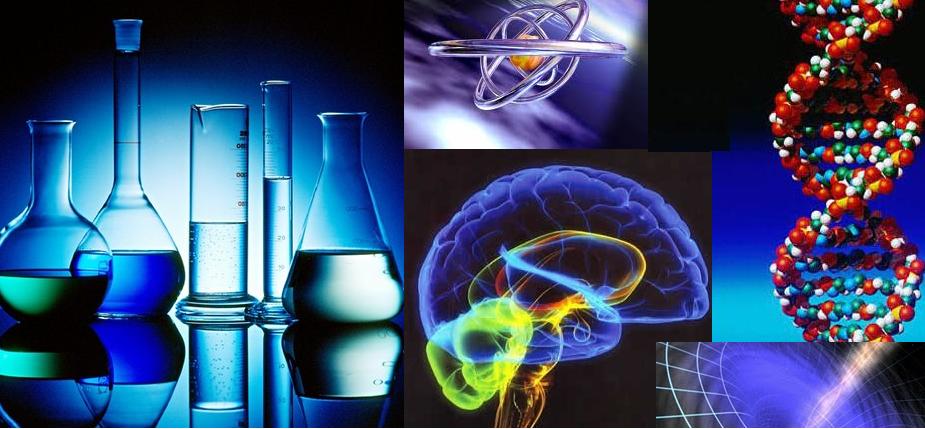



¿Qué opinas?