Recuerdos y reminiscencias
Autor: Delia Steinberg Guzmán
El tema que vamos a tratar es doble pero no contradictorio, puesto que al hablar tanto de recuerdo como de reminiscencia, lo haremos de una de las condiciones propias de la conciencia humana: la memoria. Así pues, enfocaremos dos tipos de memoria, las que aparecen en el título. No podemos conformarnos con decir simplemente memoria; debemos especificar una forma, tal vez más concreta, más corriente y cotidiana que es el «recuerdo»: y otra más sutil, más diluida y difícil de precisar que es la «reminiscencia». Una y otra son memoria, al fin, que para unos es una facultad maravillosa y una auténtica bendición; para otros, una maldición de la que convendría huir cuanto antes; para otros, algo indiferente, y para los filósofos es, tal vez, lo más sugestivo con lo que cuenta el hombre. La memoria abarca un ámbito complejísimo, ya que la encontramos en nuestro mundo emocional, en nuestro mundo mental, e incluso en las alturas de nuestro mundo espiritual.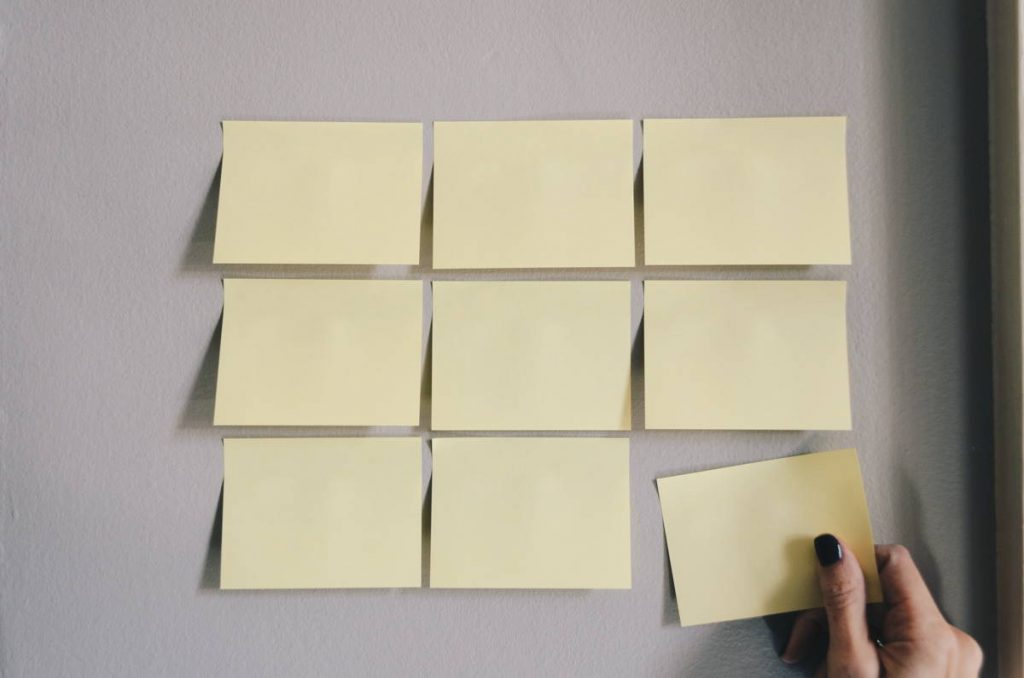
Generalmente, cuando nos referimos a la memoria, lo hacemos de un aspecto de la conciencia humana que tiene cuatro funciones: recibir, retener, y en un momento dado, reconocer y recordar. De estas cuatro funciones, la que más nos importa es la última: el recuerdo, que es traer desde atrás, desde el pasado, una idea, un hecho, una experiencia, un sentimiento o, en general, algo que alguna vez hemos vivido, plantarlo nuevamente en el presente, y reconocerlo como nuestro, es decir, como algo que nos ha sucedido. Sin embargo, a pesar del interés que despierta en nosotros este proceso de recordar, no debemos olvidar la enorme importancia que tienen las otras tres funciones previas al recuerdo, y sobre todo las de recibir y retener, esas funciones que se realizan casi inconscientemente, pero que revelan la capacidad de discernimiento que el hombre debería desarrollar paulatinamente. Habría que preguntarse qué es lo que se recibe y se retiene: si es todo lo que viene, o aquello que anteriormente hemos decidido que vamos a asimilar porque así lo queremos, porque así nos conviene o porque nos resulta benéfico.
Recuerdo es la capacidad que tenemos de traer a la conciencia presente algo que estaba en el pasado, algo que de pronto se vuelve claro y nítido y vuelve a vivirse de nuevo. Es como si el recuerdo nos presentase la posibilidad de vivir muchas veces un mismo hecho, pero sin necesidad de repetir la circunstancia, porque es esa función psicológica la que nos permite rehacer el escenario.
Preguntémonos ahora quién ha recogido esas experiencias y las ha traído al presente. O dicho de otra manera, qué parte de nosotros mismos ha tenido la posibilidad de captar experiencias antes, mantenerlas y, en el momento necesario, volver a convertir-las en un hecho actual. Es interesante que podamos encontrar contestación a estas cuestiones. Veamos algunas respuestas.
Para la filosofía tradicional -que no descarta la psicología- el hombre, aunque es una unidad funcional, no es un único elemento, no es únicamente cuerpo. En líneas generales, el hombre está compuesto de una personalidad material, una máscara, una cobertura, una cáscara si se quiere, algo que nos permite aparecer ante el mundo: es el cuerpo, más las emociones y la mente racional; y de otra parte espiritual, donde la materia ya no juega, donde sus elementos constitutivos son altamente sutiles, y donde podríamos situar una mentalidad completamente desprovista de egoísmos, una mente pura para la cual la razón es, como diría Kant, una intuición capaz de captar las cosas con la rapidez del rayo, y una inmensa voluntad que nos permite ser, y no simplemente estar vivos.
Así, pues, para esta filosofía tradicional, hay dos aspectos humanos que son la persona, lo material, y otro elemento superior que es el individuo, lo que no se divide, lo único, lo espiritual, lo que permanece.
Nuestro cuerpo físico tiene memoria, y mucha; en psicología, a este tipo de memoria se le llama hábitos. Hay que admirar lo bien que se aprenden, lo bien que se fijan y lo bien que se desarrollan. De modo que nuestra parte más densa ya trabaja con una cierta forma de memoria.
Se suele hablar de una memoria psicológica propiamente dicha cuando nos referimos a otro aspecto: la capacidad de recordar emociones, sentimientos, razonamientos, ideas, y en general, todo aquello relacionado con nuestro mundo psicológico superior. Aquí pasamos del mundo de la memoria, de hábitos, a una memoria psicológica un poco más sutil. Y paradójicamente descubrimos que la memoria, cuanto más baja y pesada, es más fuerte y segura. Nuestras emociones podemos recuperarlas a veces, pero muchas otras se nos diluyen; a veces podemos traer ideas al momento actual, pero otras nos resulta muy difícil hacerlo. No tenemos la seguridad y fortaleza del hábito.
Y la memoria se hace todavía más débil, y se diluye más aún, cuando entramos dentro del terreno espiritual, dentro del individuo, de ese ser indiviso. Allí los recuerdos son cada vez más borrosos; tenemos experiencias pero no las podemos precisar. A este tipo de memoria, Platón y muchos otros filósofos antes y después, le llamaron “reminiscencia”. No es un recuerdo, no tiene ni la fuerza ni el peso del hábito, no tiene la claridad de un sentimiento, una emoción o una idea que podemos actualizar; tiene existencia pero es como una nube que al querer atraparla se nos escapa.
Memoria del cuerpo, memoria del espíritu
Así planteado denominaremos memoria a la actualización consciente de todas las experiencias que pertenecen a nuestra persona o máscara, y llamaremos reminiscencia a esa actualización de todas las experiencias que pertenecen a nuestro Yo superior. El foco, la atención y la claridad de recuerdos, están en lo corporal, en lo psicológico y en lo mental. Lo que se diluye está en lo espiritual. Lo claro son los recuerdos y lo tenue es la reminiscencia.
Pero no son estas las únicas diferencias que hay entre recuerdo y reminiscencia. Un factor importantísimo es el tiempo, porque materia y espíritu no son iguales en el tiempo, no viven desde el mismo momento, ni hasta el mismo momento. Por tanto, se presenta la pregunta de cuándo hemos recogido esas experiencias. Pero no podemos contestar a esta pregunta si no tenemos en cuenta, aunque solo sea brevemente, la doctrina de la reencarnación. Si para este tema, no importa la doctrina de la reencarnación en sí, con su por qué, sus pros y sus contras, sí importa considerar que hay algo que permanece y algo que reencarna: un espíritu que está siempre y unos cuerpos que se desgastan, y que se van asumiendo como si fuesen vestidos, según las distintas necesidades del espíritu. El espíritu ES continuamente, no habiendo para él tiempo, sino solamente eternidad. Y ese espíritu está a veces sobre la Tierra, con cuerpo, y otras no está en la Tierra y no necesita cuerpo; gasta un cuerpo y toma otro. Lo importante no es la vestidura, sino aquello que se viste. Algo semejante nos ocurre desde el punto de vista físico: lo importante no es la ropa que usamos, sino lo que está dentro de la ropa. Lo importante es lo interno, lo esencial.
Si el cuerpo es la última vestidura que asumió el espíritu, este cuerpo, con la psiquis y la mente racional que le acompañan, tiene una memoria muy fresca porque pertenece a la última encarnación, a esta vida; todas las experiencias que ha recogido son de ahora, de estos últimos años que ha estado viviendo. Aunque se hable de experiencias nuevas y frescas, no se puede olvidar que la memoria del cuerpo trae consigo toda la fuerza del instinto de la especie, el estado evolutivo general de la humanidad que también le ayuda; y trae además la propia evolución de cada ser humano, porque cada cual recoge experiencias según su estado, las asimila, atesora y recuerda.
En líneas generales, la personalidad es joven, ya que aunque tenga sesenta u ochenta años, relacionada con la eternidad, es un tiempo escaso.
El espíritu también recuerda. Es eterno y permanece, recoge experiencias constantemente, aquí y en el más allá. Pero tiene una dificultad, y es que no cuenta con una conciencia lo suficientemente despierta como para recoger sus experiencias y hacérnoslas comprender racionalmente. Nuestra conciencia recoge todo lo que nos pasa como personas, pero no recoge con claridad lo que nos pasa como espíritus. Recordamos buenamente aquello en donde ponemos nuestra atención, y la ponemos en lo que nos interesa. Somos así de simples. Prestamos atención al frío, al calor, al dolor, al hambre, al cansancio, al enojo, al trabajo o al dinero; prestamos atención a un ámbito muy reducido, o al menos, muy específico: la persona y sus circunstancias materiales. Allí está todo claro, allí se mueven los recuerdos, y allí está el límite de la memoria.
Por esto surge la pregunta de si verdaderamente el hombre es un ser eterno, porque si su espíritu le acompaña a través de todo el tiempo y ha encarnado múltiples veces, ¿por qué le cuesta tanto llevar la memoria hacia atrás? Cuesta, sencillamente, porque hay dos formas de memoria: el recuerdo y la reminiscencia.
El recuerdo pertenece a lo que estamos viviendo ahora mismo, y este recuerdo está ceñido a aquello sobre lo que ponemos nuestra atención y nos interesa.
La reminiscencia es la memoria del alma; pero si el alma está dormida, registra poco, y si registra poco, recuerda aún menos.
Platón señala que en el alma hay una fuerza, un impulso, una nostalgia, una añoranza de cosas que no sabemos definir, pero que sentimos. A todos nos ha pasado alguna vez recorrer un camino e intuir que ya hemos estado allí anteriormente. O bien, conversar con una persona amiga y, de pronto, tener la sensación de haber hablado lo mismo sin saber cuándo; o estar frente al mar y tener grabada esa imagen sin saber de cuándo y dónde arranca. Son las cosas que no contamos, porque no sabemos cómo hacerlo.
Reminiscencias
Pero hay otras reminiscencias aún más fuertes. Todos pensamos alguna vez en la muerte, y la aceptamos aunque no nos gusta la idea de morir. En el fondo, si pudiésemos rechazar la muerte, eliminarla, borrarla, lo haríamos, porque hay una reminiscencia de eternidad que se niega a aceptar esta idea de muerte tan categórica y total. Hay algo que nos grita constantemente: “Sí, hay muerte, pero no voy a morir”.
La parte de nosotros que no acepta la muerte es nuestra parte inmortal, la que tiene reminiscencias y sabe que está viva.
Así pasamos la vida crucificados entre recuerdos concretos, recuerdos que se nos van pero no nos preocupan mucho, y reminiscencias que de vez en cuando nos sacuden como obligándonos a tomar conciencia de algo más.
Una gran filósofa del siglo pasado, Helena Petrovna Blavatsky, hacía una diferencia crucial entre recuerdo y reminiscencia. La memoria del recuerdo, para que sea buena, implica tener en perfecto funcionamiento el cerebro físico, y si es así, tenemos o podemos tener una buena memoria práctica y un recuerdo que la acompaña. Pero la reminiscencia es algo más, es mucho más sutil, es una percepción intuitiva que no tiene nada que ver con el cerebro físico, y casi no hay centros en el cerebro físico que sea capaz de registrarla.
Dice Blavatsky que esas percepciones intuitivas vienen, no de nuestras experiencias físicas sino del espíritu que está siempre presente. Estas reminiscencias toman formas muy diversas, pareciendo a veces visiones y otras veces esas intuiciones extraordinarias que animan a los artistas. En estado de inspiración, para el artista todo es clarísimo y tiene una nitidez asombrosa, tanto si son palabras, como sonidos, imágenes, colores o formas, viéndolo, sintiéndolo y teniéndolo delante aunque no pueda explicarlo. Y eso tiene que estar en alguna parte, no puede venir de la nada… Es una experiencia riquísima que el alma, a lo largo de siglos, atesoró, guardó y, en un momento dado, como una ventana a lo superior, vuelve y nos ilumina.
Como investigadora, Blavatsky rescató viejos textos orientales, que tradujo para Occidente, incluyéndolos en su obra La Voz del Silencio. En sus párrafos encontramos un consejo para el hombre que quiere crecer, para el que quiere aprender, para el que quiere caminar. Un consejo extraño relacionado con la memoria: “No mires atrás; borra el recuerdo de pasadas experiencias”. No hay que borrar las experiencias, sino solamente el recuerdo, las circunstancias; el recuerdo es como el bastón que nos sirvió durante una parte del camino, pero luego ya no sirve de nada.
La experiencia sí sirve; es una decantación del hecho. Por lo tanto, la personalidad, la cáscara, la materia con la que vivimos en el mundo, atesora recuerdos y sufre con ellos, ya que al no ser capaz de desprenderse de las circunstancias, cada vez que las reproduce, sufre otra vez. En cambio el espíritu, el Yo superior, no guarda recuerdos sino experiencias. El recuerdo se nutre de experiencias concretas, mientras que la reminiscencia se nutre con la quintaesencia de las experiencias.
Otro gran filósofo medieval, Raimundo Lulio, decía que las tres facultades humanas por excelencia, las tres facultades superiores, son como tres doncellas, a las que llama memoria, entendimiento y voluntad. La primera recuerda lo que la segunda doncella entiende y lo que la tercera quiere. Y la segunda doncella entiende lo que la primera recuerda y lo que la tercera quiere. Y la tercera quiere lo que la segunda entiende y lo que la primera recuerda. Es decir, que están perfectamente de acuerdo, la memoria como capacidad mental, el entendimiento como una intuición superior que rompe barreras, y la voluntad como raíz de la existencia.
Esos tres elementos puestos de acuerdo hacen al hombre; la memoria sola no sirve para nada. Y glosando a Raimundo Lulio diríamos que más allá de la memoria, el entendimiento y la voluntad o la intuición y la voluntad, ayudan a la reminiscencia. Ayudan a recordar, a retornar esos elementos que pertenecen a los rincones escondidos de nuestro Yo, pero que no por escondidos dejan de ser nuestros.
Y otro gran filósofo renacentista, Giordano Bruno, proponía una revolución que consistía en el logro de un hombre nuevo en base a una memoria muy fuerte, que era reminiscencia de unas ideas superiores, de los arquetipos primeros, y en base a una imaginación muy fuerte capaz de unir el mundo de los elementos materiales y el mundo de los elementos espirituales. La imaginación refleja lo superior y lo transmite hacia abajo; la memoria recuerda lo superior y lo transmite hacia abajo. Esa era la revolución de Giordano Bruno.
Crecer en memoria e imaginación
A unos cuantos siglos de distancia es sumamente interesante unirse a esta revolución. Empezando por acrecentar nuestra memoria, o en otras palabras, saber vivir, no pasar por la vida transitando como el viento, sino recogiendo experiencias, no teniendo miedo a atesorarlas y asimilarlas, extrayendo de ellas todo lo que nos interesa. A eso lo llamamos saber vivir, memorizar, no repetir siempre los mismos errores, quitar del refranero aquello de que el hombre es el único animal que tropieza no dos veces, sino mil, con la misma piedra. Deberíamos tropezar una vez, y si hay memoria, no volver a hacerlo nunca más. Esto es acrecentar nuestra memoria, aquí y ahora.
También deberíamos acrecentar nuestra imaginación, ya que ella es el arma con la que podemos crear. Si antes decíamos “saber vivir”, ahora deberíamos decir “saber construir”. La imaginación no es perdernos en los recovecos de fantásticas imágenes que nos arrebatan, y que nos ayudan a escondernos pero no a afrontar la vida, sino que es el espejo, es la capacidad de captar imágenes superiores y es la fuerza de hacer que esas imágenes superiores se conviertan en realidades en nuestro mundo. Trabajar con la imaginación es convertirnos todos en artistas, y ser artistas consiste en que cada uno de nosotros se modele a sí mismo. Con la imaginación captamos ideas superiores; con la imaginación, en base a elementos puros y nobles, somos capaces de construir hombres puros y nobles, porque tenemos una idea, una imagen, un arquetipo, y ahora lo reproducimos como auténticos artistas de nosotros mismos.
Y no es solo acrecentar la memoria y la imaginación, sino que es también valorar nuestras reminiscencias, aceptarlas como si ellas fuesen una señal callada de un mundo que es hoy, de un mundo que es y seguirá siendo, y del cual formamos parte. En estas reminiscencias está precisamente aquello de nosotros que, siendo eterno, no acepta la muerte. Lo que normalmente puede parecer nos indiferente, absurdo o sin sentido alguno, de pronto se tiñe, se vuelve coloreado, tiene sentido; ahora ya sabemos por qué hacemos las cosas, para qué las hacemos. En síntesis, nuestra revolución sería un saber vivir a través de la memoria, un saber construir a través de la imaginación, para poder Ser.
También hay que recordar aquella vieja enseñanza que los orientales habían hecho suya, cuando intentaban explicar qué era la memoria. Explicaban que memoria era un atributo de la fidelidad a nosotros mismos. El hombre que se es fiel, que se recuerda, que se reconoce, que se construye, tiene memoria. Ese hombre probablemente no pueda contestar con toda certeza al quién soy, pero podrá decir algo que reviste para nosotros la máxima importancia y nos ayuda a dar el primer paso, un paso seguro por el Camino de la Evolución.
Créditos de las imágenes: Kelly Sikkema
Si alguna de las imágenes usadas en este artículo están en violación de un derecho de autor, por favor póngase en contacto con nosotros.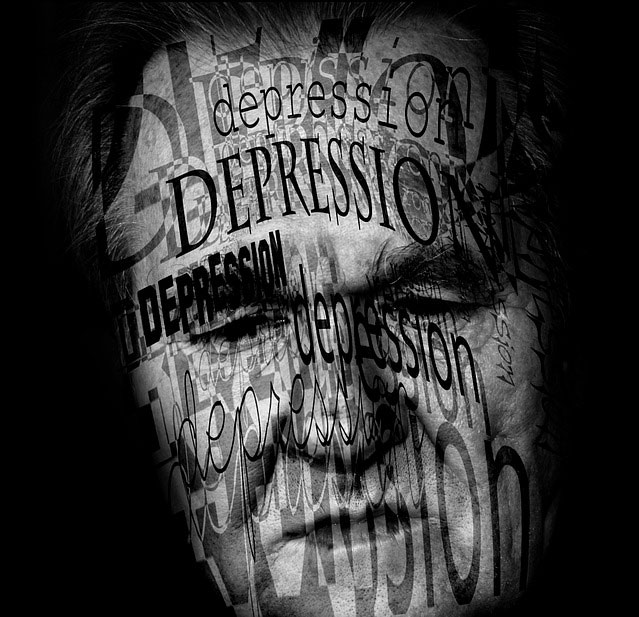



¿Qué opinas?