La cultura de la incultura
Autor: Jorge Ángel Livraga
Como todas las veces que me dirijo a vosotros quiero recordar que filosofía es el amor o tendencia hacia el conocimiento profundo de las cosas. Y que filósofo, aquel que ejerce la filosofía, es cada uno de nosotros; filósofos son todos los hombres, todas las mujeres del mundo, desde el momento mismo en que tienen uso de razón. Vemos que los niños, ya de pequeños, nos están preguntando qué es el Sol, qué es la Luna, qué es la Tierra, qué es esto, qué es aquello. El niño, con sus preguntas, no es simplemente un curioso; es la raíz de un filósofo. Quiere saber el porqué y el cómo de las cosas. No se conforma con ver volar los pájaros, quiere saber por qué vuelan. No se conforma con ver correr los ríos, quiere saber por qué corren. Y ese querer saber, y ese porqué, que va más allá de la curiosidad, esa pregunta, ese interrogatorio básico, ancestral que llevamos todos dentro, eso es el filósofo.
Por lo tanto, en Nueva Acrópolis, en esta “nueva ciudad alta” en el sentido metafísico y filosófico, creemos que toda mujer, que todo hombre nace y vive siendo filósofo.
¿Y por qué nos olvidamos de que somos filósofos? Nos olvidamos por un entorno que muchas veces aplasta a ese niño interior, a aquel que hacía las preguntas de por qué corren los ríos, de por qué vuelan los pájaros… De un manotazo social, económico, administrativo o político suele aplastárselo, y ahí aparece el hombre máquina, el hombre egoísta, el hombre que lucha tan solo para sobrevivir, haciendo como los animales, buscando tan solo un techo bajo el cual dormir, un plato con el cual comer y dejando de lado los altos principios que diferencian a los hombres de las bestias.
Esta tarde vamos a charlar sobre cultura e incultura, y lo que podríamos llamar hoy la cultura de la incultura. Definir la palabra “cultura” es difícil. Lo hemos dicho varias veces. Cuando queremos definir algo material, estrictamente mecánico –por ejemplo, una mesa, una silla– es fácil. Definir algo que roce con lo metafísico es difícil. Definir la vida, definir el amor, eso nos llevaría muchas palabras. De todas formas, se acepta por cultura el conjunto de conocimientos, de aptitudes que tiene el hombre para desarrollarse frente a la vida y frente a sí mismo. Cuando ese conjunto de conocimientos y de aptitudes se plasma en su entorno, se convierte en lo que se llama civilización, que etimológicamente significa simplemente el arte de hacer ciudades.
La cultura es algo metafísico, está más allá de lo plasmado estrictamente, y lo civilizatorio sería aquello que se ha plasmado en una forma determinada, en un lugar geopolítico delimitado y en un ciclo de espacio-tiempo concreto. La cultura escapa frecuentemente de estas circunstancias; por eso decimos que podemos definirla de alguna manera como una «cosidad» metafísica. Si no es un ser –porque el ser está en nosotros– es en cierta forma el reflejo del ser sobre todas las cosas que nosotros hacemos. Es algo que llevamos en sí, algo que nos vamos transmitiendo a través de la palabra hablada, a través de los escritos, a través de las figuraciones.
Se dice que, en el caso de los animales, su cultura de supervivencia tiene una transmisión de tipo genético. Las teorías esotéricas, las teorías de los antiguos filósofos discrepaban tal vez un poco de estas aseveraciones, por lo menos en la forma. Creían ellos que los animales tenían una especie de alma grupal, que recogía las experiencias de todos los individuos y que luego comunicaba de nuevo a cada individuo que nacía la experiencia necesaria. Eso explicaría por qué grupos de animales como los peces pueden a veces hacer maniobras tan extraordinarias en el agua, todos juntos, como si una mano maestra, como si una especie de gran alma los dirigiese. Y vemos lo mismo en las aves y en otros tipos de animales.
Los hombres también tendríamos algo así como una especie de alma grupal, más allá de toda nuestra individualidad. Sería el mundo de los arquetipos que mencionan los antiguos filósofos griegos, los anales akásicos de que hablan los hindúes, en donde estarían radicadas ciertas experiencias, ciertos conocimientos arquetípicos a los cuales los hombres tendríamos acceso en determinadas circunstancias. De ahí que las viejas formas culturales civilizatorias diesen tanta importancia a la oración, a la meditación, a todo aquello que fuese una internalización del Ego, porque pensaban que, en esa internalización del Ego, había posibilidades de ponerse en contacto con una serie de conocimientos, con una serie de valores muy superiores a los que tan solo podían reflejarse en una biblioteca o en una pinacoteca.
Vemos que, tradicionalmente, los pueblos antiguos van a transmitir sus conocimientos de manera oral. Luego vendría la etapa verdaderamente gráfica. Es decir, dentro del pequeño ciclo histórico que nosotros conocemos, los pueblos de la antigüedad eran ágrafos, no se dedicaban a transmitir sus conocimientos mediante signos escritos, sino que iban transmitiéndose los libros de la boca al oído, a veces mediante poesías y con acompañamientos musicales. Libros tan importantes como el Rig Veda, el primero de los cuatro Vedas –que en realidad fueron tres al principio– fue transmitido así hasta el quinto milenio antes de Cristo, que es cuando se encuentran las primeras anotaciones en signos gráficos del idioma védico, antecesor de lo que conocemos como sánscrito.
Lo mismo tenemos en los poemas y las narraciones de los griegos. En época micénica, en época anterior al período del medioevo griego que refleja Homero, no se van a encontrar escritos realmente, sino que a través de los actos mistéricos, a través de formas teatrales, van a conectarse generación con generación para transmitirse una serie de conocimientos. Vemos que la cultura no siempre tuvo los mismos vehículos, sino que estos vehículos han cambiado con el tiempo, han cambiado con las circunstancias.
El problema de la cultura nunca fue verdaderamente un problema en sí para los antiguos. Los antiguos tenían algo que nosotros, los acropolitanos, también estamos buscando: tenían naturalidad. Los antiguos no se preguntaban demasiado qué es cultura, sino que trataban de tenerla. No se preguntaban demasiado qué eran las cosas, trataban de vivirlas. En nuestro mundo actual, con las deformaciones que ahora veremos que hemos sufrido, nos llenamos de preguntas, de tal suerte que de tanto preguntar qué son las cosas, cómo son y qué habrá detrás de ellas, qué será esto y qué será lo otro, perdemos el sentido de las cosas.
Si escogemos, por suponer, unas montañas de la zona de Asturias, es evidente que un pintor tendrá una visión y un científico que empiece a hablar de los plegamientos carpeto-vetónicos tendrá otra. Ciertamente, el científico está tan centrado hablando de los plegamientos carpeto-vetónicos, que no será capaz jamás de ver esas delicias que nos dan los colores de la niebla, esos verdes brillantes, los ríos que bajan, las aguas que caen… La naturaleza toda conforma un entorno y si el hombre, en lugar de verlo como un entorno ajeno a él se asimila a ello, se vuelve natural, y se vuelve a la vez hijo y amo de la naturaleza.
En ese momento, el hombre ya no entra en competencia con la naturaleza, sino que se imbrica profundamente en ella, no solamente a nivel físico, sino en el aspecto psicológico y espiritual. Es entonces cuando el hombre se torna realmente hombre, que es lo que nosotros buscamos a través de este movimiento cultural y filosófico llamado Nueva Acrópolis: el escalar nuestra montaña interior, subir a esa ciudad alta que todos tenemos, poder ver desde allí nuevos horizontes, más grandes, más vastos.
A través de la historia, el hombre ha sufrido una serie de cambios. Voy a hablar sobre todo del hombre occidental. Hay profundas grietas en el hombre, una especie de desintegración que comienza con la caída de los antiguos misterios. Cuando caen las antiguas civilizaciones, como Egipto, Grecia y Roma, caen los antiguos misterios –instituciones que eran a la vez universidad científica, iglesia religiosa, centro político y el hogar para muchos buscadores de la verdad– y al perder el hombre la posibilidad de conocerse a sí mismo, la seguridad de su propia inmortalidad, la evidencia de Dios, se empiezan a abrir pequeñas quebraduras dentro de lo que podríamos llamar la humanidad.
Los hombres, cuando dudan de Dios, también dudan de la patria, dudan de la familia, de la amistad y terminan dudando de sí mismos. Terminan en aquella famosa duda cartesiana, que basaba la existencia del hombre tan solo en el hecho de que el ser humano dudaba. Parece ser que si uno no duda, no existe, cosa que es un sofisma, puesto que una silla no duda y sin embargo, existe. Así que esa duda cartesiana es el resultado de esas viejas fisuras que se han ido introduciendo dentro del alma del hombre, y que le han hecho no solamente, en el sentido metafísico, un agnóstico, sino además un ateo y un temeroso de todas las cosas, al carecer del sentido de la inmortalidad, al carecer del fundamental conocimiento de sí mismo.
El hombre pensó que conocerse a sí mismo es darles nombre a los huesos, o a las venas y arterias, darles nombre a las distintas partes de su cuerpo o a las distintas partes del mundo. Pero eso no es conocerse a sí mismo, porque nosotros no somos tan solo nuestro sistema circulatorio. Nosotros somos algo más, somos mucho más, pero muchísimo más. Tanto es así que un simple sistema venoso o arterial de un hombre cuando muere, no sigue reflejando ni siquiera el calor de ese hombre. El hombre está mucho más allá.
Nosotros ahora lo que estamos viendo son las máscaras que nos dio la naturaleza, estamos viendo las células epiteliales, los cabellos, la barba, las gafas, la ropa. Pero no nos vemos en profundidad a nosotros mismos. Y lo mismo ocurre en nuestro entorno. Nosotros estamos viendo los óxidos, los metales, las maderas, las piedras calcáreas, pero no vemos las causas, no vemos los elementos que han creado esas cosas y perdemos, por esta razón, toda posibilidad de captar una armonía universal y un sentido en la corriente de la vida. Es lo que los filósofos hindúes llamaban sadhana, hacia dónde va la vida y de dónde viene la vida; que esta gran cuestión incluye nuestra propia problemática, de dónde vengo yo y adónde voy.
Pero si yo carezco de manera completa de conocimiento sobre de dónde vengo y adónde voy, puedo llegar a dudar de mi propia existencia, puesto que algo que no sabemos que haya empezado y que no sabemos que termine, algo que nunca cambiará, algo que no sabemos de dónde viene y tampoco sabemos adónde va, es algo que carece de cualidades, y al carecer de cualidades, se nos torna algo abstracto, algo teórico, algo tal vez momentáneo, un simple reflejo pasajero, algo inexistente. De ahí que llegamos a dudar de nuestra propia identidad; no de nuestra identidad física, no de nuestro robot, pero sí dudamos de lo más importante: dudamos de nuestro ser, de que nosotros realmente seamos, que hayamos sido anteriormente y que podamos seguir siendo más allá de las puertas de la muerte.
Ese es el grave problema de la cultura de la incultura, de esta especie de incultura que se va proyectando sobre el mundo, y que va a cristalizar en el siglo XIX con las teorías de los positivistas. Las teorías de los positivistas, con Comte a la cabeza –que de positivas hoy sabemos que no tenían absolutamente nada, pero que en su momento parecieron la misma verdad encarnada– decían que podíamos dividir culturalmente la historia de los pueblos en varias etapas; etapas que desde ya eran excluyentes. No olvidemos que nos referimos a un momento, el siglo XIX, completamente dialéctico, donde si algo era una cosa no podía ser la otra. Digamos que para ellos no se podría ser a la vez puerta y madera. O se es puerta o se es madera. Eso era lo que ellos pensaban, aunque hoy nos parezca ridículo, puesto que una puerta es puerta en cuanto a que cierra un espacio vacío en la pared, y es madera en cuanto a que está formada por los restos de un árbol que ha sido talado. Pero esas diferenciaciones no se hacían y se dividía a los pueblos culturalmente en varias etapas que se excluían.
Se hablaba así de una etapa primitiva y mágica, de la cual se excluía todo lo demás. En ella el hombre estaba completamente en lo mágico, en lo religioso. Carecía de toda capacidad científica, carecía de capacidad técnica. Prácticamente vivía como un salvaje, y lo único que podía hacer era partir las piedras de forma rudimentaria, como en la aurora de la Edad de Piedra. Decían que a esta etapa mágico-religiosa le sucedió una etapa filosófica, en la cual el hombre, al dudar de los dioses y al dudar de Dios se empezó a hacer preguntas. Es decir, que para los positivistas comtianos, la filosofía no era nada más que la suma de una serie de preguntas; preguntas que no obtenían respuestas, porque si obtuviesen respuestas dejarían de ser filosofía. La filosofía simplemente era una tendencia hacia el conocimiento, que no llegaba nunca, sino que se quedaba simplemente en esa tendencia, la cual tornaba al hombre utópico, completamente desposeído de una serie de ventajas que le otorgaría una etapa posterior, la última, la final, la que ellos señalaban como la etapa positiva, la etapa científica.
Todas las cosas, decían los comtianos, podían ser medidas y pesadas. Con eso descartaban completamente el mundo espiritual y el mundo metafísico. Incluso lo que nosotros podríamos llamar alma era, según ellos, una excreción del cerebro humano. Esta mentalidad materialista dialéctica produjo algunos errores de concepto. En las universidades de la Europa del siglo XIX, muchas tesis relativas a la existencia de aerolitos fueron rechazadas. Hasta que una vez, en un congreso de París, poco después de la época napoleónica, cayó un aerolito dentro de la misma sala del congreso y ahí sí creyeron en la existencia de los aerolitos, pues hasta ese momento se pensaba que no existían.
También se creía que el sol no tenía manchas, que no podía tener manchas, puesto que era una luz, y ¿cómo la luz puede tener sombras? En el sistema dialéctico no. Una cosa o es luz o es sombra; y si es luz, no puede tener sombras, por lo tanto, el sol no tenía manchas. Lo estaban viendo con los telescopios astronómicos, pero decían: «Lo que vemos ha de ser un reflejo óptico. Esto no puede ser verdad, porque si es luz no puede tener manchas». Y del mismo modo, creían que el fondo del mar era sólido, porque sumando las presiones y desconociendo las corrientes verticales del mar, suponían que el agua a esas profundidades tenía una solidez similar a la del metal.
Se basaban en todos estos elementos –elementos que van a tener un reflejo en la política y en la sociedad– para proponer la gran utopía que sufrimos hoy, la utopía de la homogeneización de todas las cosas. Todo tiene que caber dentro de un molde determinado, el molde científico. Lo que no cabe, no es que no quepa es que no existe. Y se trata de igualar al hombre por lo más bajo. Incapaces de levantar a los pueblos a la altura de los más altos, tratan de igualarlos a la altura de los más bajos. Se hace entonces el culto a la miseria, el culto a la suciedad, el culto a la pobreza. Los positivistas llamaban a las chimeneas de las fábricas, las nuevas catedrales; estas nuevas catedrales que han emponzoñado nuestro aire, que nos han quitado la posibilidad de vivir. Pero para ellos eran las nuevas catedrales. Había un nuevo Dios que funcionaba: la industria, el comercio, el dinero.
Todo ello nos ha llevado a esta gran encrucijada histórica, de esta cultura de la incultura en la cual nos encontramos hoy, y en la cual los más jóvenes tendrán que afrontar el enorme desafío de los años futuros. Estos años futuros se nos pintan con colores oscuros, con colores que no pueden ser optimistas. Tenemos un crecimiento demográfico completamente descontrolado y una incapacidad de creación de puestos de trabajo de acuerdo a este crecimiento demográfico. Además, hay gran cantidad de suicidios entre los más jóvenes y se distribuyen fácilmente las drogas que estupidizan a las gentes.
Hace poco he leído una estadística que dice que más del sesenta por cien de los muchachos que van a hacer el servicio militar, llegan ya habituados al consumo de drogas. Eso es algo enorme. Pero lo hemos leído y no ha pasado nada, seguimos comentándolo como si fuese algo literario. Y mientras tanto, vemos una serie de perversiones en plena calle, una serie de vicios que seguimos aceptando… Nosotros no, pero en general, la gente sigue aceptándolos como si fuese natural. Mas nosotros proclamamos que eso no es natural, es completamente antinatural. Eso es un subproducto de una civilización en la que falla algo, son tan solo cosas corruptas.
Ante esta clasificación comtiana de la historia, nosotros proponemos otra clasificación, una clasificación de lo que puede ser la cultura. Nos basamos en la idea platónica de los cuatro metales: oro, plata, bronce y hierro, que darían lugar a cuatro manifestaciones de la cultura. Establecemos por un lado una cultura mágico-metafísica. Para nosotros la cultura mágico-metafísica es la superior, pero no excluye las demás formas culturales. No se trata de una expresión dialéctica, sino que es una expresión integral.
Esto ya ha sido demostrado porque, por ejemplo, Egipto fue una cultura mágico-religiosa y, sin embargo, logró avances técnicos como para construir la Gran Pirámide. Así, vemos que no existe contradicción entre ninguna de estas fases, que simplemente son escalones y peldaños a los cuales debemos arribar. La forma superior sería una cultura mágico-metafísica en donde el hombre estaría en contacto consigo mismo y con su entorno, verdaderamente en contacto con su entorno, pero no con «guantes» sino con sus propias manos, y donde, al mismo tiempo, estaría en contacto con Dios, con la causa primera, con aquello que diferencia fundamentalmente al hombre de las bestias.
Nosotros no creemos que los hombres se diferencien de las bestias por su inteligencia ni por sus aptitudes morales. He conocido perros que han sido más fieles que los hombres. Además, todos vosotros sabéis que a veces hay inteligencias en animales que nos sorprenden, y aun en insectos como las abejas o las hormigas. Todos estos animales aun pequeños, aun insignificantes, cuentan con estas cualidades. Pero ¿conocéis algún animal que haya puesto una piedra sobre otra, que haya adorado a Dios? No, eso es propio del hombre. El hombre más solitario, el hombre más primitivo, el hombre más aislado, nunca está solo porque está en presencia de sí mismo y ante la divinidad. Pero el hombre ateo olvida esto y entonces sí que cae en una animalidad, porque con los animales, como diría Platón, tan solo tenemos en común los instintos y los temores, pero no tenemos en común nuestra parte metafísica.
Hablamos bajo esta clasificación platónica, de una segunda forma, la forma filosófica, en la cual, la cultura, no poseyendo las claves mágicas y metafísicas, procura arribar a la verdad mediante una serie de especulaciones mentales, en el verdadero sentido, que le van a llevar a la comprensión de los arquetipos. Por debajo, encontramos una forma inferior que es la forma enciclopédica y estructural. Es la que va a aparecer en el siglo XVIII, en donde se trata de ponerle nombre a todo, y donde luego se crea la filosofía estructuralista que va a dar formas, estructuras y limitaciones a todas las cosas desde el punto de vista material, y que incluso va a hacer de la naciente psicología una forma estrictamente material, carente de una ética metafísica, que es lo que vamos a encontrar con Freud. Más abajo todavía, encontramos una forma mecánica crítica. Esta forma es la típicamente dialéctica, en donde se piensa que todo el universo es un universo mecánico, que todo es material, que todo simplemente es una concatenación de causas y de efectos materiales donde el alma y Dios están completamente excluidos y donde todo está sujeto a la crítica, a la revisión histórica.
El hombre, en su pequeñez, crea una especie de enanismo y no puede aceptar la existencia de los héroes. Por tanto, si hablamos de Jesucristo, de Buda, de Platón, hay que buscarle la parte mala, hay que buscarle la parte oscura, hay que preguntarse quién era Magdalena para Cristo, hay que preguntarse, en el caso de Platón, quiénes eran sus discípulos, y si Platón podía o no podía tener relaciones amistosas «demasiado estrechas». Si hablamos del Cid Campeador diríamos que erraba por los caminos porque le habían echado. Es el placer de los pequeños, el placer de los enanos. Es decir, que los altos lo son porque están subidos a escaleras, pero que en verdad son todos enanos. Es cuestión de zarandear la escalera.
Esa gran mentira, sin embargo, ha corrido por el mundo y hoy la desmitificación está de moda; es algo que se ve muy bien. Cada vez que se encuentra un valor histórico, cada vez que se encuentra algo de glorioso, algo de bueno en el pasado o en el presente, nos preguntamos: pero, ¿habrá sido tan bueno como dicen? Pero realmente, ¿no habrá tenido esto y lo otro? Y fulano de tal, mengano, zutano ¿no tendrán por otro lado…? Necesitamos ver siempre el lado negativo de las cosas, estamos inmersos en una especie de pornografía psicológica y mental que nos lleva a ver la parte negra, la parte oscura, la parte baja, la parte mortal, la parte frágil de todas las cosas y de todos los acontecimientos. Esta etapa mecánica crítica ha desembocado en la etapa actual que clasificamos como caótica y lúdica.
Hoy es el caos. Hoy nadie cree realmente en nada, nadie sabe realmente nada, nadie puede afirmar nada. ¿Por qué? Porque lo que habéis leído en un libro lo contradice otro y otro; lo que dice una persona hay otra que la desmiente; una investigación la vemos aplastada por otra investigación. Y aquellos que tienen un valor que presentar son pospuestos por los oportunistas, y aquellos que trabajan, trabajan no para sí y para su familia, trabajan para los asaltantes que podrían estar esperándolos en una esquina. Vivimos el grave problema de gobiernos que no gobiernan, de policías que no velan por los ciudadanos, de madres que no cuidan a los hijos, de hijos que no aman a sus padres, de banderas que se cambian y se reemplazan.
Este caos nos lleva a una visión del mundo lúdica, y a una carencia de valores. Es como si estuviésemos jugando, es como si estuviésemos en una gran casa de muñecas donde en lugar de ser niños normales fuésemos todos discapacitados psíquicos. Leemos que el sesenta por cien de nuestra juventud se droga y decimos: «Ah, ¡qué bien!», y seguimos tomando el café. Leemos que hay organizaciones terroristas que matan a la gente y condenamos enérgicamente estas manifestaciones de violencia. Yo nunca vi que una condena pare una bala, pero no importa, seguimos diciéndolo. Leemos que en el Tercer Mundo hay cerca de dos mil millones de personas, que no tienen prácticamente ni para comer ni para comprar un libro, ni para poder cubrirse, y lo vemos como estadísticas y decimos: «Dicen los ordenadores que para el año 2.000 los cuatro mil seiscientos millones de personas que existen hoy en el mundo se convertirán en seis mil».
Eso es todo. Estamos jugando a la vida, pero no la vivimos de verdad; estamos jugando, estamos tratando de saltar a la pata coja, de día en día. El mañana ¡qué importa!, vivamos hoy. El pasado ¡qué importa!, tuvo que ser malo. Y ese tratar de vivir hoy nos crea una angustia existencial, porque el hoy pasa, porque el hoy se va, porque cuando decimos ahora, este ahora que dije ya pasó en el tiempo, ya no está más.
Necesitamos la recreación de este ciclo, el volver de nuevo a un concepto mágico y metafísico de la vida. Necesitamos reencontrarnos a nosotros mismos, necesitamos volver a tener fe en algo; para empezar, tener fe en nosotros mismos, tener fe en los que están al lado nuestro, tener fe en la tierra que pisamos, tener fe en nuestros familiares, en nuestros amigos, tener fe en las banderas y en los estandartes que representan cosas muy sagradas, tener fe en Dios, tener fe en que venimos de algo y vamos hacia algo. Si el viento viaja alrededor de las montañas y atraviesa los valles para encontrarse en determinados puntos, si todas las cosas siguen su marcha, desde las estrellas hasta las mariposas, ¿qué le pasa al hombre, que está petrificado en esta encrucijada de caminos?
Tenemos que hacer que el hombre vuelva a marchar de nuevo, tenemos que hacer que el hombre, como los antiguos caballeros vuelva a cabalgar, vuelva a ver horizontes delante de él, vuelva a sentir una fuerza en sus entrañas, vuelva a tener pasado, vuelva a tener futuro. Necesitamos un hombre nuevo, un hombre que pueda proyectarse hacia el futuro con fe, con esperanza, con la seguridad moral que da el conocimiento de sí mismo y que da, sobre todo, la creencia en Dios. No importa la forma que le demos, no importa cómo lo representemos, no importa qué atributos le pongamos, pero tenemos que reconocer, porque es una evidencia obvia para todos los seres racionales y sensibles, la existencia de un “Creador”, de algo que está más allá de nosotros mismos, de algo que de alguna forma nos está esperando más allá de las puertas de la muerte, de algo que nos proyectó más allá de las puertas del nacimiento.
Y así, viviremos la vida como lo que realmente somos: no como mortales que van saltando a la pata coja, no como enanitos que dicen que todos somos igual de pequeños, solo que algunos están subidos a escaleras, sino realmente como seres inmortales ante un momento histórico importante, ante un gozne de la historia en donde tenemos que presentar nuestra posibilidad de supervivencia a través de las adversidades del futuro.
Créditos de las imágenes: Carlos Delgado
Si alguna de las imágenes usadas en este artículo están en violación de un derecho de autor, por favor póngase en contacto con nosotros.

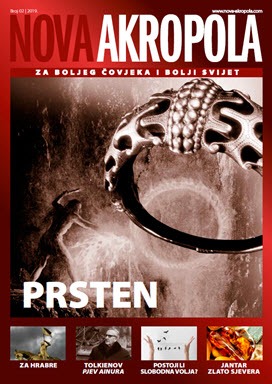

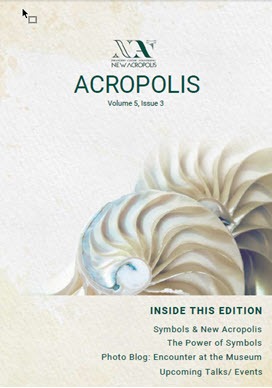
¿Qué opinas?