¿El progreso es sinónimo de cambio?
Autor: Jorge Ángel Livraga
“El progreso consiste en el cambio” (Miguel de Unamuno)
La frase, tajante y redonda como un postulado científico, resume en el lenguaje directo del gran escritor español que vivió a caballo entre el siglo XIX y el XX, toda una filosofía de vida. No deja resquicio para introducir la menor de las preguntas: se acepta o se niega.
Y es cosa curiosa que las aseveraciones más absolutas partan, por lo general, de pensadores que presentaron características liberales. Vale la pena detenernos en esto.
Los ejemplos son innúmeros, pero tomemos algunos.
En fecha tan alejada como los siglos XII-XIII, los “Fraticelli” asolan Europa central y especialmente el norte de Italia, convertidos en hordas de barbáricos fanáticos inicialmente impulsados por la liberalidad de San Francisco de Asís. Savonarola, lo mismo: a fuer de liberal y opuesto a toda norma, inspiraba en las multitudes un ansia orgiástica de destrucción de obras de arte y de libros, para llegar hasta lapidar a quienes no participaban de sus furias sagradas.
Pero es en el siglo XV cuando lo que hoy podríamos llamar “liberalismo” se afianza y toma cuerpo, apoyándose en la razón. La razón es concebida entonces como superior a todos los seres y cosas, con un dinamismo propio que conduce a una visión del mundo sin contenidos ni diferencias intrínsecas. Frente a la razón no valen autoridades, alturas ni valores. En nombre de la razón se llegan a concebir irracionalidades que contradicen a la razón en sí y a la simple experiencia vital. Por ejemplo, si un amor no es razonable y razonado, no es amor. Siglos después se alzaría contra tales concepciones el Romanticismo.
Nace el concepto de la individualidad y el nominalismo, al extremo de que se niega toda relación entre los individuos, como si fuese obra artificial y perniciosa. Así, el mundo nominalista pasará a ser algo carente de todo sentido ético y metafísico. La moral solo recibirá loas en cuanto a su etimología exotérica de “conjunto de costumbres útiles”.
¿Útiles para quién? Desde luego, para el individuo, pues la Sociedad misma –y qué decir del Estado– es causa de todo infortunio.
Con el correr del tiempo, a partir del cartesianismo, la única realidad concebible será la duda y esta dará aval a la propia existencia.
Con más voluntad de cientificismo que ciencia verdadera, se concibe al Universo y al Hombre como frutos de la casualidad, pues se forja la paradoja de que la razón, que todo lo abarca y justifica, es ultérrimamente hija de la sinrazón, como Uranos lo fue del Caos. Pero en la nueva versión de interpretación de este enigma hijo de los Misterios, ya no hay capacidad de profundizar y una angustia subconsciente va a abrir los cauces de la violencia.
En nombre de la libertad se forjan los mitos de los iluministas y la teoría del buen salvaje. Quien no estaba de acuerdo con esto era un retrógrado, y así, no tardarán en rodar las cabezas, coronadas o no, ante el altar de la paz. Unos gritan: “Ahorcaremos al último rey con las tripas del último cura”, y otros escriben: “La religión es el opio de los pueblos”.
Del concepto inmovilista medieval de un Universo que se encuentra exclusivamente a la espera del día del juicio final, y cuyos movimientos son apariencias carentes de un significado que trascienda la mera mecánica de las cosas, se pasa a la antítesis de un universo en febril cambio, sin misterios, visible y tangible en su totalidad y donde todo evoluciona y progresa constantemente. Para los “evolucionistas”, racionalizados por los “darwinistas”, la Naturaleza jamás se detiene ni da saltos; es una simple máquina muy bien aceitada con la sangre de sus propias criaturas.
Los científicos actuales, con menos presunciones y más sabiduría, no pueden dejar de asombrarse a la vista de tantos y tantos enigmas como nos muestran los más perfeccionados medios de interpretación de las cosas y de los hechos; pues comprobado está que la Naturaleza guarda en su seno misteriosos relojes que aceleran o detienen el fluir de los acontecimientos, que son vehículos cuyos fines trascienden lo llanamente fenomenológico.
La razón, injustamente confundida con la inteligencia, y sin depurarse de los instintos sino escondiéndolos bajo el pesado manto de la retórica, dio carácter al siglo XIX y pasó al XX.
La peligrosa idea de que todo progreso está basado en el cambio constante hizo que del liberalismo surgiesen pseudomísticas revolucionarias que colocaron la careta de la ciencia a las peores distorsiones, originándose los conceptos de lucha de clases y de racismos.
Un simple filósofo, que por gracia de algún prodigio hubiese surgido del fondo de los tiempos, les habría explicado que el hombre que jamás se detiene al escalar una montaña, impelido al eterno cambio y movimiento, seguirá caminando al llegar a la cumbre y de tal suerte bajará inexorablemente, convirtiendo su progreso en descenso, si no en caída mortal.
Pero los intelectuales y científicos a la moda cuando el nacimiento del siglo XX carecían de esa sencillez y humildad. En su ceguera creyeron que el perfeccionamiento de los medios mejoraba al Hombre, y que poder cruzar el mar, la tierra o el aire a gran velocidad los hacía infinitamente superiores en todo al que no podía realizar estas cosas.
Se confundió, lamentablemente, la erudición con la sabiduría, la declamación de los principios morales con la práctica de la paz, y el cambio constante con el perfeccionamiento.
Se concibió artificialmente al Universo, al Hombre y a la relación entre todos los seres y cosas. Un afán consumista convirtió nuestro mundo en un basural lleno de chatarra física, psicológica, mental y espiritual.
Jamás hubo más desamparados en la tierra, ni la injusticia se impuso de tan brutal manera. En el soñado y esperado año 2000 habrá 4000 millones de pobres absolutos… o tal vez más. A este horror nos han llevado las “ideas positivas” y “científicas”.
No basta con cambiar, hay que hacerlo para mejor. Y si tal cosa no es posible, más vale conservar lo poco o mucho que de bueno se disponga, con humildad de corazón y sin bravatas que de la lengua no pasan.
Vale más el ojo luminoso de una lumbre en la noche, con una rueda de buenos amigos custodiándolo, entre los cuales reine el amor y la sana camaradería, que las ostentosas declaraciones y los rocambolescos desafíos lanzados desde las tribunas o detrás de las corazas defendidas por artilugios electrónicos, cuyas pilas de alimentación son los sudores de los pueblos esclavizados por la obsesión del progreso indefinido y la necesidad de cambiar constantemente.
Por más loas que hoy se hagan y por más de moda que esté el homenaje a los que, con sus delirios, nos precipitaron en este infierno, reclamamos el derecho natural a la vida, más allá de toda contaminación y terrorismo.
Los jóvenes tienen que poder zafarse de las viejas cadenas de las sectas políticas, económicas, sociales, raciales o religiosas, para poder lanzarse hacia el futuro, apoyándose sólidamente en un presente al que no torturen las sombras de las ideas y sistemas que fracasaron. Que no se oculte ese fracaso, no por culpar a nadie, sino para alentar nuevos caminos a la esperanza, la felicidad y el verdadero conocimiento de sí mismo. ¡Tengamos coraje!
En muchas cosas, tenemos que volver a empezar. Pero cambiar por cambiar no es sinónimo de progreso, sino de desconcierto. Lo justo, lo bueno y lo bello, no cambian jamás.
Jorge Ángel Livraga Rizzi.
Publicado en Revista Nueva Acrópolis núm. 140. Madrid, Julio de 1986.
Créditos de las imágenes: Cadastral
Si alguna de las imágenes usadas en este artículo están en violación de un derecho de autor, por favor póngase en contacto con nosotros.
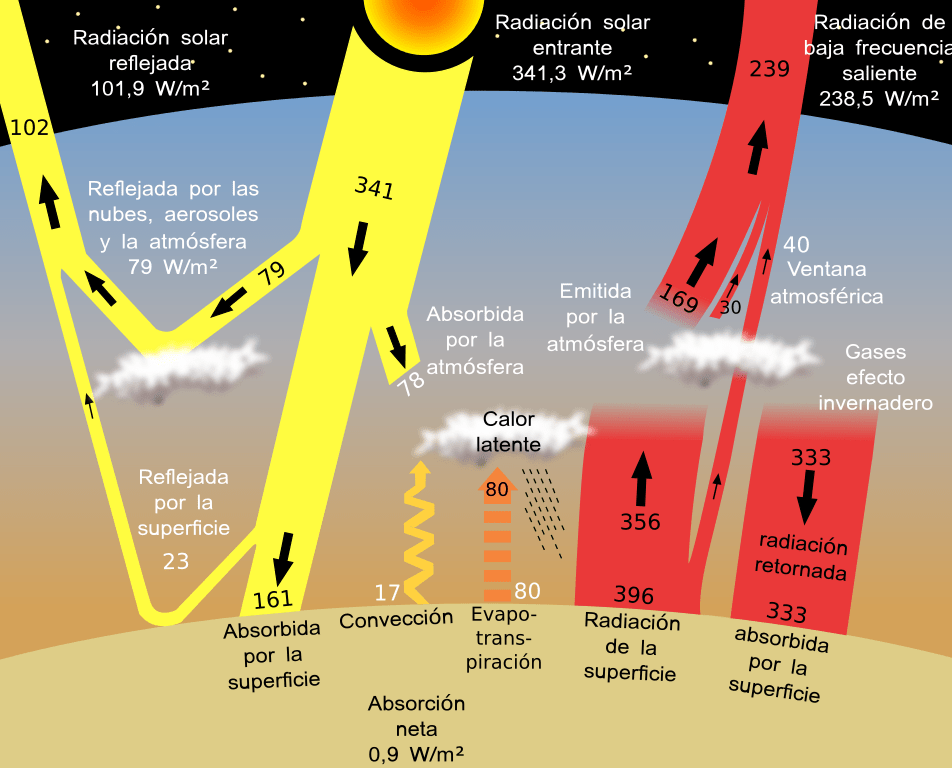



¿Qué opinas?