He leído en los antiguos escritos de los árabes, padres venerados, que Abdala el sarraceno, interrogado acerca de cuál era a sus ojos el espectáculo más maravilloso en esta escena del mundo, había respondido que nada veía más espléndido que el hombre. Con esta afirmación coincide aquella famosa de Hermes: «Gran milagro, oh Asclepio, es el hombre».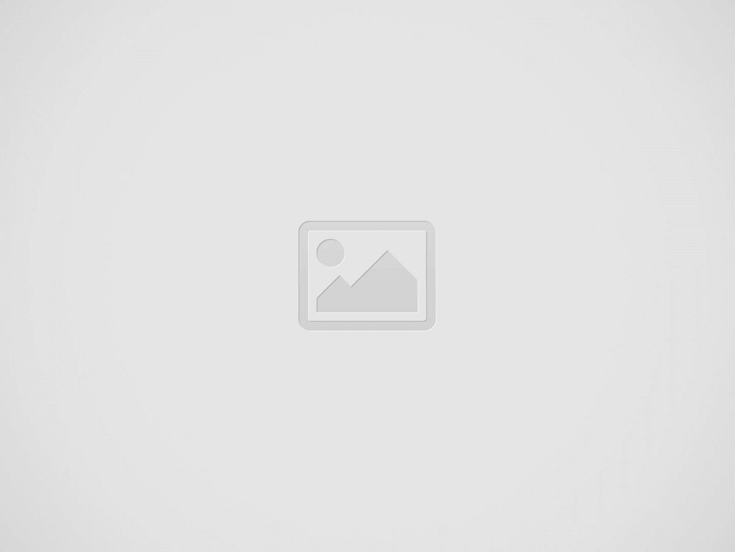

Sin embargo, al meditar sobre el significado de estas afirmaciones, no me parecieron del todo persuasivas las múltiples razones que son aducidas a propósito de la grandeza humana; que el hombre, familiar de las criaturas superiores y soberano de las inferiores, es el vínculo entre ellas; que por la agudeza de los sentidos, por el poder indagador de la razón y por la luz del intelecto, es intérprete de la naturaleza; que, intermediario entre el tiempo y la eternidad es (como dicen los persas) cópula y también connubio de todos los seres del mundo y, según testimonio de David, poco inferior a los ángeles. Cosas grandes, sin duda, pero no tanto como para que el hombre reivindique el privilegio de una admiración ilimitada. Porque en efecto, ¿no deberemos admirar más a los propios ángeles y a los beatísimos coros del cielo?
Pero, finalmente, me parece haber comprendido por qué es el hombre el más afortunado de todos los seres animados y digno, por lo tanto, de toda admiración; comprendí en qué consiste la suerte que le ha tocado en el orden universal, no sólo envidiable para las bestias, sino para los astros y los espíritus ultramundanos.
¡Cosa increíble y estupenda! ¿Y por qué no, desde el momento en que precisamente en razón de ella el hombre es llamado y considerado justamente un gran milagro y un ser animado maravilloso?
Pero escuchen, oh padres, cuál es tal condición de grandeza y presten, en su cortesía, oído benigno a este discurso mío.
Ya el sumo Padre, Dios arquitecto, había construido con leyes de arcana sabiduría esta mansión mundana que vemos, augustísimo templo de la divinidad; había embellecido la región supraceleste con inteligencia, avivado los etéreos globos con almas eternas, poblado con una turba de animales de toda especie las partes viles y fermentantes del mundo inferior, pero, consumada la obra, deseaba el Artífice que hubiese alguien que comprendiera la razón de una obra tan grande, amara su belleza y admirara la vastedad inmensa. Por ello, cumplido ya todo (como Moisés y Timeo lo testimonian) pensó por último en producir al hombre.
Entre los arquetipos, sin embargo, no quedaba ninguno sobre el cual modelar la nueva criatura, ni ninguno de los tesoros para conceder en herencia al nuevo hijo, ni sitio alguno en todo el mundo en donde residiese este contemplador del universo. Todo estaba distribuido y lleno en los sumos, en los medios y en los ínfimos grados. Mas no hubiera sido digno de la potestad paterna, aun casi exhausta, decaer en su última creación; ni de su sabiduría, permanecer indecisa en una obra necesaria por falta de proyecto; ni de su benéfico amor que aquel que estaba destinado a elogiar la munificencia divina en los otros estuviese constreñido a lamentarla en sí mismo.
Estableció por lo tanto el óptimo artífice que aquel a quien no podía dotar de nada propio le fuese común todo cuanto le había sido dado separadamente a los otros. Tomó por consiguiente al hombre así construido, obra de naturaleza indefinida, y habiéndolo puesto en el centro del mundo, le habló de esta manera:
Oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí prescritas. Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. Te he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores que son las bestias, podrás regenerarte, según tu ánimo, en las realidades superiores que son divinas.
¡Oh suma libertad de Dios padre, oh suma y admirable suerte del hombre al cual le ha sido concedido obtener lo que desee, ser lo que quiera! Las bestias en el momento mismo en que nacen, sacan consigo del vientre materno, como dice Lucilio, todo lo que tendrán después. Los espíritus superiores desde un principio, o poco después, fueron lo que serán eternamente. Al hombre, desde su nacimiento, el Padre le confirió gérmenes de toda especie y gérmenes de toda vida y, según como cada hombre los haya cultivado, madurarán en él y le darán sus frutos. Si fueran vegetales, será planta; si sensibles, será bestia; si racionales, se elevará a animal celeste; si intelectuales, será ángel o hijo de Dios y, si no contento con la suerte de ninguna criatura, se replegará en el centro de su unidad, transformado en un espíritu a solas con Dios, en la solitaria oscuridad del Padre –él, que fue colocado sobre todas las cosas– y las sobrepujará a todas.
¿Quién no admirará a este camaleón nuestro? O, más bien, ¿quién admirará más cualquier otra cosa? No se equivoca Asclepio el ateniense –en razón del aspecto cambiante y de esta naturaleza que se transforma incluso a sí misma– cuando dice que en los misterios el hombre era simbolizado por Proteo. De aquí las metamorfosis celebradas por los hebreos y por los pitagóricos. También la más secreta teología hebraica, en efecto, transforma ya a Enoc en aquel ángel de la divinidad llamado malakhha-shekhinah, ya a otros en diversos espíritus divinos. Los pitagóricos por su parte transforman a los malvados en bestias y, de dar fe a Empédocles, hasta en plantas. A imitación de esto solía repetir Mahoma y con razón: «quien se aleja de la ley divina acaba por volverse una bestia». No es, en efecto, la corteza lo que hace a la planta, sino su naturaleza sorda e insensible; no es el cuero lo que hace a la bestia de labor, sino el alma bruta y sensual; ni la forma circular al cielo, sino la recta razón; ni la separación del cuerpo hace al ángel, sino la inteligencia espiritual.
Por ello, si ven ustedes a alguno entregado al vientre arrastrarse por el suelo como una serpiente no es hombre ese que ven, sino planta. Si hay alguien esclavo de los sentidos, cegado como por Calipso por vanos espejismos de la fantasía y cebado por sensuales halagos, no es un hombre lo que ven, sino una bestia. Si hay un filósofo que con recta razón discierne todas las cosas, venérenlo: es animal celeste, no terreno. Si hay un puro contemplador ignorante del cuerpo, adentrado por completo en las honduras de la mente, éste no es un animal terreno ni tampoco celeste: es un espíritu más augusto, revestido de carne humana.
¿Quién, pues, no admirará al hombre? A ese hombre que no erradamente en los sagrados textos mosaicos y cristianos es designado ya con el nombre de «todo ser de carne», ya con el de «toda criatura», precisamente porque se forja, modela y transforma a sí mismo según el aspecto de todo ser y su ingenio según la naturaleza de toda criatura. Por esta razón el persa Euanthes, en ese pasaje donde expone la teología caldea, escribe: «el hombre no tiene una propia imagen nativa, sino muchas extrañas y adventicias». De aquí el dicho caldeo: «Enosh hu shinnujim vekammah tebhaoth baal haj», esto es, «el hombre es animal de naturaleza varia, multiforme y cambiante».
Pero ¿para qué destacar todo esto? Pues para que comprendamos, ya que hemos nacido en la condición de ser lo que queramos, que nuestro deber es cuidar de todo esto: que no se diga de nosotros que, siendo en grado tan alto, no nos hemos dado cuenta de habernos vuelto semejantes a los brutos y a las estúpidas bestias de labor. Mejor que se repita acerca de nosotros el dicho del profeta Asaf: «Son ustedes dioses, hijos todos del Altísimo». De modo que, abusando de la indulgentísima liberalidad del Padre, no volvamos nociva en vez de salubre esa libre elección que él nos ha concedido. Deseamos que invada nuestro ánimo una sacra ambición de no saciarnos con las cosas mediocres, sino de anhelar las más altas, de esforzarnos por alcanzarlas con todas nuestras energías, dado que, con quererlo, podremos.
Desdeñemos las cosas terrenas, despreciemos las astrales y, abandonando todo lo mundano, volemos a la sede ultramundana, cerca del pináculo de Dios. Allí, como enseñan los sacros misterios, los serafines, los querubines y los tronos ocupan los primeros puestos. También de éstos emulemos la dignidad y la gloria, incapaces ahora de desistir e intolerantes de los segundos puestos; con quererlo, no seremos inferiores a ellos. Pero ¿de qué modo? ¿Cómo procederemos? Observemos cómo obran y cómo viven su vida.
Si nosotros también la vivimos –y sí podemos hacerlo–, habremos igualado ya su suerte. Arde el serafín con el fuego del amor; fulge el querubín con el esplendor de la inteligencia; está el trono en la solidez del discernimiento. Por lo tanto, si, aunque entregados a la vida activa, asumimos el cuidado de las cosas inferiores, con recto discernimiento nos afirmaremos con la solidez estable de los tronos; si, libres de la acción, nos absorbemos en el ocio de la contemplación meditando en la obra al Hacedor y en el Hacedor la obra, resplandeceremos rodeados de querubínica luz; si ardemos sólo por el amor del Hacedor de ese fuego que todo lo consume, de inmediato nos inflamaremos en aspecto seráfico.
Sobre el trono, es decir, sobre el justo juez, está Dios, juez de los siglos. Por encima del querubín, esto es, por encima del contemplante, vuela Dios que, como incubándolo, lo calienta; el espíritu del Señor, en efecto, «se mueve sobre las aguas», esas aguas, digo, que están sobre los cielos y que, como está escrito en Job, alaban a Dios con himnos antelucanos. El seráfico, esto es, el amante, está en Dios y Dios está en él: Dios y él son uno solo. Grande es la potestad de los tronos y la alcanzaremos con el juicio; suma es la sublimidad de los serafines y la alcanzaremos con el amor.
Pero ¿cómo se puede juzgar o amar lo que no se conoce? Moisés amó al Dios que vio y, en su calidad de juez, promulgó al pueblo lo que primero había visto en el monte. He aquí por qué, en el medio, está el querubín con su luz, quien nos prepara para la llama seráfica y, a la vez, nos ilumina el juicio de los tronos.
Éste es el nudo de las primeras mentes, el orden paládico que preside la filosofía contemplativa: esto es lo que primero debemos emular, buscar y comprender para que así podamos ser arrebatados por los fastigios del amor y luego descender prudentes y preparados a los deberes de la acción. Pero si nuestra vida ha de ser modelada sobre la vida querubínica, el precio de tal operar es éste: tener claramente ante los ojos en qué consiste tal vida, cuáles son sus acciones, cuáles sus obras. Siéndonos esto inalcanzable –somos carne y nos apetecen las cosas terrenas– apoyémonos en los antiguos padres, los cuales pueden ofrecernos un seguro y copioso testimonio de tales cosas, para ellos familiares y allegadas.
Preguntemos al apóstol Pablo, vaso de elección, qué fue lo que hicieron los ejércitos de los querubines cuando él fue arrebatado al tercer cielo. Nos responderá –como interpreta Dionisio– que se purificaban, eran iluminados y se volvían finalmente perfectos. También nosotros, pues, emulando en la tierra la vida querubínica, refrenando con la ciencia moral el ímpetu de las pasiones, disipando la oscuridad mental con la dialéctica, purifiquemos el alma, limpiándola de las manchas de la ignorancia y del vicio, para que los afectos no se desencadenen ni la razón delire. En el alma entonces así compuesta y purificada, difundamos la luz de la filosofía natural, llevándola finalmente a la perfección con el conocimiento de las cosas divinas.
Mas para no restringirnos a nuestros padres, consultemos al patriarca Jacob, cuya imagen refulge esculpida en la sede de la gloria. El patriarca sapientísimo nos enseñará que mientras dormía en el mundo terreno velaba en el reino de los cielos. Nos enseñará mediante un símbolo (todo se presentaba así a los patriarcas) que hay escalas que del fondo de la tierra llegan al sumo cielo, distinguidas en una serie de muchos escalones: en la cúspide se sienta el Señor, mientras los ángeles contempladores alternativamente suben y bajan; y si nuestro deber es hacer lo mismo imitando la vida de los ángeles, ¿quién osará – pregunto– tocar las escalas del Señor o con los pies impuros o con las manos sucias? Al impuro, según los misterios, le está vedado tocar lo que es puro.
Pero, ¿qué son estos pies y estas manos? Sin duda el pie del alma es esa parte vilísima con que se apoya en la materia como en el suelo: yo la entiendo como el instinto que alimenta y ceba, pábulo de libido y maestro de sensual blandura. ¿Y por qué no llamaremos manos del alma a lo irascible que, soldado de los apetitos, por ellos combate y, rapaz, bajo el polvo y el sol, pilla lo que el alma habrá de gozar adormilándose en la sombra? Para no ser expulsados de la escala como profanos e inmundos, lavemos con la filosofía moral, como en agua corriente, estos pies y estas manos, esto es, toda la parte sensible en que tienen sede los halagos corporales que, como suele decirse, derriban el alma por el cuello.
Pero tampoco bastará esto para volverse compañero de los ángeles que deambulan por la escala de Jacob si primero no hemos sido bien instruidos y habilitados para movemos con orden, de escalón en escalón, sin salir nunca de la rampa de la escala, sin estorbar su tránsito. Cuando hayamos conseguido esto con el arte discursivo y raciocinante, y ya animados por el espíritu querúbico, filosofando según los escalones de la escala, esto es, de la naturaleza, y escrutando todo desde el centro y enderezando todo al centro, ora descenderemos, desmembrando con fuerza titánica lo uno en lo múltiple, como Osiris, ora nos elevaremos reuniendo con fuerza apolínea lo múltiple en lo uno, como los miembros de Osiris, hasta que, posando por fin en el seno del Padre que está en la cúspide de la escala, nos consumaremos en la felicidad teológica.
También preguntemos al justo Job –que antes de ser traído a la vida hizo un pacto con el Dios de la vida– qué es lo que el Sumo Dios prefiere sobre todo entre esos millones de ángeles que están junto a él. «La paz», responderá seguramente, según lo que se lee en su propio libro: «(Dios es) Aquel que hace la paz en lo alto delos cielos». Puesto que el orden medio interpreta los preceptos del orden superior para los inferiores, las palabras del teólogo Job podrían ser interpretadas para nosotros por el filósofo Empédocles. Éste, como lo testimonian sus cármenes, simboliza con el odio y con el amor, esto es, con la guerra y con la paz, las dos naturalezas de nuestra alma, por las cuales somos levantados al cielo o precipitados a los infiernos; y él, arrebatado en esa lucha y discordia, a semejanza de un loco, se duele de ser arrastrado al abismo, lejos de los dioses.
Sin duda, oh padres, múltiple es la discordia en nosotros; tenemos graves luchas internas peores que las guerras civiles. Si queremos huir de ellas, si queremos obtener esa paz que nos lleva a lo alto entre los elegidos del Señor, sólo la filosofía moral podrá tranquilizarlas y componerlas; si, sobre todo, nuestro hombre establece tregua con sus enemigos y frena los descompuestos tumultos de la bestia multiforme y el ímpetu, el furor y el asalto del león, entonces, si más solícitos de nuestro bien deseamos la seguridad de una paz perpetua, ésta vendrá y colmará abundantemente nuestros votos: muertas la una y la otra bestia, como víctimas inmoladas, quedará sancionado entre la carne y el espíritu un pacto inviolable de paz santísima. La dialéctica calmará los desórdenes de la razón tumultuosamente mortificada entre las pugnas de las palabras y los silogismos capciosos. La filosofía natural tranquilizará los conflictos de la opinión y las disensiones que trabajan, dividen y laceran de diversos modos el alma inquieta, pero los tranquilizará de tal modo que nos hará recordar que la naturaleza, como ha dicho Heráclito, es engendrada por la guerra y por eso llamada por Homero «contienda». Por eso la filosofía natural no puede darnos verdadera quietud y paz estable, don y privilegio en cambio de su señora, la Santísima Teología. Ésta nos mostrará la vía hacia la paz y nos servirá de guía, y la Paz al ver que nos aproximamos desde lejos, gritará: «Vengan a mí, ustedes que están cansados, vengan y los restauraré, vengan a mí y les daré la paz que el mundo y la naturaleza no pueden darles».
Tan suavemente llamados, tan benignamente invitados, con alados pies como terrenos Mercurios, volando hacia el abrazo de la beatísima madre, gozaremos la ansiada paz; paz santísima, indisoluble unión, amistad unánime por la cual todos los seres animados no sólo coinciden en esa Mente única que está por encima de toda mente, sino que de un modo inefable se funden en uno sólo. Ésta es la amistad que los pitagóricos llaman el fin de toda la filosofía, ésta la paz que Dios actúa en sus cielos y que los ángeles que descendieron a la tierra anunciaron a los hombres de buena voluntad para que también los hombres, ascendiendo al cielo por ella, se volviesen ángeles.
Auguremos esta paz a los amigos, augurémosla a nuestro siglo, auspiciémosla en toda casa en que entremos, invoquémosla para nuestra alma de modo que el alma se vuelva así morada de Dios, para que, expulsada la impureza con la moral y con la dialéctica, se adorne con toda la filosofía como con áulico ornamento, corone el frontón de las puertas con la diadema de la teología, y así, descienda sobre ella el Rey de la gloria y, viniendo con el Padre, ponga mansión con ella; y si el alma se ha hecho digna de tal huésped, ya que la bondad de Él es inmensa, revestida de oro como de veste nupcial y de la múltiple variedad de las ciencias, acogerá al magnífico huésped no ya como huésped sino como a esposo y, con tal de no ser de Él separada, deseará apartarse de su gente y, olvidada de la casa de su padre y hasta de sí misma, ansiará morir para vivir en el esposo a cuya vista es preciosa la muerte de los santos.
Muerte he dicho, si muerte puede llamarse esa plenitud de vida cuya meditación de los sabios dijeron que era el estudio de la filosofía.
También invocamos a Moisés, en muy poco inferior a esa rebosante plenitud de sacrosanta e inefable inteligencia con cuyo néctar los ángeles se embriagan. Oiremos al juez venerable que nos dicta leyes –a nosotros que habitamos en la desierta soledad del cuerpo– de la siguiente manera:
Aquellos que, aún impuros, necesiten de la moral, habiten con el vulgo fuera del tabernáculo, bajo el cielo descubierto como los sacerdotes tesalios, hasta que estén purificados. Aquellos, en cambio, que ya compusieron sus costumbres, acogidos en el santuario, no toquen todavía las cosas sagradas, sino, a través de un noviciado dialéctico, como celosos levitas, presten servicio en los sagrados oficios de la filosofía. Admitidos al fin también ellos, contemplen, en el sacerdocio de la filosofía, ya el multicolor, es decir, sidéreo ornamento del palacio de Dios, ya el celeste candelabro de siete llamas, ya los pelíceos elementos, para que, acogidos finalmente en las profundidades del templo por méritos de la sublimidad teológica, apartado todo velo de imágenes, gocemos de la gloria de la divinidad.
Esto ciertamente nos ordena Moisés y, ordenando así, nos aconseja, nos incita y nos exhorta a prepararnos por medio de la filosofía, mientras podamos, el camino de la futura gloria celeste.
Pero no sólo los misterios mosaicos y los misterios cristianos, sino asimismo la teología de los antiguos nos muestra el valor y la dignidad de estas artes liberales de las cuales he venido a discutir. ¿Qué otra cosa quieren significar, en efecto, en los misterios de los griegos los grados habituales de los iniciados, admitidos a través de una purificación obtenida con la moral y la dialéctica, artes que nosotros consideramos ya artes purificatorias?, y esa iniciación ¿qué otra cosa puede ser sino la interpretación de la más oculta naturaleza mediante la filosofía?
Cuando estaban finalmente preparados, sobrevenía la famosa epopteia [epopteia), vale decir, la inspección de las cosas divinas mediante la luz de la teología. ¿Quién no desearía ser iniciado en tales misterios? ¿Quién, desechando toda cosa terrena y despreciando los bienes de la fortuna, olvidado del cuerpo, no deseará, todavía peregrino en la tierra, llegar a ser comensal de los dioses y, rociado del néctar de la eternidad, recibir, criatura mortal, el don de la inmortalidad? ¿Quién no deseará estar inspirado por aquella divina locura socrática, exaltada por Platón en el Fedro, ser arrebatado con rápido vuelo a la Jerusalén celeste, huyendo con un batir de alas y de pies de este mundo, reino maligno?
¡Oh sí, que nos arrebaten, oh padres, que nos arrebaten los socráticos furores sacándonos fuera de la mente hasta el punto de ponernos a nosotros y a nuestra mente en Dios! Y ciertamente que por ellos seremos arrebatados si antes hemos cumplido todo cuanto está en nosotros; si con la moral, en efecto, han sido refrenados hasta sus justos límites los ímpetus de las pasiones, de modo que éstas se armonicen recíprocamente con estable acuerdo: si la razón procede ordenadamente mediante la dialéctica, nos embriagaremos, como excitados por las Musas, con la armonía celeste. Entonces Baco, señor de las Musas, manifestándose a nosotros, vueltos filósofos, en sus misterios, esto es, en los signos visibles de la naturaleza, los invisibles secretos de Dios, nos embriagará con la abundancia de la mansión divina en la cual, si somos del todo fieles como Moisés, la santísima teología que sobreviene nos animará con doble furor.
Sublimados, en efecto, en su excelsa atalaya, refiriendo a la medida de lo eterno las cosas que son, que fueron y que serán, y observando en ellas la original belleza, cual febeos vates, sus amadores alados, hasta que, puestos fuera de nosotros en un indecible amor, poseídos por un estro y llenos de Dios como serafines ardientes, ya no seremos más nosotros mismos, sino Aquel que nos hizo.
Los sacros nombres de Apolo, si alguien escruta a fondo sus significados y los misterios encubiertos, demuestran suficientemente que este dios era filósofo no menos que poeta; pero habiendo ya copiosamente ilustrado esto Amonio, no hay razón para que yo lo trate de otra manera. Recordemos, no obstante, oh padres, los tres preceptos deíficos indispensables a aquellos que están por entrar en el sacrosanto y augustísimo templo, no del falso sino del verdadero Apolo que ilumina toda alma que viene a este mundo: verán ustedes que no reclaman otra cosa que no sea abrazar con todas nuestras fuerzas aquella triple filosofía sobre la que ahora discutimos.
En efecto, aquel mhden agan [medén agan], esto es, «nada en exceso» prescribe rectamente la norma y la regla de toda virtud según el criterio del justo medio, del cual trata la moral, y el famoso gnothi seautón (gnothi seautón], esto es, «conócete a ti mismo» incita y exhorta al conocimiento de toda la naturaleza, de la cual la naturaleza del hombre es vínculo y connubio. En efecto, quien se conoce a sí mismo, todo en sí mismo conoce, como ha escrito primero Zoroastro y después Platón en el Alcibíades. Finalmente, iluminados en tal conocimiento por la filosofía natural, próximos ahora a Dios y pronunciando el saludo teológico, esto es, «Tú eres», llamaremos al verdadero Apolo familiar y alegremente.
Interrogaremos también al sapientísimo Pitágoras, sabio sobre todo por no haberse nunca considerado digno de tal nombre. Nos prescribirá en primer lugar «no sentarnos sobre el celemín», esto es, no dejar inactiva aquella parte racional con la cual el alma mide todo, juzga y examina, sino dirigirla y mantenerla pronta con el ejercicio y la regla de la dialéctica. Nos indicará luego dos cosas que hay que evitar primero: «orinar de frente al sol» y «cortarnos las uñas durante el sacrificio»; sólo cuando con la moral hayamos expulsado de nosotros los apetitos superfluos de la voluntad y hayamos despuntado las garras ganchudas de la ira y los aguijones del ánimo, sólo entonces empezaremos a intervenir en los sagrados misterios de Baco, de los cuales hemos hablado, y a dedicarnos a la contemplación de la cual el Sol es merecidamente reputado padre y señor. Nos aconsejará, en fin, «alimentar el gallo», es decir, saciar con el alimento y la celeste ambrosía de las cosas divinas la parte divina de nuestra alma. Es éste el gallo cuyo aspecto teme y respeta el león, es decir, toda potestad terrena; es éste el gallo al cual, según Job, fue dada la inteligencia; al canto de este gallo se orienta el hombre extraviado; éste es el gallo que canta cada día al alba, cuando los astros matutinos alaban al Señor; éste es el gallo que Sócrates moribundo, en el momento en que esperaba reunir lo divino de su alma con la divinidad del Todo y ya lejos del peligro de enfermedad corpórea, dijo que le debía a Esculapio, o sea, al médico de las almas.
Examinemos también los documentos de los caldeos y, si les damos fe, encontraremos que en virtud de las mismas artes se abre a los mortales la vía de la felicidad. Escriben los intérpretes caldeos que fue sentencia de Zoroastro que el alma es alada y que, al caérsele las alas, se precipita hacia el cuerpo y vuelve a volar al cielo cuando de nuevo le crecen. Habiéndole preguntado los discípulos de qué modo podrían ellos volver el alma apta para el vuelo, con las alas bien emplumadas, respondió: «rocíen las alas con las aguas de la vida»; y habiéndole preguntado a su vez dónde podrían alcanzar esta agua, les respondió, según su costumbre, con una parábola: «El paraíso de Dios está bañado e irrigado por cuatro ríos: alcancen allí las aguas salvadoras». El nombre del río que corre en el septentrión se dice Pischon, que significa «justicia»; el del ocaso tiene por nombre Gichon, es decir, «expiación»; el de oriente se llama Chiddekel y quiere decir «luz», y el que corre, en fin, al sur se llama Perath y se puede interpretar como «fe». Presten atención, oh padres, y consideren el significado de estos dogmas de Zoroastro; no significan, ciertamente, sino que purifiquemos la legañosidad de los ojos con la ciencia moral, como con ondas occidentales; que con la dialéctica, como un nivel boreal, fijemos atentamente la mirada; que luego debemos habituarnos a soportar, en la contemplación de la naturaleza, la luz todavía débil de la verdad, como primer indicio del Sol naciente, hasta que, por último, mediante la piedad teológica y el santísimo culto de Dios podamos resistir vigorosamente, como águilas del cielo, el fulgurante esplendor del Sol de mediodía. Éstos son, acaso, los conocimientos matutinos, meridianos y vespertinos cantados primero por David y después explicados más ampliamente por Agustín; ésta es la luz esplendente que inflama directa a los serafines y que a la par ilumina a los querubines; ésta es la razón a la que siempre tendía el padre Abraham; éste es el lugar donde, según la enseñanza de los cabalistas y los moros, no hay sitio para los espíritus inmundos.
Mas si es lícito manifestar en público algo de los más secretos misterios, aunque sea en forma alegórica, ya que la súbita caída del cielo ha condenado al vértigo la cabeza del hombre, puesto que, según las palabras de Jeremías, fueron abiertas las ventanas de la muerte que ha contaminado el corazón y el sentimiento del hombre, invoquemos a Rafael, médico celeste, para que nos libre con la moral y con la dialéctica, fármacos salutarios. Albergará entonces en nosotros, restablecidos en buena salud, Gabriel, fuerza de Dios, quien mostrándonos por doquiera, a través de todos los milagros de la naturaleza, la bondad y la potencia de Dios, nos presentará finalmente a Miguel, sumo sacerdote, quien, habiendo militado nosotros en la filosofía, nos coronará, como con coronas de piedras preciosas, con el sacerdocio de la teología.
Éstas son las razones, venerados padres, que no sólo me alentaron, sino que me impulsaron al estudio de la filosofía. No las habría expuesto, por cierto, si no debiera responder a cuantos suelen condenar el estudio de la filosofía, sobre todo en los príncipes o en aquellos que en general gozan de cierta fortuna. Todo este filosofar, en efecto, es más bien razón de desprecio y de afrenta (tanta es la miseria de nuestro tiempo) que de honor y de gloria; y esta perniciosa y monstruosa convicción ha invadido a tal punto la mente de casi todos que, según ellos, sólo poquísimos o nadie debería filosofar. ¡Como si investigar y tener siempre ante la mente los problemas de las causas, de los procesos de la naturaleza, de la razón del universo, de las leyes divinas, de los misterios de los cielos y de la tierra no valiese nada, a menos que se obtenga de ello una utilidad o una ganancia! Hemos llegado a tal punto (¡y bien doloroso!) que no se considera sabios sino a aquellos que hacen del estudio de la sabiduría una fuente de ganancia, de modo que se puede ver a la púdica Palas, residente entre los hombres por don divino, expulsada, ridiculizada y vilipendiada. No hay quien la ame, quien la secunde, si no es con un pacto de que ella se prostituya y traiga ganancia con su violada virginidad y, recibido el dinero, que ponga en el cofre del rufián el mal obtenido dinero.
Digo todo esto –y no sin grandísimo dolor e indignación– no ya contra los príncipes, sino contra los filósofos de nuestro tiempo, quienes creen y predican que no se debe filosofar porque no se han establecido premios y recompensas para los filósofos; ¡como si con este aserto no mostraran no ser filósofos! Toda su vida, en efecto, estando puesta al servicio del lucro y de la ambición, no abrazan el conocimiento de la verdad por sí misma. Al menos se me concederá, al menos no enrojeceré cuando sea elogiado por ello, que nunca he filosofado sino por el amor a la pura filosofía; ni he esperado ni he buscado nunca en mis estudios y en mis meditaciones ninguna merced ni ningún fruto que no fuese la formación de mi alma y el conocimiento de la verdad, por mí supremamente ansiada.
He sido siempre amante tan apasionado de la verdad que, dejada toda preocupación de los asuntos privados y públicos, me he dedicado por entero a la paz contemplativa. De ésta ni las calumnias de los envidiosos ni los dardos malignos de los enemigos han podido hasta aquí ni podrán nunca apartarme. Ha sido la filosofía quien me ha enseñado a depender de mi sola conciencia más que de los juicios de los otros y estar atento siempre no al mal que se dice de mí, sino a no hacer o decir algo malo yo mismo. No ignoraba por cierto, venerados padres, que esta discusión mía habría de resultar tan agradable y placentera a todos ustedes, promotores de las buenas artes que quisieron honrarla con su presencia, como gravosa y molesta a muchos otros. Bien sé que no falta quien ha condenado antes y que ahora condena en muchos modos esta iniciativa mía. Siempre ha sido así: las acciones buenas y santas tienen habitualmente críticos no más numerosos, pero tampoco más escasos, que las inicuas y viciosas.
Hay algunos que desaprueban por completo esta clase de discusiones y esta iniciativa mía de debatir en público cuestiones doctas afirmando que todo está enderezado más a hacer bella exhibición de ingenio y de doctrina que a obtener conocimiento. Hay otros que aunque no desaprueban esta suerte de ejercicio, no la aprueban en absoluto en mi caso, con el motivo de que yo, a mi edad, esto es apenas veinticuatro años, he tenido la audacia de proponer una discusión sobre los misterios más altos de la teología cristiana, sobre las doctrinas más profundas de la filosofía, sobre disciplinas ignotas en una ciudad famosísima, en una amplísima reunión de hombres doctísimos, ante el senado apostólico. Éstos, aunque consintiéndome que discuta, no admiten que yo lo haga sobre novecientos argumentos diciendo que esto es tan superfluo y ambicioso como superior a mis fuerzas. A las objeciones de éstos me habría pronto rendido si así me lo hubiese enseñado la filosofía que profeso; mas, por su enseñanza, no respondería si considerara que esta discusión hubiera sido promovida con el propósito de polemizar y altercar entre nosotros. Lejos de nuestro ánimo toda intención de litigio y de contienda, lejos esa envidia que según Platón, aparta del consenso de los dioses. Mejor examinemos amigablemente si es admisible que yo emprendiera esta disputa y discutiese acerca de tantas cuestiones.
A cuantos, en primer lugar, critican esta costumbre de discutir en público, no he de decirles muchas cosas, desde el momento que tal culpa, si culpa se la considera, no sólo es común a todos ustedes, doctores eximios, que muchas veces han asumido esta tarea no sin suma alabanza y gloria, sino a Platón, a Aristóteles, a todos los filósofos famosos de todos los tiempos, los cuales tenían la convicción de que nada les era más favorable al logro de la verdad que buscaban que el ejercicio continuo y frecuente de la discusión. Así como se robustecen, en efecto, las fuerzas del cuerpo con la gimnasia, también, sin duda, en esta especie de palestra del espíritu, el vigor del alma se fortifica y endurece. Me inclino a creer que no otra cosa han querido entender los poetas con las famosas armas de Palas y los hebreos al llamar barzel, es decir, «hierro», al símbolo de las serpientes, sino la oportunidad de tal clase de luchas para obtener la sabiduría, sino la necesidad de ellas para defenderla. Acaso también por esto exigen los caldeos que en el nacimiento del destinado a ser filósofo, Marte mire con aspecto trino a Mercurio, como si removidas estas conjunciones y resueltos estos contrastes, toda la filosofía hubiera de resultar tarda y soñolienta.
Más difícil me es la defensa con aquellos que me dicen inferior a la empresa: si, en efecto, me digo a su altura, seré tal vez digno de la acusación de inmodesto y de presuntuoso; si, en cambio, me confieso inferior, de la de temerario y de inconsulto. Vean, pues, en qué embarazo he caído, en qué situación me encuentro, ya que no puedo dejar de prometer lo que luego no puedo dar sin reproche. Acaso podría citar lo de Job: «El espíritu está en todos» y escuchar a Timoteo: «nadie desprecie tu juventud». Pero de modo más sincero y según mi conciencia diré que en mí no hay nada de grande ni de singular; aun admitiendo ser estudioso y ansioso de las buenas artes, sin embargo no pretendo ni me arrogo el nombre de docto. Por lo cual, si me he impuesto una tarea tan gravosa, no ha sido inconsciente de mi debilidad, sino porque sabía que ser vencido en esta suerte de batallas doctrinarias es un provecho. Por esto ocurre que el más débil debe no sólo no evitarlas, sino buscarlas con empeño y por propia iniciativa, ya que aquel que sucumbe recibe no un daño sino una ventaja, porque vuelve a casa más rico, esto es, más avezado y docto para futuras batallas. Animado de tal esperanza, yo, débil soldado, no he tenido ningún temor de afrontar tan peligrosa batalla con combatientes aguerridísimos y entre todos los más valerosos. Si mi empresa ha sido o no temeraria, podrá considerársela mejor por el resultado del combate que por mi edad.
Me queda, en tercer lugar, responder a aquellos que están ofendidos por el número grandísimo de las tesis propuestas, como si el peso de ellas gravitase sobre sus espaldas y no fuera yo, en cambio, quien debe soportar tal fatiga, por pesada que sea. Pero en verdad, es inconveniente y harto extraño querer poner un límite a la obra ajena y, como dice Cicerón, querer exigir la mediocridad en aquello que tanto mejor es cuanto mayor sea. En suma, en una empresa tan grande se me impone o sucumbir o triunfar. Si me arriesgo, no veo por qué, si es digno de alabanza el acertar en diez argumentos, que se estime una culpa el hacerlo en novecientos. Si, en cambio, sucumbo, ésos, si me odian, tendrán motivo de acusarme; si me aman, de excusarme. Que un joven de escaso ingenio y de exigua doctrina haya fracasado en una empresa tan grande y arriesgada, es más bien un hecho digno de perdón que de condena.
Así dice también el poeta: «Por lo que si me faltaren las fuerzas, mi gloria estará en mi atrevimiento: en las empresas grandes basta con haberlas intentado». Si en nuestro tiempo muchos que quieren imitar a Gorgias de Leontini han solido proponer disputas, no sin alabanzas, no sólo sobre novecientas tesis, sino sobre todos los argumentos de todas las artes, ¿por qué no he de poder yo, sin incurrir en reproche, discutir sobre muchas, pero bien precisas y determinadas? Pero, replican, esto es superfluo y ambicioso. Yo, en cambio, he comprobado que no sólo no es superfluo, sino que para mí es necesario hacerlo: si ellos consideran conmigo la razón de filosofar, se verían compelidos a reconocer tal necesidad absoluta.
En efecto, aquellos que se han sumado a una escuela filosófica cualquiera, de Tomás por ejemplo, o de Escoto, que ahora son los que reúnen más adeptos, fundan su doctrina en la discusión de pocas cuestiones; yo, en cambio, me he impuesto el principio de no jurar por la palabra de nadie, de frecuentar a todos los maestros de filosofía, de examinar todas las posiciones, de conocer todas las escuelas. Por ello encontrándome en la necesidad de hablar de todos los filósofos, para no parecer sostenedor de una sola tesis específica, como si estuviera ligado a ella y descuidase las otras, las cuestiones por mí propuestas no podían ser sino muchas en conjunto, aunque pocas en lo atingente a cada una. No se me quiera reprochar que «llego a fuer de viajero a cualquier ribera donde me lleve la tempestad». Por todos los antiguos, en efecto, fue observada esta regla: que los estudiosos de toda suerte de escritores no descuidaran ningún escrito. Tal regla la observó en particular Aristóteles quien, por esta razón, era apodado anagnosts [anagnostés), es decir, «lector», y es verdaderamente de mente angosta encerrarse en una sola escuela, sea ella la del Pórtico, sea la Academia. No puede por ello elegir con acierto entre todas la suya propia quien primero no ha examinado todas a fondo; además, en toda escuela hay algo de insigne que no le es común con las otras y, para comenzar con los nuestros, a los cuales ha llegado finalmente la filosofía, hay en Juan Escoto algo de vigoroso y de sutil; en Tomás, de sólido y de equilibrado; en Edigio, de terso y exacto; en Francisco, de penetrante y agudo; en Alberto, de antiguo, amplio e imponente; en Enrique, me parece, algo siempre sublime y venerado; y entre los árabes hay en Averroes algo de seguro e indiscutible; en Avempace y en Alfarabi, de grave y meditado; en Avicena, de divino y platónico.
Los griegos en general tienen, por sobre todo, una filosofía límpida y clara: rica y amplia en Simplicio, elegante y apretada en Temistio, coherente y docta en Alejandro de Afrodisia, ponderadamente elaborada en Teofrasto, ágil y agraciada en Amonio; y si uno se vuelve a los platónicos para hablar sólo de pocos, en Porfirio se deleitará con la abundancia de los argumentos y la religiosidad compleja, en Jámblico venerará la filosofía más secreta y los misterios primitivos, en Plotino no hay cosa que pueda preferirse, porque todo se muestra admirable, porque habla divinamente de las cosas divinas, porque cuando habla de las cosas humanas supera a todos los hombres, a tal punto que con esfuerzo apenas si lo entienden los propios platónicos; y omito los más recientes: Proclo, lujuriante de fertilidad asiática, y de quien fluyeron Hermias, Damacio, Olimpiodoro y muchos otros, en todos los cuales brilla siempre aquel to theion [to theion], esto es, «lo divino», emblema característico de los platónicos.
Si hay alguna escuela que combata las afirmaciones más verdaderas y escarnezca capciosamente las buenas causas de la inteligencia, ella refuerza y no debilita la verdad, como el viento al agitar la llama la alimenta, no la extingue. Movido por esta razón, he querido presentar las conclusiones, no de una sola doctrina (como hubiera agradado a algunos) sino de todas, de modo que de la confrontación de muchas escuelas y de la discusión de múltiples filosofías ese «fulgor de la verdad» del que habla Platón en las Cartas resplandezca en nuestras almas más claramente como sol naciente desde el cielo. ¿De qué hubiera valido tratar sólo la filosofía de los latinos, esto es, Alberto, Tomás, Escoto, Egidio, Francisco, Enrique, omitiendo la de los griegos y de los árabes, cuando todo conocimiento ha pasado de los bárbaros a los griegos y de los griegos a nosotros? Por eso, los nuestros han considerado siempre suficiente en el campo filosófico atenerse a los descubrimientos de los otros y a perfeccionar el pensamiento ajeno. ¿De qué valdría discutir de cuestiones naturales con los peripatéticos sin que interviniera también la Academia de los platónicos, cuya doctrina de las cosas divinas, según Agustín, ha sido siempre santísima entre todas las filosofías y ahora por primera vez, que yo sepa –que la envidia se aparte de estas palabras– ha sido llevada a un público debate?
¿De qué valdría, además, haber discutido todas las opiniones ajenas, sentándonos al banquete de los sapientes como quien no paga escote si yo no hubiese aportado nada mío, nada producido y elaborado por nuestro ingenio?
Es verdaderamente poco digno, como afirma Séneca, saber solamente por reflejo de los libros, como si los reflejos de los mayores hubieran cerrado la vía a nuestra obra, como si, agotada la fuerza de la naturaleza no pudiese engendrar algo que, aunque sin exhibir plenamente la verdad, la vislumbre de lejos; que si el campesino odia la infecundidad del campo y el marido la de la mujer, cierto es que la Mente divina odiará tanto más a una alma infecunda atada y cautivada a sí misma cuanto más noble sea la prole que de ella se desea. Por tales motivos, yo, insatisfecho con haber reunido las comunes, he puesto a discusión muchas doctrinas de la antigua teología de Hermes Trimegisto, muchas de las doctrinas de los caldeos y de Pitágoras, muchos de los más escondidos misterios de los hebreos; hemos propuesto también a la discusión muchísimos argumentos encontrados y elaborados por nosotros, referentes a las cosas naturales y divinas. Hemos propuesto ante todo, el acuerdo entre Platón y Aristóteles, ya antes sostenido por muchos, pero por ninguno suficientemente probado. Boecio, entre los latinos, que había prometido hacerlo, no consta que cumpliera lo que quiso hacer siempre. Simplicio, entre los griegos, que había sostenido lo mismo, ojalá hubiera cumplido su promesa; también Agustín, en el libro Contra los académicos, escribe que no faltaron muchos que intentaron probar tal cosa en sus sutilísimas argumentaciones, esto es, que la filosofía de Platón y la de Aristóteles son la misma filosofía. Igualmente Juan Gramático dice que Platón difiere de Aristóteles sólo para aquellos que no comprenden las palabras de Platón, pero ha dejado la demostración a los sucesores.
Hemos agregado también varias tesis en las cuales afirmamos que los pareceres considerados discordes de Escoto y de Tomás, de Averroes y de Avicena, son, en cambio, coincidentes; hemos propuesto luego las conclusiones halladas por nosotros, sea sobre la filosofía platónica, sea sobre la aristotélica y, de aquí, setenta y dos nuevas tesis físicas y metafísicas que una vez demostradas permitirán a cualquiera, si no me engaño (lo cual pronto me será manifiesto), resolver cualquier cuestión propuesta natural y teológica con muy otro criterio que el enseñado en las escuelas y usado por los filósofos de nuestro tiempo; y que nadie se maraville, oh padres, de que yo, joven en años y de edad inmadura, en la cual como algunos insinúan apenas si se pueden leer las disertaciones de los otros, quiera proponer una nueva filosofía. Más bien, que se alabe si sé defenderla, que se la condene si se la demuestra falsa. En fin, que aquellos que habrán de juzgar estos descubrimientos y escritos míos, cuenten no los años del autor, sino los méritos y deméritos de la obra.
Hay también, además de las nuevas tesis propuestas, otro procedimiento filosófico basado en los números, retornado por nosotros aunque bien antiguo, puesto que fue seguido por los primeros teólogos, especialmente por Pitágoras, por Aglaofemo, por Filolao, por Platón y por los platónicos antiguos. Tal doctrina, como muchas cosas ilustres, se ha extinguido a tal punto por incuria de los sucesores que apenas si se encuentra traza de ella. Escribe Platón en el Epinomis que la ciencia del numerar es entre las artes liberales y las ciencias del contemplar excelente y altamente divina; y, preguntándose por qué el hombre es el más sapiente de los animales, responde: porque sabe numerar; es ésta una sentencia que también Aristóteles recuerda en los Problemas. Escribe Abumasar que fue opinión de Avenzoar el babilonio que «todo lo sabe el que sabe numerar». Lo cual de ningún modo podría ser verdadero si por el arte de numerar se entendiera el arte del cómputo en que ahora son peritos sobre todo los mercaderes; y esto lo confirma también Platón cuando nos amonesta no confundir esta aritmética divina con la aritmética mercatoria. Después de largas reflexiones, considerando haber examinado a fondo esta aritmética tan exaltada y pronto a afrontar la discusión, he tomado el empeño de responder públicamente, mediante los números, a setenta y cuatro cuestiones reputadas como principales entre la física y la teología.
Hemos propuesto también teoremas mágicos, en los cuales hemos sostenido que la magia es doble, fundándose la una exclusivamente en las obras y la autoridad de los demonios, cosa del todo execrable y monstruosa; la otra en cambio, si bien se la considera, no es sino la consumación absoluta de la filosofía natural. Los griegos, teniendo presente la una y la otra, indican la primera, no considerándola de ningún modo digna del hombre de magia, con el vocablo goeteia [goeteia]; a la segunda en cambio, la llaman con el propio y peculiar nombre de mageia [mageia], como perfecta y suprema sabiduría. Como dice, en efecto, Porfirio: en lengua persa mago tiene el mismo significado que entre nosotros «intérprete y cultor de las cosas divinas». Grande entonces y aun grandísima, oh padres, es la disparidad y diferencia entre estas artes. La primera es condenada y execrada no sólo por la religión cristiana, sino por todas las leyes, por todo Estado bien ordenado. La segunda, en cambio, la aprueban y abrazan todos los sabios, todos los pueblos amantes de las cosas celestes y divinas. Aquélla es más fraudulenta entre todas las artes; ésta es firme, digna de fe y sólida. Cualquiera que practicó aquélla, lo disimuló siempre, porque habría acarreado ignominia y daño al autor; en el ejercicio de ésta, por el contrario, en la Antigüedad y casi siempre después, se buscó suma celebridad y gloria en las letras. Aquélla no tuvo nunca por estudioso al filósofo y al hombre deseoso de aprender las buenas artes; para aprender ésta, Pitágoras, Empédocles, Demócrito y Platón recorrieron los mares y a su regreso la enseñaron y la tuvieron como arte suprema en sus misterios. Aquélla en tanto que no garantizada por razón alguna, no es aprobada por ninguna autoridad; ésta, como ennoblecida por ilustres genitores, tiene sobre todo dos cultores: Zalmoxis, que fue iniciado por Abaris el hiperbóreo, y Zoroastro, no aquel en quien acaso piensan ustedes, sino el hijo de Oromasio. En qué consiste la magia de ellos lo dirá, si lo interrogamos, Platón en el Alcibíades: la magia de Zoroastro no era sino la ciencia de las cosas divinas, que los reyes persas enseñaban a sus hijos para que aprendieran a regir el propio Estado según el ejemplo del orden del mundo; nos responderá en el Cármides que la magia de Zalmoxis es la medicina del alma con que se logra la templanza interior, así como con la otra, la salud del cuerpo. En las huellas de éstos perseveraron Carondas, Damigeron Apolonio, Ostanes y Dárdano. La siguió Homero quien, como demostraremos un día en nuestra Teología poética, simbolizó en el viaje de su Ulises lo mismo todas las otras ciencias que ésta. Los siguieron Eudoxo y Hermipo; los siguieron casi todos aquellos que investigaron a fondo los misterios pitagóricos y platónicos. Entre los modernos que la abordaron encuentro tres: el árabe Alkindi, Rogelio Bacon y Guillermo de París. La recuerda también Plotino en el pasaje donde demuestra que el mago es ministro y no artífice de la naturaleza; aquel hombre sapientísimo aprueba tal clase de magia y la sostiene, mientras en cambio, aborrece a tal punto la otra que, invitado a los ritos de los malos espíritus, respondió que era mejor que ellos fueran a él y no él a ellos. Como que aquélla, en efecto, hace al hombre súbdito y esclavo de los poderes del mal, así como ésta lo hace príncipe y señor de ellos. Aquélla no puede reivindicar ni el nombre de arte ni el nombre de ciencia; ésta, llena de misterios profundísimos, abraza la más alta contemplación de las cosas más secretas y, finalmente, el conocimiento entero de la naturaleza. Ésta, como trayendo desde las profundidades hacia la luz las benéficas fuerzas dispersas y diseminadas en el mundo por la bondad de Dios, no tanto cumple milagros cuanto se pone al servicio de la naturaleza milagrosa; ésta, perescrutando íntimamente el secreto acuerdo del universo, que los griegos llaman de modo más significativo sympátheia [sympátheia], habiendo explorado el mutuo vínculo de las cosas naturales, adaptando a cada una de las congénitas lisonjas que se llaman iunx [iunx], esto es, encantamiento de los magos, lleva hacia la luz, como si fuese ella misma el artífice, los milagros escondidos en las profundidades del mundo, en el seno de la naturaleza, en los misterios de Dios; y como el campesino lo hace con los olmos y las vides, así el mago desposa la tierra y el cielo, esto es, las fuerzas del mundo inferior con las dotes y las propiedades superiores.
Se infiere que tanto como la primera magia aparece monstruosa y nociva, tanto la segunda se muestra divina y saludable; sobre todo porque la una, poniendo al hombre a merced de los enemigos de Dios, lo aleja de Dios, mientras que la otra lo excita a tal admiración de las obras del Señor que de ella derivan seguramente la caridad cautivante, la fe y la esperanza.
Nada promueve más, en efecto, la religión y el culto de Dios que la constante contemplación de sus maravillas: cuando las hayamos examinado bien mediante esta magia natural de la cual tratamos, entonces, más ardientemente animados por el culto y el gran amor del Artífice seremos impelidos a cantar: «llenos están los cielos, llena está la tierra de la majestad de tu gloria». Mas basta ahora de magia, de la cual he hablado tanto porque sé que hay muchos que, como los perros que ladran siempre a lo desconocido, así también condenan y odian lo que no comprenden.
Paso ahora a las cosas que, tomadas de los antiguos misterios de los hebreos, he acarreado para confirmación de la sacrosanta y católica fe y con el fin de que no sean estimadas por aquellos que las ignoran como vanidades, tonterías o fábulas de charlatanes, quiero que todos sepan a qué llevan, por cuáles ilustres autores son apoyadas y cuán escondidas, cuán divinas, cuán necesarias son tales cosas para defender nuestra religión contra las importunas calumnias de los hebreos.
Escriben no sólo célebres doctores, sino entre los nuestros también Esdras, Hilario y Orígenes, que Moisés recibió en el monte no sólo aquella ley que dejó a los sucesores puesta en cinco libros, sino también una secreta y veraz interpretación de ella; y le fue ordenado por Dios que publicara la ley pero que la interpretación no la escribiese ni la divulgase y sólo la revelara a Josué y éste, después, por turno, a los otros sumos sacerdotes sucesivos, bajo absoluto y sagrado silencio. Era suficiente conocer mediante el simple relato de los hechos ya la potencia de Dios, ya su ira contra los malvados, ya la clemencia para con los buenos, su justicia para con todos; bastaba ser educados por medio de preceptos divinos y saludables para una vida buena y feliz, para el culto de la verdadera religión, pero revelar abiertamente a la plebe los misterios más secretos, escondidos bajo la corteza de la ley y, ocultos bajo la tosca vestidura de las palabras, exponer los sublimes arcanos de Dios, ¿qué hubiera sido sino dar el sacramento a los perros y arrojar las perlas a los cerdos? Mantener, pues, todo esto oculto al vulgo, comunicarlo sólo a los perfectos, a los únicos entre los cuales afirma Pablo pronunciar palabras de sabiduría, fue obra no de prudencia humana sino divina, y los antiguos filósofos observaron escrupulosamente tal costumbre. Pitágoras no escribió sino poquísimas cosas que al morir confió a su hija Damo; las esfinges, esculpidas ante los templos egipcios, amonestaban que las enseñanzas místicas debían ser custodiadas con los nudos de los enigmas, inviolables a la multitud profana. Platón, escribiendo a Dionisio sobre las sustancias supremas, dice: «debo expresarme por enigmas, de modo que si alguna vez la carta cayera en mano ajena, no sea comprendido por otros lo que escribo». Aristóteles decía que los libros de la Metafísica en que trata de las cosas divinas eran éditos e inéditos. ¿Qué más? Orígenes asevera que Jesucristo, maestro de vida, reveló a los discípulos muchas cosas que ellos no quisieron escribir para que no fueran conocidas del vulgo, lo cual confirma sobre todo Dionisio Areopagita, quien dice que los misterios más secretos fueron trasmitidos por los fundadores de nuestra religión “ek nou eis noun dia meson logon” [ek nou eis noun dia meson logon], esto es, «de mente a mente, sin escritos, sin intermediarios del verbo».
Habiendo sido revelada de este modo por mandato de Dios aquella veraz interpretación de la ley comunicada a Moisés por Dios, ella fue llamada cábala, lo cual entre los hebreos significa lo mismo que para nosotros tradición, y esto por el hecho de que aquella doctrina era recibida no por medio de documentos literarios, sino por medio de revelaciones que el uno recibía del otro, como por derecho hereditario. No obstante, cuando los hebreos, liberados por Ciro de la cautividad babilónica y construido el templo bajo Zorobabel, pusieron su empeño en restaurar la ley, el entonces cabeza de la Iglesia, Esdras, después de haber corregido el libro de Moisés y viendo claramente que no se podía mantener la costumbre fijada por los padres de transmitir oralmente la doctrina debido a los exilios, las penalidades, las fugas y las prisiones del pueblo de Israel, dado que así habrían perecido los misterios concedidos por Dios de tal celeste doctrina (pues no es posible que dure largamente la memoria de ella sin la interpretación de textos escritos), decidió entonces que cada cual manifestase lo que tenía en la memoria de los misterios de la ley. Estos misterios, llamados de los escribas, fueron transcritos en setenta volúmenes, tantos cuantos eran entonces los sabios del sanedrín. Mas porque esto deben ustedes creerlo no sólo porque lo digo yo, oigamos a Esdras que dice así:
Pasados cuarenta días el Altísimo habló diciendo: lo primero que has escrito hazlo público y que lo lean los dignos y los indignos; pero conservarás los últimos setenta libros para confiarlos a los sabios de tu pueblo; en ellos está la vena del intelecto, la fuente de la sabiduría, un río de ciencia. Y así he hecho.
Así dice Esdras palabra por palabra. Éstos son los libros de la ciencia de la cábala. En ellos con razón proclamó Esdras que estaba «la vena del intelecto», esto es, la inefable teología de la supersustancial Divinidad; «la fuente de la sabiduría», esto es, la exacta metafísica de las formas inteligibles y angélicas, y el «río de la ciencia», esto es, la solidísima filosofía de la naturaleza. Estos libros Sixto IV, sumo pontífice, el inmediato predecesor de Inocencio VIII bajo el cual felizmente vivimos, se esforzó con gran cuidado y celo en que fueran traducidos al latín para pública utilidad de nuestra fe, y tres, ya en el momento de su muerte, habían sido traducidos. Estos libros son hoy venerados entre los hebreos con tan religioso respeto que no puede tocarlos quien no haya cumplido los cuarenta años. Me los he procurado con no leve gasto, los he leído con suma diligencia e infatigable estudio: he visto en ellos -Dios es mi testigo- no tanto la religión mosaica como la cristiana; he encontrado allí el misterio de la Trinidad, la encarnación del Verbo, la divinidad del Mesías. Sobre el pecado original, sobre la expiación de éste por medio de Cristo, sobre la Jerusalén celeste, sobre la caída de los demonios, sobre las órdenes angélicas, sobre el purgatorio, sobre las penas del infierno, he leído las mismas cosas que cada día leemos en Pablo y Dionisio, en Jerónimo y Agustín. En lo que concierne a la filosofía, parece que oímos sin más a Pitágoras y a Platón, cuyas afirmaciones son tan afines a la fe cristiana que nuestro Agustín da grandísimas gracias a Dios por haberle caído en las manos los libros platónicos.
En suma, no hay ningún argumento controvertido entre nosotros y los hebreos en que éstos no puedan ser combatidos y convencidos con los libros de los cabalistas, hasta el punto de no quedarles ni un rincón donde esconderse. De lo cual tengo testigo atendibilísimo en Antonio Crónico, varón eruditísimo, quien en su casa oyó en un banquete con sus propios oídos, a Dáctilo Hebreo, perito en tal ciencia, llegar en todo y por todo a las mismas conclusiones que los cristianos a propósito de la Trinidad.
Pero, para volver al examen de los argumentos de mi disputa, he aportado también mi modo de interpretar los cármenes de Orfeo y de Zoroastro.
Orfeo se lee en los textos griegos casi integralmente, Zoroastro mutilado, pero más completo en los caldeos. Ambos son considerados padres y autores de la antigua sabiduría. No diré nada acerca de Zoroastro, quien es recordado frecuentemente por los platónicos y siempre con suma veneración; Jámblico de Calcidia escribe que Pitágoras tuvo la teología órfica como modelo para plasmar y formar su filosofía; precisamente por esto, por haber derivado de la iniciación órfica, las enseñanzas de Pitágoras son llamadas sagradas. De las instituciones órficas manó, como de su primera fuente, la secreta doctrina de los números y todo aquello que de grande y de sublime tuvo la filosofía griega. Pero, según la costumbre de los teólogos antiguos, Orfeo revistió los misterios de sus dogmas con el velo de la fábula y los disimuló con alegorías poéticas, de modo que quien lee sus himnos puede creer que no pasan de fabulillas y divagaciones juguetonas.
He querido decirlo para que se sepa cuál ha sido mi fatiga, cuál la dificultad para sacar de la maraña de los enigmas, del velo de las fábulas, los significados de la secreta filosofía, y esto sin el auxilio de otros intérpretes en una materia tan difícil, tan recóndita e inexplorada. No obstante, esos canes han ladrado que yo he acumulado por mera ostentación minucias y tonterías, como si yo no hubiese propuesto todas las cuestiones más ambiguas y controvertidas sobre las cuales pelean las principales escuelas filosóficas, como si yo no hubiese propuesto cuestiones del todo ignoradas y nunca abordadas por esos mismos que me atacan y se reputan príncipes entre los filósofos.
Tan lejos estoy de tales culpas que he tratado de reducir la discusión al menor número posible de puntos; pues si hubiese querido, como acostumbran otros, dividir y desmenuzarla en sus miembros, ésta habría alcanzado un número innumerable de tesis. Para no referirme a las demás, ¿quién no sabe que una sola de las novecientas tesis, a saber aquélla sobre la concordancia de la filosofía de Aristóteles y de Platón, yo habría podido dividirla y sin ser mínimamente sospechoso de afectada prolijidad, en seiscientos puntos, para no decir más, enumerando separadamente todos los lugares en que los otros consideran que contrastan y yo, en cambio, pienso que están de acuerdo? Diré la verdad aunque no sea modesto de mi parte y contraríe mi índole, y la diré porque los envidiosos me obligan a decirla y me obligan asimismo los calumniadores; yo he querido en esta asamblea mostrar no tanto que sé muchas cosas como que sé cosas que muchos ignoran.
Y para que esto lo muestren ahora los hechos, oh padres venerados, para que mi discurso no entretenga más su deseo, excelentísimos doctores que veo, no sin gran placer, prontos y preparados en espera de la contienda, con augurio pronto y feliz, como al sonido de la trompa de guerra, vayamos a la liza.
Créditos de las imágenes: Eugene a
La niebla y las nubes son un símbolo de lo ambiguo, lo intermedio e indeterminado.…
La civilización moderna aparece en la Historia como una verdadera anomalía: de todas las que…
Recurriendo a una definición de Platón, los elementos son aquellas cosas que componen y descomponen…
Tengo el gusto, una vez más, de volver a hablar a nuestros amigos de Lima.…
Antístenes, fundador de la escuela cínica, a principios del siglo IV a. de C., fue…
Las flores blancas representan la pureza, la inocencia, la solemnidad, la elegancia, y son también…
Ver comentarios
Es una maravilla. No entiendo por qué no tiene difusión.Importante en estos tiempos y en tiempos futuros seguramente
Y murió tan joven. Es una pena