Hoy en día todos estamos cansados de palabras difíciles, de acumular datos y, en fin, de un conocimiento totalmente estéril que no nos brinda, en el fondo, nada. Todos queremos, a través de cualquier tema que se presente, encontrar otro tipo de realidad y encontrarnos a nosotros mismos. Queremos poder realizar, aunque sea en ínfima medida, el sueño más soterrado que tengamos en el alma. Es indudable que a todos nosotros, bien a través de los libros o de los viajes, nos ha impresionado el hallar los enormes y ciclópeos esqueletos de tantas y tantas civilizaciones. Y espontáneamente nos preguntamos cómo mueren las civilizaciones.
Los vestigios que han quedado no son solo piedras amontonadas unas encima de otras, sino que son a veces complicadísimos aparatos de observación estelar, como por ejemplo los dólmenes. Encontramos esculturas o construcciones hechas con una perfección que hoy no podemos emular, como la Gran Pirámide de Keops, que está mucho mejor orientada que el observatorio de París. Aun en la lejana América encontramos las ruinas de templos y pirámides excelentemente facturados con una ambientación global maravillosa.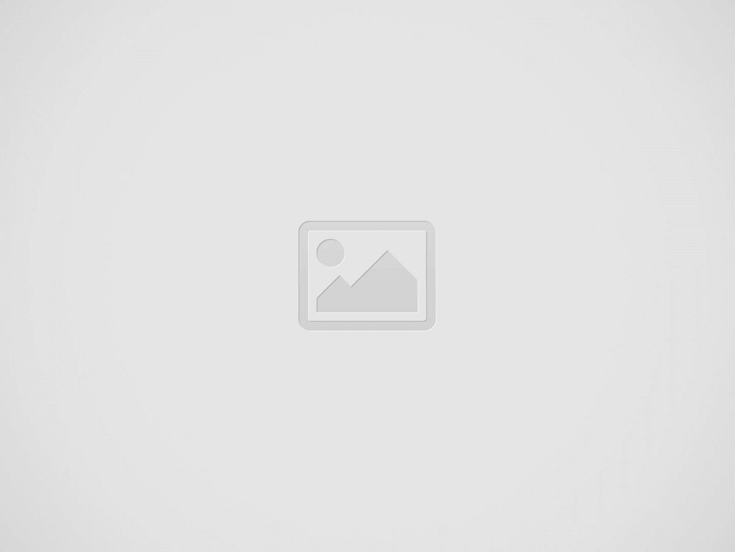

¿Qué les pasó a estos pueblos? ¿Qué pasó con los hombres?, ¿qué pasó con la fuerza inicial que levantó la piedra, que talló la madera y convirtió esos lugares en fértiles vergeles? Cuando se recorren, por ejemplo, las líneas de Nazca, en América, cuesta imaginar que en esos lugares hubo jardines, ríos y caminos, hubo una vez pueblos que reían, cantaban, trabajaban, honraban a sus dioses. Hoy todo es un arenal que el viento recorre; a veces, por un momento, el viento deja a la vista un pequeño trozo de la muralla, pero cuando uno se quiere acercar para examinarla, el viento ya ha tapado otra vez la ruina y es difícil hallarla de nuevo. Todo está silencioso, tan solo el mar cercano rompe sus olas sobre el principio del tiempo… y las estrellas empiezan a asomarse a la caída del Sol, como el primer día de la Humanidad. ¿Qué ocurrió con todas esas grandes civilizaciones?
Estas no nos dejaron solamente elementos materiales; nos dejaron enseñanzas, libros, filosofías, conceptos de la vida que todavía hoy nos iluminan. Aquellos que alguna vez dictaron o escribieron los Vedas, o los libros Kings, en China; o los que dictaron o esculpieron los jeroglíficos de Los Textos de las pirámides y del llamado Libro de los muertos; esos hombres que se preguntaron acerca de la vida y de la muerte, que confiaron en el más allá e investigaron en el aquí y en el ahora de su tiempo, que se preocuparon por medir distancias y tiempos; esos hombres tuvieron en sí la fuerza de poder dominar su propia personalidad y mirar hacia un mundo mejor, hacia un ideal estético y ético, tal como lo encontramos, por ejemplo, en el Mahâbhârata. ¿Dónde está todo ello? ¿Cómo y por qué caen las civilizaciones?
Pensemos también, amigos míos, que de la historia de la Humanidad nosotros conocemos apenas el último día. Dos corrientes diferentes nos han hecho pensar durante mucho tiempo que el hombre es relativamente reciente. Una toma al pie de la letra los procesos bíblicos que otorgan al hombre apenas unos 6000 años de antigüedad e ignora incluso la existencia de otros grandes focos civilizatorios, como son los de América.
Otra corriente es la del concepto evolucionista y materialista de la historia, que hizo pensar que el hombre no es más que un producto casual de la naturaleza, una especie de descendiente del mono o de algún ser anterior. Según esta última versión, tendríamos una estratigrafía histórica muy sencilla. El hombre habría estado primeramente en una Edad de Piedra, en la que tan solo utilizaba instrumentos líticos. Luego, sobrevino una mentalidad mágica, luego otra religiosa, más tarde una mentalidad filosófica y, finalmente, la científica.
Sin embargo, ninguna de estas dos posturas, ya sea la de tomar al pie de la letra la Biblia, o bien la de estos conceptos materialistas de una sucesión de distintas mentalidades, nos ha llevado a ninguna conclusión. Saben los arqueólogos que debajo de piedras amontonadas de pueblos considerados totalmente incultos, se encuentran trozos de bronce, estatuillas maravillosamente talladas, etc. O sea, que debajo de lo que aparentemente estaba en el inicio de la civilización, hay huellas de civilizaciones aún más grandes… y todo se va complicando.
Nosotros, en realidad, conocemos el último día de la historia del hombre. Conocemos tan solo al hombre desde las glaciaciones hacia nuestros días. Es a partir de pequeños hallazgos arqueológicos como conocemos la historia del hombre, pero dichos hallazgos no son significativos, porque pertenecen tan solo al último tiempo. ¿Podemos creer realmente que hubo algo antes? ¿Podemos pensar que antes de este ciclo histórico de civilizaciones existieron otros, por ejemplo, los que se refieren a la Atlántida, a la Lemuria, etc., y que habrían perecido sumergidos o por otras causas? ¿Existieron realmente esas anteriores civilizaciones?
Las últimas investigaciones parecen demostrar que sí. Incluso, últimamente, algunas universidades soviéticas han sacado extraordinarias fotografías submarinas de restos arqueológicos sumergidos en el Atlántico cerca de las costas americanas. Las investigaciones del Año Geofísico Internacional de 1950 han demostrado la existencia de un continente entre Europa, África y América, del cual –hechos los cateos– se pudo constatar que la lava de sus volcanes se había petrificado en contacto con el aire. Se encontraron también restos de fósiles de aguas dulces que, obviamente, no pertenecían a animales de agua salada que habían nadado en el mar. Esto es una prueba de la existencia de dicho continente; mas no tenemos una prueba absoluta de la existencia de la civilización. Podemos, sin embargo, deducirla, ya que jamás hubo una tierra totalmente deshabitada.
Ante este gran panorama de misterio, desconcierto y desconocimiento, tenemos que preguntarnos, puesto que estamos viviendo dentro de una forma de civilización, qué nos sucederá y qué es lo que les sucedió a las otras anteriores civilizaciones.
Resulta interesante la experiencia de viajar a uno de esos lugares donde hubo civilización, y quedarse allí meditando sobre ello, a la vista de los monumentales vestigios. Una de estas experiencias puede ser, por ejemplo, visitar en Marruecos la ciudad romana de Volubilis, perdida en medio del desierto. Allí se encuentran los restos de enormes prensas para hacer aceite, de inmensos lugares para amontonar el vino. Hay templos, arcos de triunfo, etc., pero ya nadie habita allí, solo los animales salvajes. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las causas para que, de pronto, los hombres abandonen sus ansias de vivir y de modificar la Naturaleza, y se desperdiguen?
Podríamos clasificar estas causas en dos. A la manera de los estoicos, diremos que hay causas que dependen de nosotros y otras que no.
La causa más natural y que no depende de nosotros es la causa ecológica del tiempo. El tiempo es un elemento ecológico que lo va lavando y renovando todo. El tiempo es el que nos hace envejecer, el que trae niños a nuestras cunas, el que trae rosas a nuestros jardines, y también se las lleva… El tiempo –como diría Platón– es el gran higienizador de la Naturaleza. Todo lo lava y renueva. El tiempo, que es casi indefinible, ha logrado la juventud perpetua; porque si una rosa que hubiese brotado en el comienzo de los tiempos existiera aún hoy, estaría reseca o por lo menos descolorida, polvorienta o rota. Pero el tiempo ha hecho la magia de que haya nuevas rosas en los rosales y que otra vez surjan nuevos pimpollos, completamente frescos y perfumados y, así, no hemos podido sentir el perfume de las rosas de Babilonia, ni el de las rosas de Egipto, llamadas roda por los griegos, pero sí podemos sentir el olor de las de ahora, que de alguna manera son las mismas… Y hemos visto, de nuevo, los pájaros en el Nilo, exactamente igual a los que están pintados en los templos. Y otra vez, al lado del río, vemos a los hombres con sus arados de madera remover el fértil Nilo, tal cual lo vemos en las tumbas del Egipto antiguo. El tiempo ha permitido la perduración de la forma.
De ahí, entonces, que habría dos tipos de inmortalidad. Una inmortalidad espiritual que está en cada uno de nosotros y que nos diferencia a cada uno tornándonos en micro-absolutos, o sea, que dentro de nuestra imperfección tenemos lograda, no obstante, la perfección de la diferenciación. Todos somos seres absolutamente diferentes, distintos. Y es esa misma distinción la que hace que podamos ser complementarios, pero no iguales. Es, pues, un atributo de inmortalidad.
Otra forma de inmortalidad sería la inmortalidad física, la transmisión de las características en base a las formas; de ahí que el elemento obvio sea el tiempo. Ninguna civilización puede durar siempre. A veces nos preguntamos, por ejemplo, cómo fue que cayó Egipto con su milenaria civilización. Pues cayó de igual manera que cae el agua en el jardín.
El tiempo acumulado va lavando las cosas y nos muestra nuevas facetas, pero también nos hace valorar lo que pasó. Todos sentimos una gran admiración por la Gran Pirámide, por ejemplo, con sus misterios astronómicos, etc. Mas, si en vez de haber una sola Gran Pirámide, hubiese millones y millones de ellas, ¿la seguiríamos admirando igual? No, claro que no. La repetición sistemática crea una confusión y una falta de valoración de las cosas. De ahí que el tiempo tiene también la virtud de singularizar las cosas para que las podamos apreciar.
Existe, pues, una ecología de la Naturaleza, y el hombre está insertado dentro de esa Naturaleza, no es una creación especial. Omnia transit: todo pasa. Y así como decía Kempis, que todo pasa como las sombras, como las nubes, así pasan también los hombres. Todas las cosas pasan… Una civilización no es un abstracto, sino la plasmación de una forma de cultura en una serie de elementos que nos permiten percibirla: a través de la arquitectura, del arte, de la religión, etc… De ahí que las civilizaciones pasan, en cierto sentido, por su propia naturaleza transitoria. Es lo que pasa con todo lo manifestado: nace, crece, se reproduce y muere. La eternidad no es de este mundo.
Existen también otras causas que –estas sí– dependen de nosotros. Son las causas de vacilación y de corrupción internas. Es obvio que muchas civilizaciones, en su recorrido y evolución, se parecen a las piedras lanzadas por una honda. Al principio la piedra tiene una fuerza ascensional y de empuje muy grande, luego se va frenando con el aire, hasta que cae. Así, también una civilización, en el choque con las adversidades y con el tiempo, se va deteniendo poco a poco hasta que cae.
Existirían, pues, factores netamente humanos que nos afectan directamente. No consideremos una civilización como algo completamente abstracto; esa es una idea del siglo XVIII, como la de pensar que toda cultura superior, toda forma de Estado agrede al hombre. ¡No!, porque fue el hombre quien constituyó esas formas de Estado, de sociedad y de cultura superior; es decir, que no han nacido de la nada. Hemos de entender que toda cosa viene de su semejante. De tal suerte, las civilizaciones están conformadas por hombres y por los sueños, deseos, triunfos y fracasos de estos hombres. Toda civilización es esencialmente humana. Si entendemos bien este factor, comprenderemos también el factor que se refiere a la caída de las civilizaciones.
Existen factores –dentro de aquellos que dependen de nosotros– que pueden ser religiosos, políticos, económicos, sociales, etc. Supongamos que un grupo de hombres cree en algo, en un tótem que puede ser un hombre, un palo, una piedra o una fe. Esos hombres, galvanizados por esa creencia común, adquieren características nuevas, adquieren una suerte de mutación diferente y ya no son como eran antes. Ya no son un pequeño o un gran grupo que está en marcha. Ahora forman una unidad que avanza hacia el futuro. Unos quieren entregar formas artísticas para ese Estado creciente; otros, formas científicas, máquinas, barcos, pinturas, instrumentos musicales, etc. Todo va surgiendo alrededor de esta alienación especial que les ha hecho creer en una forma, o en una idea o en un ideal.
Pero a medida que estos hombres chocan entre sí y van perdiendo la fe, van sintiendo que las piernas están mal afirmadas. Y esta es también una experiencia que podemos tener todos. Podemos comprobar de qué manera el amor, por ejemplo, puede mover no solo montañas, sino también a los hombres. Un hombre, por amor, puede hacer cualquier cosa por el ser querido, por su bandera o por su patria. Un hombre, por amor, enfrenta la muerte riendo y cantando. Pero si ese hombre carece de amor, si pierde esas características de poder amar –que son características intrínsecamente inegoístas–, entonces pierde fuerza, siente cansancio. Y si el hombre va perdiendo el sentido de futuro, si va dejando de pensar en los que van a venir para recordar tan solo a los que se fueron, es cuando, poco a poco, se va consumiendo en su propia amargura, en un letargo, en un cántico a las cosas que pasaron.
Hay también en todo esto elementos materiales, que son más bien fácticos que románticos, como son los enfrentamientos sociales, los problemas económicos, el consumir más que lo que se produce, el no aprovechar las fuentes naturales, sino llegar incluso a emponzoñarlas.
Pero queremos destacar ante todo y por encima de todas las cosas el factor espiritual que, aparte del factor tiempo, es el principal artífice de la destrucción de las civilizaciones, igual que lo es con respecto a la destrucción del ser humano. Un hombre o una mujer, aparte del factor tiempo que se traduce en enfermedades, etc., puede, a pesar de tener muchos años, poseer una vida espiritual tan intensa que corre dentro de sí como si fuese un niño. Dentro de estos ancianos sigue habiendo un niño o una niña. Es decir, existe una vivencia interior que, más allá de las células epiteliales, les mantiene vivos, alegres, a pesar de la adversidad.
Esa es la fuerza espiritual que debemos preservar fundamentalmente; no para que no caigan las civilizaciones, pues estas caen y se levantan, son rítmicas cual las salidas del Sol, las primaveras, etc. Pero preguntémonos algo: si las civilizaciones caen, ¿por qué se levantan otra vez? Es que jamás terminan de morir, nunca mueren del todo, porque nunca muere el hombre, que es el portador de los ideales de la civilización. La civilización no es más que la plasmación en el tiempo y en el espacio de los ideales del hombre.
Hoy admiramos el Partenón y otra serie de construcciones del pasado, que no son otra cosa que plasmaciones de lo que los hombres soñaron, supieron, entendieron y proyectaron. Y esa música que se ha compuesto hace siglos y que hoy nos llega a través de aparatos modernos es también parte de la sensibilidad, de la vida, de los sueños y ambiciones de los hombres que vivieron hace siglos. Así, todo se va transmitiendo de unos a otros.
Sabemos que nuestra propia y actual civilización occidental está en crisis. Podemos ser más o menos catastrofistas. Podemos pensar que estamos al borde de un gran abismo, o bien que estamos tan solo al borde de una irregularidad de la Historia que va a sacudirnos fuertemente. Pero es indudable que estamos comenzando una nueva Edad Media, que hay una nueva forma de barbarie. Hay algo que se nota en el ambiente de todas las partes del mundo: un cambio. Hoy hay suciedad por las calles, amontonamiento, mendicidad, polución en todo sentido. Mas este no es un problema local, sino mundial. No es que la gente no quiera trabajar o no pueda o no tenga dónde hacerlo, es que va naciendo el espíritu de para qué trabajar. La gente siente que está sumergiéndose en un gran engaño, que se está sumiendo en una gran indiferencia. Lo que antes nos hubiese conmovido considerablemente hoy nos deja indiferentes. Así, nos vamos insensibilizando a todo. Ya a nadie le importa nadie.
Todo da igual. Pero, ¿qué ocurre? El fenómeno no radica tan solo en lo que pasa fuera, sino que radica en lo que ocurre dentro de nosotros. Ya no nos importa ni quién vive ni quién muere, ni quién gana ni quién pierde. Ya no nos importa, en gran parte, ni lo que comemos ni lo que bebemos, ni lo que escuchamos ni lo que no escuchamos. Si matan a la gente en cualquier esquina, pues que la maten. Si pasa cualquier cosa, pues que pase…
Hace falta, entonces, reaccionar; hace falta resucitar, como Lázaro, dentro de nosotros mismos. Hay que oír la llamada del Yo interior –que es la llamada de la eternidad– a la vida, a la coparticipación de la Naturaleza. El verdadero hecho ecológico no es simplemente protestar porque existen centros atómicos; es protestar porque no hay hombres dentro de la Humanidad. Nuestro problema es que faltan damas y caballeros. Falta la fuerza que mueve las culturas y las civilizaciones. ¿Dónde están los grandes artistas, los grandes escritores, los grandes arquitectos? ¿Dónde están los líderes de hombres? ¡Todo ha sido sumergido y quebrado!
De tal suerte, tenemos que reencontrarnos a nosotros mismos. Tenemos que poder reencontrar en nuestro interior esa fuerza, tal vez un poco altanera al principio, pero que nos permita resucitar. No nos podemos, de ninguna manera, cruzar de brazos y pensar: «Bueno, pues como tiene que pasar…». No debemos aceptar todo. Esa aceptación, amigos míos, no es una indiferencia filosófica, es una indiferencia imbécil. Lo que tenemos que hacer es enfrentarnos cotidianamente con todas las fuerzas del mal que hay dentro de nosotros mismos.
Cuando sentimos inercia dentro de nosotros tenemos que tratar, a pesar de ello, de hacer lo que queremos hacer. Cuando sentimos cansancio, tenemos que superarlo y poder llegar a donde queremos. Si sentimos egoísmo, tenemos que abrir las manos generosamente y dar lo que podamos. Si sentimos odio o rencor no tenemos que agredir a los demás, sino tratar de esclarecer por qué estamos disconformes. Cuando nos sentimos solos tenemos que ver que en la Naturaleza ni la parte más ínfima está sola, porque hay una eterna compañía, una especie de Dios que está dentro de nosotros. Tenemos que tratar, en lo posible, de reconocernos, de ver quiénes somos, de poder estar juntos los unos con los otros, poder valorar las cosas complejas y las simples, no tener vergüenza de nosotros mismos. A veces sentimos vergüenza de sentarnos frente al fuego y calentarnos… Tenemos que volver a nosotros mismos, a nuestra propia naturaleza.
Tenemos que volver a estar juntos. Juntos no es solamente estar mano con mano, hombro con hombro; juntos es estar corazón con corazón, es sentirnos amigos otra vez. Es hacer resurgir en nosotros las cosas simples y las cosas sagradas, como la amistad, que decía Platón; esa amistad que no es la igualdad de las inclinaciones, sino la pura compenetración, el amor real entre nosotros. Que cuando alguien muere o sufre nos toque también algo, porque ya se dijo que siempre que alguien muere o sufre también una pequeña parte de nuestro ser muere o sufre. Que también en nosotros esté la sensibilidad de apoyar a los nuevos artistas, a los pensadores, a los filósofos. Tener también el valor, aunque no tengamos una vida externa brillante, de poder cerrar los ojos y sentir por dentro la divina cabalgata de nuestros sueños. Sentirlos pasar todas las noches, todos los días; y aunque no existan, aunque no estén, ver pasar rutilantes nuestros jardines dorados interiores, nuestros caballeros internos, que son ejércitos que marchan en nuestra imaginación, nuestros ríos que corren y saltan y salpican con espuma dorada dentro de nuestra fantasía. Tenemos que renovar nuestro mundo interior para que se renueve este mundo exterior caduco y sin ideales. Tenemos que poder hacer renacer esta fuerza de árbol, de tronco y de raíces, que se corona en flores, en ramas, en nidos, en pájaros…
El viejo mito de san Jorge y el dragón debe renovarse en nosotros. Debemos tener el valor y la virtud de empuñar la lanza de la verdad, de la realidad natural, y clavarla en el rojo corazón que es el materialismo y la inercia.
Cada uno de vosotros sois más fuertes de lo que os creéis. En cada uno existe un universo de sueños y de poderes, existe la capacidad de renovación de todo un mundo. No hace falta que nos aglomeremos o empujemos los unos a los otros. Cada uno, individualmente, tiene dentro de sí la fuerza suficiente. Y si nos unimos, mejor todavía.
Esa es nuestra fuerza, ese es nuestro mensaje. Porque, ¿cómo mueren las civilizaciones? Como todas las cosas: de ganas de morir. Aquellos que queremos seguir viviendo, seguir teniendo esa sonrisa de niño, seguir teniendo la fuerza para poder levantar una nueva cultura y una nueva civilización, debemos reconocernos, reflexionar, reencontrarnos con nosotros mismos. Atrevernos a hacer lo que queremos hacer. Atrevernos a soñar lo que queremos soñar. Debemos tener el alma no tan solo llena de cementerios de sueños. Debemos tener el alma llena de sueños vivos, de grandes Pegasos alados que nos lleven a otras regiones maravillosas. Tenemos que poder conocer, poder reconocer, poder vivir. Si cada uno de nosotros se recrea en sí mismo, se recrea toda la cultura y toda la civilización.
Por lo tanto, esta filosofía acropolitana que proponemos es la filosofía de poder encontrarse a uno mismo, de poder conducirnos a nosotros mismos y de poder formar un mundo nuevo. Y no solamente nuevo, sino mejor. Y en este mundo nuevo y mejor nos encontraremos todos.
Entonces, veremos caer y levantarse las civilizaciones como cae y sube el agua de la lluvia. Y lo veremos con la divina indiferencia del filósofo, pero también con la divina participación del hombre que siente sobre sí cada gota de lluvia que cae, y que siente sobre sí todos los males de la Humanidad. Porque sentimos que todos los seres humanos somos hermanos e hijos de Dios. Si podemos sentirlo realmente en nuestro corazón entonces habremos empezado a despertar otra vez. La muerte se habrá convertido en vida, de la ceniza surgirá nuevo fuego, y otra vez se calentarán nuestros castillos de ideales. Y otra vez marcharán nuestros caballeros muertos, y otra vez andarán nuestras armaduras vacías. Otra vez se llenarán de rosas nuestros floreros, que ya no conservan más que aguas podridas.
Levantemos nuestra alma. ¡En alto nuestros corazones! Para que todo eso sea realidad, aquí y ahora, mañana y siempre.
Jorge Ángel Livraga
Antístenes, fundador de la escuela cínica, a principios del siglo IV a. de C., fue…
Las flores blancas representan la pureza, la inocencia, la solemnidad, la elegancia, y son también…
Acceso a revistas digitales de descarga gratuita, promocionadas por la Organización Nueva Acrópolis en Costa…
"Todas las cosas son dirigidos por el Bien al Bien. Regocíjate en el presente. No…
Tal vez desde un lejano e impreciso pasado, se siguen transmitiendo algunas expresiones que, a…
Como el arquero que, para lanzar su flecha hacia delante, necesita previamente hacerla retroceder y…