Cuando en nuestro Medioevo se recupera la Alquimia –y digo se recupera porque viene de mucho más atrás– reaparece con sus elementos metafísicos bastante disimulados, con los conocimientos teóricos perdidos en gran parte, y con nociones prácticas que deben volverse a ejecutar para comprobar su autenticidad y efectividad.
Así es como en el Medioevo nos encontramos con gran número de experimentos. Ha habido alquimistas en la Edad Media (y me refiero a ellos porque son de los que tenemos más noticia histórica), que han llevado a cabo su obra, su proceso, llegando lo que se nos hace una utopía: la conquista del oro; menciones hay de reyes y príncipes que han premiado a alquimistas por haber obtenido oro, y también hay relatos de nobles y reyes que no han tratado tan bien a otros quienes, a pesar de sus promesas y de toda la buena voluntad del mundo, no lo habían logrado. También hay relatos de los que volaron ¡con laboratorios incluidos! Y es que, al ser precisamente una ciencia práctica, el peligro que se corría, por su desconocimiento, era muy grande.
¿Qué es lo que nos queda de la Alquimia? ¿Qué elementos recogemos de la leyenda alquímica? ¿Por qué la Alquimia es cosa rara?
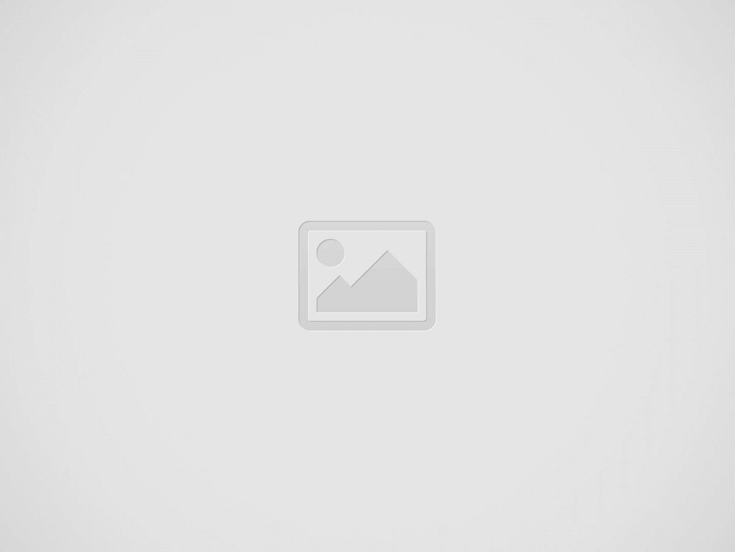

Otra cuestión que se considera objeto de esta ciencia es la de la inmortalidad. En muchas ocasiones, al referirse a alquimistas, los personajes que se dedicaron a estos estudios corren extraños rumores de que consiguieron una fórmula para obtener la inmortalidad (física, se entiende, pues en los tiempos que corren, parece ser la única que nos interesa). Todo el mundo trata de ver cuál era el sistema para ser eternamente jóvenes.
Y otro aspecto bajo el que se ve la Alquimia, y del que nada tratan los filósofos de la remota Antigüedad, es el logro de la felicidad. Parece ser que, de una forma u otra, se confunden el poseer oro, juventud y felicidad. Y así, se piensa que los alquimistas buscaban por igual, cuando no se adentraban profundamente en la parte metafísica de la doctrina, o ser felices, o ser siempre jóvenes, o poseer grandes riquezas.
Sin embargo, vamos a ver que, aunque esta es la leyenda que circula, el problema de la Alquimia es diferente. ¿Desde dónde nos viene la leyenda?
Viene de muy lejos; la Alquimia no es un conocimiento medieval, como pudiera parecernos al considerar aquellos libros que hoy tenemos más a mano.
En la antigua China había alquimistas, y no solo en la que hoy podemos catalogar de China Imperial, con datos conocidos en cuanto a fechas y dinastías. Se habla también de alquimistas en China desde épocas míticas; desde la época del primer hombre, desde los Emperadores Celestes o semidivinos, que llegaron a la tierra trayendo un prodigioso secreto que era el Fuego. Con él conformaron unas Cofradías de Herreros que poseían secretos aún mayores, porque, comenzando a trabajar con los metales, habían logrado producir cambios, transmutaciones, diferenciaciones.
Cuando aparece Lao‑Tsé, agrega a su doctrina un toque de espiritualidad, de metafísica, a un conocimiento práctico que existía desde épocas inmemoriales.
También la India tuvo Alquimia. Fue de un carácter mágico-práctico, pero no revertido sobre los metales, como en el caso de las cofradías chinas. La India se interesó fundamentalmente por un objetivo: el Hombre. Sus procesos estaban dirigidos a las transmutaciones humanas, a sus cambios, a los estados místicos y a todas las formas de evolución que podían lograrse mediante la aplicación de esa ciencia al hombre.
En Egipto, ¿cómo no hablar de Alquimia? ¿Cómo no iban a conocerla estos fantásticos científicos que asombraron en su tiempo y nos siguen asombrando? Algo sobre la naturaleza de las piedras y los metales, de los hombres, de los mundos, debieron conocer los egipcios si tenían la capacidad, por citar nada más que un ejemplo, de colocar las piedras de las pirámides, unas sobre otras, sin elementos de unión; de medir sin elementos de medición (por lo menos esto es lo que dicen nuestros libros) y de saber cortar la diorita con cobre (según se deduce de los análisis de radiocarbono, que detectan la existencia de rastros de este metal), lo cual es como cortar madera con un cuchillo de papel. Por todo ello tendríamos que aceptar que tenían fórmulas o sistemas para modificar ciertos cuerpos de la Naturaleza en determinadas circunstancias.
En Egipto, la tradición de la Alquimia se remonta a una de sus deidades, Thoth, el Dios de la Sabiduría y de las Ciencias. Es precisamente a través de los griegos como nos llega la tradición alquímica de Egipto: tanto su nombre –que etimológicamente significa «secreto»– como el de Hermes –así se llamó a Thoth en Grecia– motivan el que hablemos de la Alquimia como tradición «hermética», de aquello que corresponde a Hermes, y no solo como deidad, sino como secreto, dado que una de las características de Thoth para los egipcios, y de Hermes para los griegos, era el enorme cuidado que se ponía en guardar estos conocimientos.
Esto no se hacía por egoísmo, sino por precaución, para no dañar a aquellos que, no conociéndolos suficientemente, los emplearan mal.
La tradición alquímica egipcia llega, prácticamente, hasta los siglos IV y V, desarrollándose en estos últimos momentos en Alejandría, con escuelas dedicadas a este conocimiento, que imparten la misma sabiduría de muchos siglos antes y que posteriormente retomarán, a partir del siglo VII‑VIII, los árabes. Estos serán sus depositarios y transmisores para Europa.
Nuestro mundo occidental recupera la Alquimia a partir del siglo XI, con ocasión de las Cruzadas, pues los hombres que llegaron a Oriente encontraron un mundo completamente distinto, con conocimientos que ya estaban olvidados, con referencias a autores que ya no se recordaban. Entre tantas cosas, los occidentales traen de Oriente la Alquimia, y esta echa nuevamente raíces profundas en este mundo europeo donde se había conocido desde hacía tantísimo tiempo.
En relación con los árabes, sería bueno recordar que el nombre de Alquimia es muy probable que se lo debamos a ellos. Parece que hayan llamado Alquimia a una ciencia, Al‑quimiya, que se refería a un trabajo con la tierra negra. Esto nos permite compararla con el viejo nombre de Egipto: Kem o Kemú o Kemi, negro, la Tierra Negra, la Tierra Oscura, roja pero muy oscura. Por lo visto, los árabes, en reconocimiento hacia aquellos sabios de la antigüedad que habían sido su fuente de inspiración, dieron el nombre de Alquimia a su ciencia, la que trabajaba con la tierra negra, con la materia, lo pesado, lo negro, lo terrestre, para producir, por último, la gran transformación, la gran apertura, la gran transubstanciación.
Hay una gran tendencia a ver en la Alquimia una forma de anticipación de la Química, lo mismo que se hace con la Astrología y Astronomía. Se dice, hablando de la Alquimia y la Química, «que la Alquimia es la madre loca de una hija cuerda».
Si bien es cierto que tanto la Alquimia como la Química trabajan con elementos de la naturaleza, no utilizan los mismos, ni de la misma forma, ni tienen los mismos principios, ni los mismos fines. La Química necesita de los elementos, de un laboratorio físico y de un agente físico, que es el hombre. La Alquimia, además de estos elementos, necesita de una serie de principios morales y filosóficos y consta de unos trabajos que no siempre se realizan a través del cuerpo, sino mediante el Alma.
Por lo anterior, negamos la exacta relación entre ambas. Además, debemos recordar que los antiguos solían diferenciar perfectamente lo que era un fenómeno físico, químico y alquímico. Desde el momento en que hacían estas tres diferenciaciones, es porque no se referían a la misma cosa.
Pondremos un ejemplo a nivel actual para explicar estos tres tipos de transformación.
La realización de un fenómeno físico sobre un cuerpo cualquiera conlleva su cambio de forma, pero no un cambio molecular: no hay cambio interno profundo. Observad una barra de tiza: tiene su forma de barrita que, precisamente, es la que nos permite reconocerla. Podríamos machacarla para convertirla en polvo, y habríamos realizado un fenómeno físico, puesto que la tiza cambió de forma: lo que teníamos como barra, ha dejado de serlo para convertirse en un montón de polvo de tiza. Pero no hemos cambiado la conformación molecular de la tiza, que es la misma en polvo o en barra. El fenómeno no ha pasado de ser un fenómeno de forma, un fenómeno físico.
Veamos ahora un fenómeno químico. Todos sabemos que el agua está formada por hidrógeno y oxígeno. Si con medios adecuados producimos la separación del H por un lado y el O por otro, hemos logrado la separación molecular del agua. Al separarla, obtenemos dos elementos diferentes, que ahora están separados. Aquí tenemos un fenómeno químico.
Ahora vamos a suponer, para ver qué es un fenómeno alquímico, que tomamos un átomo de H y que, mediante ciertos procedimientos, que son los propios de la Alquimia, producimos no ya un cambio formal, no ya una separación molecular, sino un cambio interno. Lo que era una molécula de H, a través de ciertas rupturas, ciertos cambios y transmutaciones interiores, deja de ser un átomo de H y se convierte en un átomo de otro elemento.
Esto es un fenómeno alquímico que, referido a nuestro siglo como energía nuclear y atómica, llamamos «fisión del átomo», pero en realidad estamos, una vez más, ante el mismo caso.
Ahora bien, ¿qué se perseguía, desde el punto de vista de la Alquimia, al transmutar los átomos? Porque esto no se hacía tan solo para entretenerse. Estas transmutaciones tienen un sentido más profundo. Parten de la base de que, en la naturaleza, en el cosmos, todo lo que existe se mueve, evoluciona, se dirige hacia alguna parte, tiene un fin, un Destino, tanto las piedras como las plantas, los animales o los hombres.
El proceso alquímico no buscaba con sus transmutaciones nada más que acelerar, mejorar, ayudar a crecer. Aquello que algún día va a ser oro, puede ser oro ahora, porque ser oro representa su perfección; aquello que en el hombre algún día va a ser inmortal, puede ser inmortal ahora, porque eso representa su perfección. Aquello que algún día va a llegar a ser perfecto, puede ser perfecto ahora. Y si, en lugar de tardar horas, hay una fórmula para que tarde minutos, se hace en minutos.
Así, el alquimista se convierte, cuando ejercita bien su ciencia y su filosofía, en un verdadero benefactor de la naturaleza a la que ayuda a evolucionar mucho más rápidamente.
Este es el sentido de las transmutaciones, y el que en muchas oportunidades se le da al oro. El oro es un símbolo de perfección, de cúspide, lo mismo que el sol. Todas las cosas deben reintegrarse a su fuente primera, a su destino. Todo ha de llegar a su perfección, todo ha de llegar a su cúspide.
Y si esto ha de ser así, nos preguntamos, ¿por qué tanto interés por parte de los alquimistas en mantener el secreto, en guardar sus enseñanzas tan cerradas, entre un círculo de Adeptos y sin que nadie pudiese acercarse a ellas y mucho menos comprenderlas?
Hasta el día de hoy, hemos visto que un libro de Alquimia, que puede interesarnos poco, mucho o medianamente, es inabordable. Con los textos sucede lo mismo que con todos los conocimientos esotéricos de la antigüedad: se consideran armas de doble filo.
Esas armas son peligrosas para aquellos que no han sabido dominar primero la propia personalidad, las propias pasiones, los propios apetitos terrenales. Es peligroso para aquellos que, llevados por su egoísmo, harían uso de estos conocimientos en beneficio propio y no en el de la naturaleza ni en el de los demás. De allí que esto se guarde y, de esta forma, se torne tan esotérico, tan interno, que requiera mucho tiempo poder llegar a dilucidar estos conocimientos; tanto tiempo que, a veces, como diría Platón, cuando ya ancianos llegamos a entender algo, estamos tan tranquilos, ya nos han pasado tantas cosas en la vida, que, probablemente, tengamos una natural actitud interior para trabajar, para hacer, para no desesperarnos ni querer poseer, a toda costa.
Veamos pues, aunque sea muy brevemente, algunos de los principios que constituyen el «cuerpo» de la Alquimia, el conocimiento de la Alquimia.
Partiremos de un principio que es el básico, sin el cual nada puede llegar a comprenderse. Este primer principio es el de la Unidad de la Materia.
Cuando se manifiesta, puede adquirir múltiples aspectos, puede tomar las mil formas variadas e inacabables de una imaginación enriquecida. Pero la Materia, la Base, la Raíz, es Una.
Al considerar la Materia Una, una gran Materia Primordial, un Gran Principio Primero que es base y fundamento de todo el cosmos, cabe, implícitamente, otro principio que también desarrolla la Alquimia: todo lo que es en el Macrocosmos, es también en el Microcosmos; todo lo que es en grande, es también en pequeño; todo lo que se da en el cielo, se da en el hombre, y viceversa. Es decir, que ampliando los procesos humanos, podemos llegar a comprender los procesos cósmicos. Hay una similitud, una correlación, una semejanza, dado que todo parte de un Primer Principio, de un Primer Elemento base, que sirvió para lo grande y para lo pequeño, para lo que está arriba y para lo que está abajo.
En base a esa similitud es como la Alquimia va a trabajar continuamente, produciendo transmutaciones que, lejos de romper la naturaleza, siguen un camino directo de similitudes. El plomo en oro, que tantas veces hemos oído mencionar, es una línea directa, es un camino directo; el destino del plomo es llegar a ser oro; el destino de los hombres es llegar a ser dioses. Estas son las transmutaciones que se buscan.
Consideremos otro principio. La Materia Primera tiene tres elementos constituyentes, que están combinados en distintas proporciones. Estos tres elementos son, en terminología alquímica, Azufre, Mercurio y Sal. Indudablemente, no se trata ni del azufre, ni del mercurio, ni de la sal de la Química. Estos son nombres que se emplean para elementos de la naturaleza que, en lugar de darse a conocer bajo sus verdaderas denominaciones, se indican con nombres simbólicos.
Tales elementos están combinados en distintas proporciones. Estas hacen que algunos cuerpos en la naturaleza sean más perfectos y otros lo sean menos. Cuanto más azufre, más perfectos. El azufre es lo que más se parece al Sol, al oro. El Azufre guarda en sí las potencialidades del Sol y del Oro. Cuanto más Sal más imperfección, o sea, más pesadez, más cuerpo, más tierra.
¿Cuál es la tarea del alquimista? Variar esta proporción hasta lograr que todo se transforme en Oro. Mas, ¡cuidado!, que esto no significa volvernos unos enloquecidos amantes del oro. Cuando afirmamos que todo se transforma en Oro, lo que decimos es que todos los cuerpos adquieran la proporción adecuada de estos tres elementos, de tal forma que cada uno esté expresado de la manera más alta y perfecta posible. Eso es convertirlos en Oro.
Estos tres elementos se dan también en el hombre. En él hay un Oro, Oro Primordial, que es su Yo Superior: el Arquetipo Hombre, ese ser humano que soñamos y que está más allá de toda concepción mental; ese es el oro para los hombres.
El hombre tiene Azufre. Es lo que nosotros podríamos llamar su Espíritu, lo más superior que concebimos en el hombre, el conjunto de potencialidades y virtudes máximas. Su máxima comprensión mental, no solo a nivel racional sino intuitivo. Su máxima expresión de voluntad y de divinidad, su máxima sutilidad.
En el hombre también hay Mercurio: llamamos Mercurio a su Alma, entendiendo por esta lo que está animado, o sea, todo el conjunto de nuestras limitaciones psico-vitales, nuestras emociones, pasiones, sentimientos; nuestra vitalidad, nuestro deseo de comer de dormir, de correr, de hablar, de llorar, de reír, de vivir. Esto, lo animado, es el Mercurio en el hombre.
¿Y qué es la Sal en el hombre? Pues, sencillamente, el cuerpo.
Este es un ejemplo práctico, a nuestro alcance, de cómo estos tres elementos se combinan en todos los seres que viven en el cosmos.
¿Cuál es el hombre más perfecto? Aquel que hace primar el Azufre, aquel que logra, poco a poco, estabilizar sus elementos de manera que lo superior domine a lo inferior. Esto suele expresarse también con un viejo y conocido símbolo, que es el de la Cruz. El tramo vertical para el Azufre, el tramo horizontal para el Mercurio. El punto de unión, donde hay estabilización, donde todo se concreta, se plasma y queda quieto, es la Sal.
Los procesos alquímicos no solo conciben al hombre en base a esta triple división, sino también bajo una cuádruple y una séptuple.
Viejas civilizaciones, a través de su religión y filosofía, afirmaron la existencia de siete elementos en la composición del hombre.
También los alquimistas, en sus conocimientos filosóficos, repiten el concepto del septenario.
Según la Alquimia hay cuatro principios inferiores y tres superiores.
Los cuatro inferiores están implícitos en la división hecha entre el Azufre, el Mercurio y la Sal. El Azufre equivale al Fuego; el Mercurio, con su doble capacidad de sólido y líquido, equivale al Aire por un lado y al Agua por el otro; y la Sal equivale a la Tierra.
Y así, encontramos los famosos Cuatro Elementos de los alquimistas; Fuego, Aire, Agua y Tierra, que no son el fuego que conocemos, ni el aire que respiramos, ni el agua que bebemos, aunque sí la tierra a la que nos referimos cuando decimos tierra.
Según los alquimistas, lo único que conocemos nosotros es la Tierra, por tener la conciencia imbricada en ella. Todo lo demás no es para nosotros más que un reflejo de esta. Conocemos el agua de la Tierra, el aire de la Tierra y el fuego de la Tierra; pero desconocemos lo que verdaderamente es el Agua, Aire o Fuego.
Para concebirlo, en relación con el hombre, habría que pensar la Tierra como Cuerpo, el Agua como Vitalidad o conjunto de expresiones que nos distinguen como ser vivo, el Aire como Psiquicidad o conjunto de emociones y sentimientos que hacen de nosotros un ser con capacidad de expresión sentimental, y el Fuego como poder de pensamiento, de raciocinio, de comprensión y relación de ideas. Así están estos Cuatro Elementos dentro del hombre.
Para llegar al Siete, habría que dejar que el influjo de los siete planetas primordiales haya quedado perfectamente impreso; entonces, además de esos Cuatro Principios que mencionamos, se suman tres: una mente racional no referida al yo sino al conjunto de las cosas, una mente expandida; una capacidad de intuición, o sea, captación directa o comprensión instantánea de las cosas; y una posibilidad de voluntad pura, capaz de concebir la acción por la acción en sí, sin necesidad de recompensa.
Muchas veces hemos oído hablar de la Obra que hay que realizar con una Materia Prima a la que se ha de transmutar hasta llegar a la Piedra Filosofal.
¿Qué es la Obra? La obra es, precisamente, la transmutación, ya sea práctica (que la hay, y que los alquimistas conocieron), ya sea metafísica (que la hay, y que los alquimistas también conocieron).
Si nos referimos a la Obra práctica, que puede abarcarlo todo, desde los cuerpos hasta las Almas, se ha de partir de la Materia Primera (Materia Prima o Materia Primordial y Unitaria de la que hablábamos en un comienzo), de la que los alquimistas afirman la posibilidad de reconocer y recoger separada y definida en nuestro mundo, aunque ninguno de ellos nos dice cuál es.
En esta Materia Primera, como en toda Materia, se da la típica proporción de Azufre, Mercurio y Sal.
La primera parte de la Obra consiste en separar el Azufre.
La segunda parte de la Obra consiste en separar el Mercurio, y esto es en realidad lo que interesa separar: el Azufre y el Mercurio de la Cruz. La Sal no es nada más que un elemento de unión, que tiene razón y sentido de ser mientras la Cruz está formada. El cuerpo tiene razón de ser mientras nuestro Espíritu y nuestros elementos psico‑vitales están unidos; entonces sirve de medio de expresión.
La tercera fase de la Obra, y la más delicada, es volver a unir Azufre y Mercurio, conformar lo que llaman los alquimistas, simbólicamente, un ser hermafrodita, algo que ya no tiene diferencias. Este hermafrodita, que se acaba de formar con el nuevo «matrimonio» entre el Azufre y el Mercurio está muerto.
Los alquimistas simbolizan la experiencia mostrando cómo el Alma de este hermafrodita vuela hacia los Cielos Superiores y pide a Dios que otorgue vida nuevamente a ese cuerpo, diferente al anterior, porque, aunque aquí están nuevamente unidos el Azufre y el Mercurio, lo están en base al esfuerzo, en base a haberlos separado, diferenciado, reconocido, y vuelto a unir.
Dios desciende con el Alma, la deja entrar en el cuerpo del hermafrodita, y este cuerpo nace por segunda vez. Si tuviésemos que expresarlo, ya no tan simbólicamente, diríamos que acaba de nacer la conciencia, acaba de despertar el Hombre. He aquí el nacer por segunda vez, lo que los antiguos entendían cuando a sus Iniciados les llamaban, precisamente, los Dos Veces Nacidos.
Como fin de la Obra, los alquimistas nos hablan de la Piedra Filosofal. Esta era un Símbolo tan amplio, que comprendía desde la panacea universal que convierte en dioses a hombres, o a los soles en estrellas inconmensurables, de duración ilimitada, hasta la transformación del simple plomo en oro.
Mas la Piedra no actúa de manera directa, sino que hay que convertirla en polvo. Un polvo que será dorado‑rojizo, en el caso del destinado a transformarse en Oro, y que será blanco en el caso en que se hagan transformaciones hacia la Plata.
A esta altura nos preguntamos: ¿Qué hay de verdad en estas leyendas que mencionamos de obtener oro, de trabajar con la Piedra Filosofal, el elixir, la inmortalidad, ser felices eternamente? ¿Es todo mentira? No, indudablemente no. No nos cabe en la mente pensar que cientos de hombres, de probada inteligencia y capacidad hayan dedicado su vida entera a la mentira. Lo que ocurre en esto, como en otras muchas cosas, es que los símbolos nos ocultan la verdad y nos impiden acceder verdaderamente a los elementos profundos.
¿Qué postula la Filosofía Alquímica, aquella a la que difícilmente nos podemos referir? Nos enseña dos cosas: algo en lo teórico, en lo espiritual, en lo referido al conocimiento, y algo práctico.
En cuanto al conocimiento, la Filosofía Alquímica afirma que no hay que mirar la apariencia de las cosas sino buscar sus raíces profundas, sus causas. No la forma que los objetos toman, sino el espíritu que anida en ellos. Nos enseña a ir siempre un poco más allá, a conocer los elementos de la naturaleza y a convivir con ellos, ya que tienen la misma razón de ser, la misma consistencia que lo que nosotros valoramos como ser humano.
En el aspecto práctico (no en el de conseguir mucho oro para obtener riqueza), la Alquimia enseña al ser humano a recuperar los poderes que alguna vez perdió con la caída a la que todas las filosofías y religiones hacen referencia cuando mencionan que el hombre, en un determinado momento de su evolución, pierde cosas. No es que el hombre llegue a la tierra, el hombre «cae»; no viene a la tierra, hay un descenso. Su situación es tal que no puede estar en otro sitio; ha perdido la facultad de estar en otro lugar.
¿Qué es lo que devuelve la Alquimia al ser humano? Le devuelve esto y no otra cosa, los poderes para elevarse de la caída, para comenzar a subir, para volver a crecer o, como decíamos antes, para acelerar su evolución. Le otorga la capacidad de tornarse inmortal. Mas, ¡atención al significado de estas afirmaciones! Al hombre no se le vuelve inmortal: ¡El hombre es inmortal!
El error consiste en referir la inmortalidad al cuerpo. Son muchos los filósofos y los sabios que nos han explicado suficientemente que la inmortalidad no es característica del cuerpo; la inmortalidad es cualidad del Espíritu. ¡El Espíritu es el inmortal! El gran problema del hombre es que no sabe, no conciencia, no vive, no entiende que su Espíritu es inmortal y, atrapado por el cuerpo, ceñido nada más que a la vida de este, solo a él busca darle inmortalidad. A lo único que ve, a lo único que siente y a lo único sobre lo cual quiere volcar la sed de eternidad que le supera.
Ahora bien, el hombre consciente de que vive, consciente de que es y de que permanece más allá de su apariencia física, este hombre sí es, el inmortal. Y eso es lo que busca la Alquimia; no dar aquello ya recibido, sino buscar dar aquello que puede dar: una gota de conciencia, un poco de conocimiento, un poco de sabiduría.
Y ¿cómo pensar, entonces, que el hombre que advierte que puede crecer, perfeccionarse, transmutar su barro personal en oro espiritual, su inconsciencia y desconocimiento en comprensión de la esencia de su propio yo, no sea feliz? O, ¿acaso no es feliz el hombre que se consigue a sí mismo? O, ¿acaso vamos a emplear la palabra felicidad para referimos a aquellas cosas que conseguiremos con las manos de carne? O, ¿solo da felicidad el dinero, el conseguir una casa más grande o tener un nombre más o menos conocido? ¿No vamos, acaso, a reservar el término felicidad para la más grande de las posesiones? ¿No es feliz aquel que, por fin, se conoce a sí mismo?
Es por eso por lo que los alquimistas no mentían: hay oro, hay inmortalidad, hay felicidad. Todo esto se consigue, se puede conseguir en una torre con un laboratorio, se puede conseguir tras muchos años de estudio y esfuerzo, se puede conseguir a veces, de una manera tan sencilla y natural, que es precisamente la que primero despreciamos.
Cada hombre es una torre. En lo íntimo de cada ser hay un laboratorio, en cada yo hay un alquimista. ¿Por qué soñar con cosas extrañas cuando, generalmente, tenemos la riqueza en nuestra mano? No digo con esto que no haya habido alquimistas, pero sí afirmo que también tenemos algún aspecto del Conocimiento, y en este caso, del conocimiento de la Alquimia, mucho más cerca de lo que acertamos a concebir.
En cada uno de nosotros hay un operador, un transmutador; hay medios, material, fuerza, vida, como para lograr el oro de la perfección. Cada hombre puede hacer del plomo de sus defectos el oro de sus virtudes. Pero primero hay que quererlo, como también los alquimistas querían conseguir su oro.
Además de quererlo también hay que trabajar para ello; los alquimistas muchas veces dejaron su vida para conseguirlo… No es cuestión de pensar «lo malo que yo tengo lo soplaré de entre las manos y mañana seré mejor»; no. Hay que forjar ese laboratorio interior. La transmutación se producirá y, tras del oro de las virtudes vendrá aquella famosa adquisición de la conciencia de la inmortalidad. Vendrá el saber que «somos desde siempre» y seremos siempre, no importa con qué rostro, no importa con qué ojos, no importa con qué voz nos expresemos, no importa qué tamaño tengamos.
Y como corona de todo este proceso, habremos logrado Hombres y Mujeres que saben lo que son, saben lo que quieren, saben de dónde vienen y a dónde van.
La Alquimia me permite agregar tres virtudes al Hombre Nuevo que tanto soñamos.
Para el Hombre Nuevo:
Para el Hombre Nuevo:
Créditos de las imágenes: Elena Mozhvilo
Antístenes, fundador de la escuela cínica, a principios del siglo IV a. de C., fue…
Las flores blancas representan la pureza, la inocencia, la solemnidad, la elegancia, y son también…
Acceso a revistas digitales de descarga gratuita, promocionadas por la Organización Nueva Acrópolis en Costa…
"Todas las cosas son dirigidos por el Bien al Bien. Regocíjate en el presente. No…
Tal vez desde un lejano e impreciso pasado, se siguen transmitiendo algunas expresiones que, a…
Como el arquero que, para lanzar su flecha hacia delante, necesita previamente hacerla retroceder y…