Cuando empezamos la andadura por la vida, todos nos sentimos inquietos ante este mundo nuestro sin principios ni fines, como un tren corriendo alocadamente sin saber de qué estación ha partido ni a cuál habrá de llegar; un tren sin conductores; un tren que no se detiene aunque tampoco se sabe si se parará solo o descarrilará en algún recodo del camino.
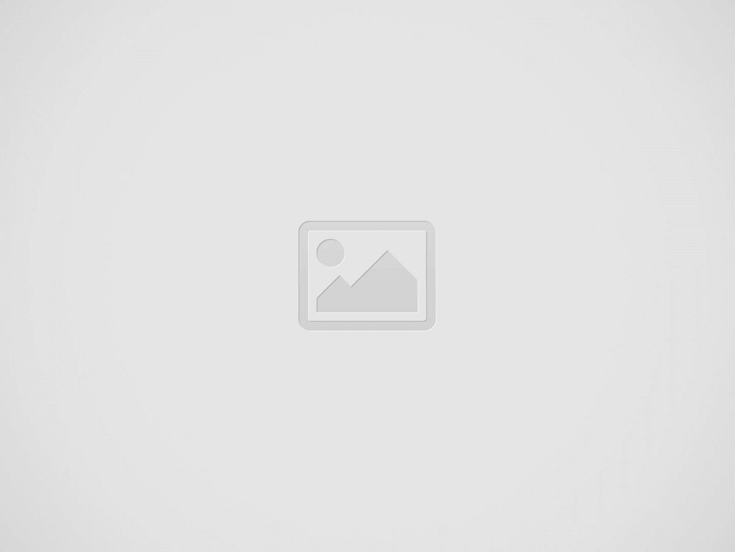

Por lo tanto, todos queremos más.
Queremos reunir aquello que nos realza ante los otros, lo que nos permite estar a la altura de los que piden, de los que ya tienen lo que nosotros debemos obtener.
Todo resulta poco en esta competición, mientras el tren continúa su trayectoria indefinida. Nada es suficiente, pues en cuanto llegamos a una meta, debemos pasar a un nuevo escalón que está más arriba. Lo que parecía la culminación de nuestras aspiraciones y el objetivo de nuestros esfuerzos, se queda en nada en cuanto lo alcanzamos. Entonces, lo conseguido se desluce puesto que en el tren hay personas que tienen lo mismo que nosotros, y mucho más. Así, el siguiente paso, es conquistar más todavía para equipararnos a los que nos superan.
Si tenemos una casa, enseguida se queda pequeña, a veces porque es pequeña de verdad, pero en la mayoría de los casos porque la llenamos de trastos innecesarios o porque suma menos metros cuadrados que la del vecino. Si no podemos comprar una casa más grande, eso es, indudablemente, falta de “status”.
Si trabajamos en un puesto discreto, sea donde sea, y ganamos un dinero que en principio nos servía para cubrir nuestras necesidades, no tardamos mucho en descubrir que ese dinero no alcanza para nada. Al margen de la inflación que asola a todos los países del mundo y que resta valor a nuestras monedas, hay otra realidad física y psicológica: cuanto más tenemos más gastamos, y cuanto más gastamos más falta nos hace más dinero.
La vida nos ha ofrecido la oportunidad de encontrar una persona digna de nuestro amor. Pues bien, las virtudes de esa persona decaen en cuanto entramos en el juego de las comparaciones y, salvadas las lógicas excepciones, nada más en boga que codiciar la mujer -o el hombre- del prójimo… que dejará de resultar apetecible en cuanto se le haya conseguido y comprobado que se puede lograr algo más notable aún.
El tiempo no nos basta, nos agobia la falta de tiempo, queremos más tiempo. Luchamos desesperadamente para tener unas horas más al día, un día libre más a la semana, o una semana más de vacaciones al año. Y luego, ¿qué? Conseguido el trofeo llegamos a la triste conclusión de que no sabemos cómo emplear ese tiempo libre y lo desperdiciamos vanamente recurriendo a “distracciones” que embotan y permiten olvidar que lo tenemos.
¿A qué obedece esa sed insaciable, esa carrera desenfrenada y sin sentido aparente? Aunque a veces pueda parecer que los humanos obramos a tontas y a locas, lo cierto es que respondemos a determinadas leyes de la Naturaleza, pero al estar adormilados por la ignorancia o desenfocados por falta de evolución, respondemos a esas leyes de manera instintiva, desvirtuada, mal canalizada.
Es sabido que todos los seres vivos siguen una ley natural de desarrollo que se manifiesta como crecimiento, expansión, apertura, elevación y otras varias características según los casos. Los humanos no estamos fuera de esa ley. Al contrario, tenemos la capacidad de percibirla, pero cuando no la percibimos claramente actuamos por impulso, desarrollándonos tan sólo donde se encuentra nuestro ámbito habitual de acción.
Si nos bajáramos del tren en marcha, si pudiéramos retomar nuestra verdadera velocidad, nuestro ritmo, encontraríamos nuestro modelo de desarrollo. Querríamos más, pero de aquello que nos hace más grandes y mejores. Nuestros esfuerzos se dirigirían a potenciar lo que determina nuestra condición humana.
¿Posesiones materiales? Sí, las justas como para vivir con comodidad. ¿Prestigio? Sí, ante nuestros propios ojos y ante los ojos de quienes amamos y comparten con nosotros ideas fundamentales. ¿Poder? Sí, el de nuestra enmohecida voluntad.
Se trata de encontrar la medida de lo que nos corresponde y nos dignifica. Se trata de ser más, antes de querer tener más. Después de todo, son muchos los que vienen demostrando que se pueden tener muchas cosas, malgastarlas o perderlas en un día. Pero pocos los que demuestran poseer la llave del ser interno, el control de su existencia, de sus emociones, la comprensión para el dolor, la fortaleza para las pruebas, la sabiduría para distinguir quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.
Todos queremos más. Sí, pero debemos saber qué es lo que queremos. Hemos de potenciar esa energía maravillosa que no teme las manos vacías porque las puede llenar con sólo proponérselo. Nos interesa bajar del tren y andar a pie hasta tanto sepamos cómo marcha y cómo y quién puede conducirlo de verdad. Queremos más. Queremos saber para poder.
Es esencial tener unas pocas ideas, aunque claras y firmes, antes que llenarnos de cientos de elucubraciones mentales desconectadas que en nada nos ayudarían en nuestro desarrollo interior. Y una de las ideas que debemos aclarar es la diferencia que hay entre lo que queremos, lo que ansiamos, y aquello otro que poseemos en realidad.
Uno de los males más frecuentes en la juventud -mal que puede llegar a esterilizarla y paralizarla- es creer que ya ha alcanzado su tan ansiado despertar de la conciencia, con lo cual detiene su auténtico avance. Ve las cosas como quiere que sean; se ve a sí mismo como le gustaría llegar a ser y considera que ese sueño, esa visión errónea es la realidad. Por lo tanto, ¿a qué esforzarse más si ya tiene lo que anhelaba? A partir de allí, se detendrá sin darse cuenta, anulará sus posibilidades de desenvolvimiento espiritual y dedicará a los demás una mirada compasiva de desprecio, si es que no intenta convertirse en maestro de quienes no han obtenido la cima de sus quiméricos ensueños.
Pero el mal no se detiene allí. El que se acostumbra a ver lo que quiere por encima de lo que tiene, también se equivoca con la gente con la que trata y juzga erróneamente los acontecimientos de la vida, tanto personales como generales. No entiende la historia o la concibe totalmente distinta a la realidad; cree a ciegas todos los pronósticos optimistas o engañosos mientras pinten las cosas de color de rosa. No entiende a la gente y viste a los que le rodean con sus trajes preferidos de fantasía; así, se enamora de quien considera la persona ideal o confía su amistad a quien imagina como el arquetipo de la camaradería; ve maestros en todas las esquinas e iluminados que le transmiten sabiduría desde una revista de modas o una pantalla de televisión. Luego, cuando llegan los desengaños, jamás reconsidera su posición sino que, al contrario, echa la culpa a los demás, a los que le han estropeado su sueño o se han desviado de su mundo de fantasía para escoger otros caminos.
Ver las cosas tales como son, es decir, ver aquello que tenemos en nuestras manos, no equivale a aplastarse en esa realidad objetiva ni negar toda acción de despegue. Al contrario, no hay modo de emprender una marcha si no tenemos un punto de partida, e indudablemente uno de llegada, aunque sea parcial, para luego continuar. El punto de partida es el reconocimiento de lo que tenemos, de lo que hemos conseguido hasta ahora, de lo que somos, de cómo son las cosas y el ambiente en el que nos movemos: allí nos apoyamos, de allí extraemos los medios para lanzarse hacia adelante y hacia arriba.
Ver las cosas como son es poseer sentido común, es gozar de ese espíritu práctico tan caro al verdadero filósofo, por mucho que luego pueda volar en las alturas de sus más elevados sueños. Una cosa es desear lo mejor para el futuro, un futuro que empieza mañana mismo, y otra cosa es desconocer cómo obtener algo mejor que lo que tenemos.
¿Cómo mejorar algo si no sabemos en qué estado se encuentra? ¿Cómo promover un avance si no sabemos desde dónde empezamos a adelantar? Muchas veces dijimos que para el filósofo, el futuro ya es presente, mientras que los que permanecen insensibles a la verdad, no ven más allá de sus ojos físicos. Es cierto.
Pero eso no significa que soñamos con el futuro “como” si ya fuera realidad, desconociendo o despreciando el presente. Significa que, cuando la conciencia se ensancha, cabe mucho del futuro dentro del presente, así como también cabe mucho de ese pasado que la gente suele olvidar tristemente. Significa que dentro del momento en que vivimos, podemos hacer una proyección temporal, fruto de la experiencia, y apoyándonos en el pasado es posible entrever el futuro.
Lo necesario es poseer la doble capacidad de ver las cosas como uno quiere que sean, sin por ello dejar de verlas tales como son. Lo necesario es saber lo que queremos y también lo que tenemos para conseguir lo que queremos.
Créditos de las imágenes: Drew Herron
Las flores blancas representan la pureza, la inocencia, la solemnidad, la elegancia, y son también…
Acceso a revistas digitales de descarga gratuita, promocionadas por la Organización Nueva Acrópolis en Costa…
"Todas las cosas son dirigidos por el Bien al Bien. Regocíjate en el presente. No…
Tal vez desde un lejano e impreciso pasado, se siguen transmitiendo algunas expresiones que, a…
Como el arquero que, para lanzar su flecha hacia delante, necesita previamente hacerla retroceder y…
Demetrio I fue rey de Macedonia entre 294-288 a. de C. Era hijo de Antígono,…