En el judaísmo, la mística ocupa un lugar aparte. En el mejor de los casos, se entiende como una experiencia paralela al judaísmo dogmático o talmúdico, y en el peor, aparece oponiéndose a él, a pesar suyo.
La mística fue representada a lo largo de los siglos por diversos movimientos, siendo sin duda los más conocidos la cábala -de la raíz Lekabel, recibir-, que aparece en España y en Francia hacia el 1200, y el movimiento “Hassidim”, “los piadosos”, que se desarrollará más o menos en la misma época en Alemania y en Europa Central.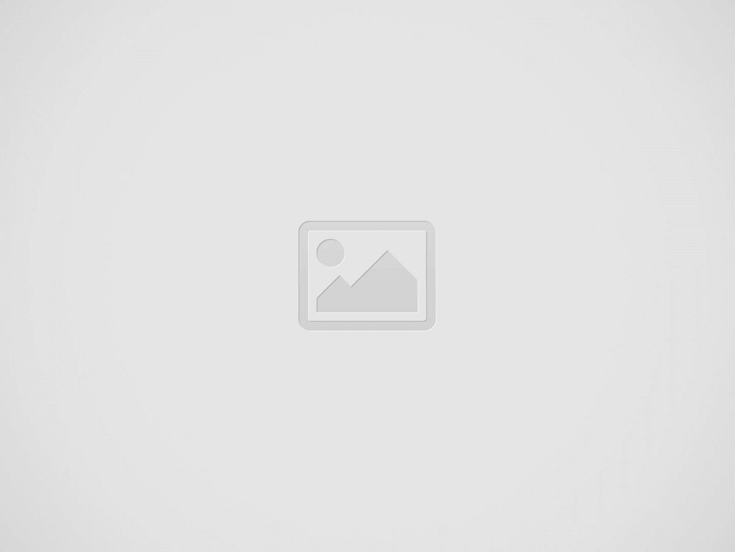
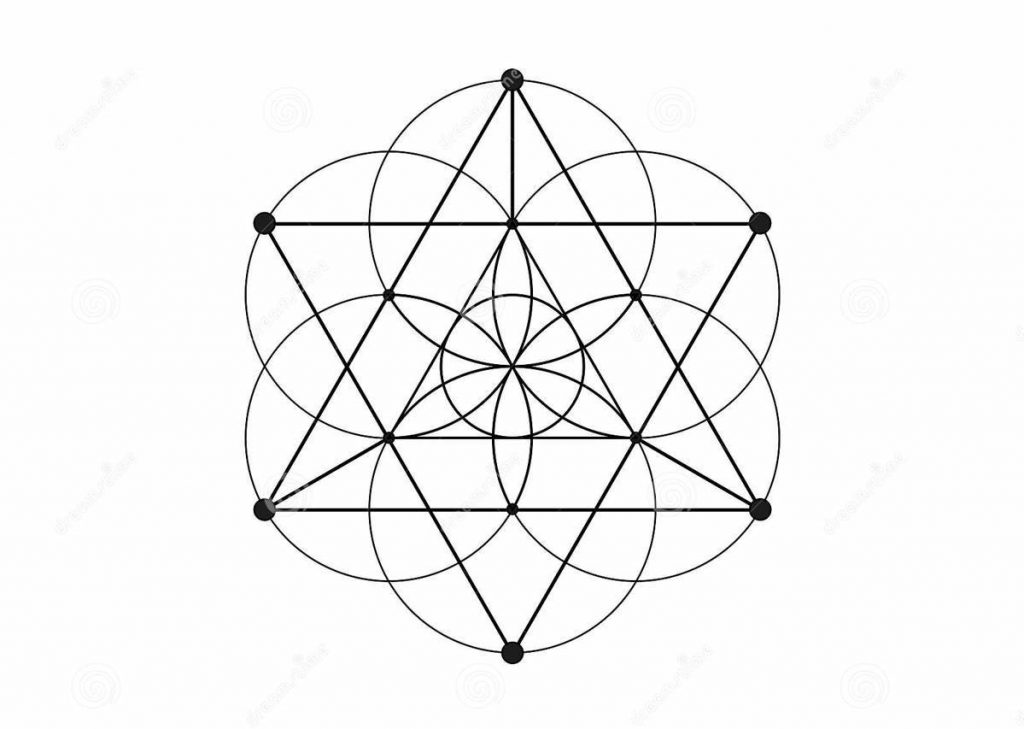
La mística, o el conocimiento de Dios por la experiencia, tal como la define santo Tomás de Aquino, el Cognito Dei experimentalis, fue siempre considerada con cierta desconfianza por los que mantienen el judaísmo oficial, en el sentido de que, como lo indica Gershon Scholem: “La mística es, en el desarrollo de la religión, una etapa que permite el renacimiento del pensamiento mítico”. Representando al pensamiento monoteísta, Scholem considera que el pensamiento religioso pasa por tres fases:
1) Una primera época, pre-monoteísta, durante la cual la Naturaleza es el marco de la relación del hombre con Dios. Estando siempre presente la Divinidad, el abismo existente entre el hombre y Dios no es aún una realidad consciente.
2) La segunda época ve emerger el monoteísmo: la religión significa la creación de un abismo, concebido como absoluto, entre un Dios infinito y el hombre como criatura limitada. La religión institucional destruye la antigua imaginería y separa al hombre de los elementos míticos. El marco de la religión ya no es más la Naturaleza, sino la acción moral y comunitaria, tal como se indica en las Escrituras.
3) El tercer estadio aparece, finalmente, y con él, la mística, como una búsqueda del alma que desea atravesar ese abismo. “La mística se esfuerza por reunir los fragmentos rotos por el cataclismo religioso, trata de aportar la antigua unidad que la religión ha destruido, pero sobre una nueva base, en la que el mundo de la mitología y el de la Revelación se reúnen en el alma del hombre.
Puesto que ninguna criatura puede aspirar a un Dios desconocido y oculto, un ser absoluto y fuera del mundo, la mística deberá dirigirse hacia las formas a través de las cuales el Deus Absconditus, el mismo Dios oculto, se revela en su creación.
En otros términos, aparece la noción tradicional de hipóstasis de la Divinidad, o la diferenciación entre el Dios oculto fuera del mundo y el Creador en el mundo, el Dios vivo que se revela a través de las diferentes formas, que nos recuerdan los arquetipos del pensamiento platónico.
Estos conceptos se acercan al pensamiento gnóstico, pero se diferencian de él en la medida en que la cábala ha tratado siempre de no caer en la tentación dualista, para mantenerse en una cierta ortodoxia monoteísta. No hay oposición entre estos dos primeros aspectos de la Divinidad, puesto que esta no es concebida como un ser absoluto, ni como el devenir absoluto, sino como la unión de los dos.
La más antigua manifestación conocida de la mística judía está representada en las Escrituras -por lo general, apócrifas- o en fragmentos de escritos reagrupados bajo el nombre de la mística de la Merkaba, o la Mística del Trono, situándose entre el siglo III antes de nuestra era y el siglo IX de la era común, es decir, antes de la aparición de la cábala.
La Mística del Trono, célebre por la visión de Ezequiel, está centrada en la percepción de la Divinidad en su trono de gloria, es decir, en el aspecto de la Divinidad en la creación y en las diferentes hipóstasis que parten de ello.
No podemos hablar de la Merkaba sin menciónar uno de los tratados más antiguos y, sin duda, el más célebre de esta corriente mística: el Sepher Yetzira, generalmente traducido como El libro de la Creación. En realidad, el término Yetzira proviene de la raíz hebrea yotzer, que indica el acto de dar forma, más que la creación en sí. La verdadera traducción sería, entonces, “El libro de Aquel que da (la o) las formas” o, como propone Charles Mopsik, “El libro del Alfarero”, lo que nos recuerda la función creadora de Khnum, el Alfarero-Creador de las formas del antiguo Egipto.
La enseñanza que nos entrega este libro y que, tradicionalmente, es atribuida a Abraham, el padre y fundador del monoteísmo, quien la había recibido directamente de Dios, parece haber sido escrita hacia el siglo III de nuestra era. Nos relata cómo, a partir de los diez números primordiales y de las diez letras del alfabeto hebreo, fue creado el mundo.
El primer párrafo del libro nos indica lo siguiente: “Por medio de treinta y dos vías misteriosas de sabiduría, Yah, el eterno Sebaot, el Dios de Israel, el Dios vivo, todopoderoso, elevado y sublime, habitando la eternidad y cuyo nombre es santo, ha trazado y creado su mundo bajo tres formas: en la escritura, el número y la palabra: (son) diez números primordiales (y) veintidós letras fundamentales (…).
Las referencias que se hacen al Dios vivo indican evidentemente que el Alfarero no es otro sino Dios en la Creación, generando por la palabra y con la ayuda de los arquetipos (los números) la multiplicidad de las formas (la escritura, las veintidós letras y sus combinaciones múltiples).
Pero hay otro texto de la Merkaba que va a ilustrar mejor que el Sepher Yetzira la presencia de los arquetipos. Se trata del Sepher Hanoch, El libro de Enoch, del nombre del séptimo patriarca después de Abraham, ancestro de Noé, quien, según el Pentateuco, fue tomado por Dios antes del fin de sus días.
El británico Bruce encontró, a finales del siglo XVIII, en Etiopía, el primer manuscrito completo de El libro de Enoch, que fue traducido al inglés en 1821. Teniendo en cuenta las investigaciones efectuadas sobre los manuscritos del Mar Muerto, se tiene hoy en día plena certidumbre de que El libro de Enoch fue en sus orígenes escrito en hebreo arcaico o en arameo. Es posible situar su redacción hacia el siglo III antes de la era común, es decir, la época de Alejandro el Grande, y ciertos investigadores no excluyen un posible origen esenio.
El libro de Enoch nos ofrece una descripción detallada de la ascensión del alma a través de 7 palacios, o 7 cielos, durante la experiencia mística. En el primer palacio, el central y más alto, separado por un velo, se encuentra el Dios vivo en la Creación. Cada palacio está rodeado de murallas, cuyas puertas, guardadas cada una por 8 ángeles, solo se abrirán al viajero celeste cuando este conozca las palabras clave: generalmente, el nombre secreto del octavo ángel. Más que simples palabras-clave, se trata de verdaderos sellos mágicos que protegen al alma en su ascensión y que provienen del mismo trono celeste; según un comentario, “son como columnas de llamas alrededor del Trono de Fuego”.
Este libro describe, además, la jerarquía divina, es decir, las diferentes clases de ángeles, y “promete la revelación de los misterios y de los secretos maravillosos de esta unión, de la que depende el curso del mundo y su perfección; de la cadena entre el cielo y la tierra a lo largo de las alas del universo y donde todas las esferas celestes están unidas, cosidas juntas, fijadas y suspendidas”. Ofrece, igualmente, elementos de cosmogénesis y de antropogénesis que nos recuerdan ciertos pasajes de las Estancias del Dzyan, reveladas en el siglo pasado por H. P. Blavatsky en su monumental obra La doctrina secreta.
El problema de la interpretación de estos textos, como de todos los textos de inspiración esencialmente mística, es que necesitamos situarlos en el marco del simbolismo y no en la interpretación alegórica.
Los filósofos del judaísmo han caído siempre en la tentación de interpretar alegóricamente los textos sagrados, disecándolos y volviéndolos a arreglar en un tejido complejo de correlaciones donde cada concepto podía convertirse en la representación de otro. Por el contrario, para el místico, la lectura de los textos es simbólica… El símbolo en sí no significa nada, sino que abre el acceso a algo que se encuentra más allá de toda expresión.
El símbolo hace visible lo invisible, volviendo transparente aquello opaco que hay entre nosotros y eso que el símbolo va a revelar.
Los símbolos, para citar a F. Schwarz, “hacen accesibles a nuestro espíritu los niveles de experiencia que, de otra manera, permanecerían para siempre cerrados, puesto que nosotros no tendríamos siquiera conciencia de ellos. La principal función del símbolo es, pues, permitirnos acceder a niveles de realidades inabordables de otra forma y abrir a la comprensión humana perspectivas insospechadas.
El símbolo está siempre presente, pues es atemporal. Por ello, si el filósofo trata de pensar y comprender el mito en términos de alegoría –como por ejemplo la salida de Egipto, mito fundador del judaísmo- el místico, por el contrario, revivirá el mito en cada rito –en este caso preciso, en cada Pessah, la pascua judía-, como liberación de una esclavitud interior, en el aquí y el ahora.
La mística judía, expuesta según los textos antiguos de la Merkaba, permite corregir un poco la imagen del judaísmo, que generalmente se parece a la de una religión que ha cortado todos los lazos con el mundo mítico.
La importancia e influencia de la Merkaba es, más tarde, la de la cábala, cada vez más reconocida hoy en día y, como dice G. Sholem, “tal vez hay algo falso en la concepción popular del monoteísmo considerado como oponiéndose a la concepción mítica; tal vez el monoteísmo ofrece un lugar, en un plano más profundo, al desarrollo del pensamiento mítico…”.
La respuesta está en el futuro que, como los mitos, no pasa de moda.
Créditos de las imágenes: Dreamstime
Antístenes, fundador de la escuela cínica, a principios del siglo IV a. de C., fue…
Las flores blancas representan la pureza, la inocencia, la solemnidad, la elegancia, y son también…
Acceso a revistas digitales de descarga gratuita, promocionadas por la Organización Nueva Acrópolis en Costa…
"Todas las cosas son dirigidos por el Bien al Bien. Regocíjate en el presente. No…
Tal vez desde un lejano e impreciso pasado, se siguen transmitiendo algunas expresiones que, a…
Como el arquero que, para lanzar su flecha hacia delante, necesita previamente hacerla retroceder y…